-
Antonio Mora Plaza
economista
Madrid, 10 de octubre de 2004
A raíz del cambio de gobierno y el déficit oculto del P.P., surgió la discusión teórica sobre la bondad o no del déficit. En primer lugar, decir que se da déficit cuando el conjunto de los gastos de las distintas administraciones públicas –central, autonómicas y locales- y por todos los conceptos superan al conjunto de los ingresos, también por todos los conceptos por todos los conceptos, en un periodo de tiempo (un año). Como todo presupuesto siempre surge la cuestión si hay que emplear el criterio de caja –ingresos y gastos sin más-, o si hay que emplear criterios de devengo, porque muchos de los costes no se concretan en gastos del periodo y lo mismo ocurre con los ingresos. Pero ello ha da lugar a tales abusos que se ha intentado justificar mediante la llamada “contabilidad creadora”, que ha venido de allende los mares, tanto para empresas como para los estados. El truco se reduce siempre en última instancia en ocultar los gastos correspondientes de un periodo, intentándolo trasladar en el tiempo u –lo que es más grave- ocultántodolos como endeudamiento de las empresas públicas, avales no computados, etc. Eso es lo que ha hecho el P.P. con la RENFE, el Gestor de Infraestructuras, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, TVE, avales con Argentina, deuda reconocida pero no pagada con Andalucía, etc. Parte del endeudamiento de estos organismos debe amortizarse en el período junto con sus intereses y ello forma parte de los gastos del periodo. Un gobierno no puede permanentemente impedir el déficit convirtiéndolo en endeudamiento sin emitir deuda pública, porque a la larga la situación se torna insostenible. Eso es lo que ha hecho el P.P. y ahora tenemos que empezar a pagar. Ocurría que los gobiernos del P.P. presumían de déficit cero por motivos ideológicos y electoralistas, mientras llevaban el déficit a más del 1,5% por los motivos aludidos, pero sin que aparecieran en el presupuesto. ¡Qué ridículos resultan ahora algunos de los análisis sobre la política económica del P.P. basada en las bondades del déficit cero cuando han resultado falso su presupuesto (y engañosos también los presupuestos) principal!.
Ello no quita para entrar en discusión sobre el mal llamado déficit cero (presupuesto equilibrado): ¿es bueno o es malo? ¿existen otras alternativas? ¿es de derechas o de izquierdas?. Veamos que es lo que nos dice la teoría económica sobre las consecuencias del déficit.
a) positivas. Permite un aumento de la actividad económica, vía por lo que se conoce como el multiplicador al aumentar el gasto público, que luego se traslada al conjunto de la economía a través del pago de los factores que intervienen en la producción de bienes y prestaciones de servicios. Su importancia depende en gran medida de la situación de partida: ante una atonía de la demanda (consumo público y/o privado, exportaciones e inversiones públicas y/o privadas), la acción del gasto adicional que otorga el déficit es una ayuda inestimable; en situaciones de estancamiento o, aún más, de crisis, se convierte en una necesidad. Sólo los neoliberales recalcitrantes -que cuando tocan poder se vuelven intervencionistas de derechas- niegan esta virtud y prefieren ser tachados de ignorantes. Recordemos que en la crisis del 29, algunos de los áulicos consejeros económicos del presidente F. D. Roosevelt le recomendaban aguantar sin intervenir hasta que pasara el chaparrón ya que el mercado lo arreglaría el solito (el chaparrón consistía en un 25% de la población activa en paro). Entonces, casi todos los economistas -el keynesianismo tardaría en implantarse como doctrina- tenían como catecismo las obras de Adam Smith, Alfred Marshall, J. B. Say, etc. El Sr. Roosevelt, sin embargo, no hizo caso, despidió a 2 de sus consejeros económicos, implantó el “new deal” y acertó, año 1933 (véase la Historia de la Economía, de Galbraith). Si hubieran gobernado los Rato, Montoro o Rodríguez Brawn en la Casa Blanca, hoy EE.UU. no sería la primera potencia económica del mundo. Tampoco Europa se habría recuperado, como lo hizo tras la II Guerra Mundial, sin el “plan Marshall”, que era un programa de préstamos y donaciones del amigo americano para 14 países europeos (excepto España), aunque los 4 grandes se llevaron el 65% de las ayudas. Si alguien tiene duda de ello, compárese las tasas de crecimiento de Europa y España hasta el plan de estabilización para salir de ellas (las dudas, si se pueden evitar, mejor). Tampoco China estaría creciendo casi al 10% si no combinara inteligentemente mercado e intervención pública (un país, dos sistemas).
b) negativas. El déficit también tiene o puede tener efectos negativos. La economía y la política económica tienen como Jano, el dios romano de las dos caras, también dos caras. Porque el déficit hay que financiarlo y, tanto si se hace con un aumento de la masa monetaria circulante (en manos del BCE), como si se hace con emisión de deuda pública, tendrá efectos inflacionistas, que serán más o menos graves en función de la marcha de la productividad, de la inflación de partida y de las posibilidades de sustitución de los productos encarecidos a través del comercio exterior. Tendrá también efectos negativos sobre los tipos de interés, encareciéndose estos ante la necesidad de colocar los títulos (letras, bonos y obligaciones) entre un ahorro que no se ha movido.
c) dudosas. También se ha señalado la posibilidad de un efecto de sustitución de la inversión privada por la pública. Aquí lo que importa es el efecto neto y los efectos redistributivos, por lo que es dudoso que haya que colocar a priori este efecto en la canasta de lo negativo. Por último, decir que la emisión de deuda es equivalente a un impuesto sobre las generaciones futuras que tarde o temprano hay que amortizar, pero que también puede justificarse, incluso en época de vacas atléticas, si los beneficios sociales marginales actualizados de la emisión superan los resultados de la no emisión.
Hasta aquí la teoría económica que, como toda teoría no especulativa, es un precipitado intelectual de la experiencia. Y esta demuestra que la teoría no anda del todo descaminada. En España en concreto, los efectos negativos podrían ser significativos porque partimos de condiciones iniciales nada halagüeñas: una inflación de las más altas de la Europa de los 15 y un diferencial de tipos de interés en nuestra contra respecto también a la media de la UE-15; y un incremento de tipos perjudicaría no sólo las inversiones, sino también a una gran parte de los ciudadanos por la enorme deuda hipotecaria contraída en los últimos tiempos en el mercado inmobiliario (en deuda hipotecaria por habitante somos líderes, desgraciadamente). De la inflación decir que no puede ser soportada por nuestra productividad porque esta es de las más bajas en Europa. En cuanto a combatir nuestra inflación como efecto de importaciones sustitutivas, nada de nada, dado nuestro deterioro de la balanza de pagos en los últimos tiempos (la tasa de cobertura de las importaciones es sólo del 73,4% en el primer semestre del 2004). El P.P. lo ha dejado atado y bien atado y nos ha metido en un laberinto que a estas alturas no se sabe si es peor la pérdida del hilo de Ariadna –endeudamiento hipotecario extremo, baja productividad, vivienda por las nubes, investigación insuficiente, record de déficit exterior- o la ruptura de algún nudo gordiano -déficit cero sí, déficit cero no-. ¿No hay salida? ¿Tendremos que elegir entre ser devorados por el minotauro por la pérdida del hilo que guía la salida del laberinto o cortar brutalmente el nudo gordiano de la ortodoxia? ¿Se puede hacer una política social suficiente respetando el paradigma del déficit cero o el del presupuesto equilibrado anticíclico?. Se puede, ¿cómo?: aumentando la participación del gasto público en términos relativos, superando nuestro escasa –casi ridícula para un país avanzado- 37,6% de Gastos consolidados presupuestados para el año 2005 sobre el PIB del año 2003 (279.762,81 millones de euros de gastos sobre 744.754 millones de euros de PIB) y que se convierten en un 35,8% si se revisa el PIB del año 2003 a 782.000 millones de euros. Déficit cero significa igualdad de ingresos y gastos públicos, pero nada dice de su nivel relativo respecto al PIB. La media de la UE-15 sobrepasa esta cifra y, a pesar de las crisis algunos países importantes –coyuntural en Francia, estructural para Alemania-, no podemos darles lecciones de eficacia, productividad, investigación, gasto social relativo, nivel de vida y Estado de Bienestar. Sólo el Reino Unido y su todavía herencia tacheriana asemeja su faz más negativa a la nuestra (bajo gasto social, bajo gasto público, servicios públicos empobrecidos). No se puede construir un Estado de Bienestar a la “altura de los tiempos” sin sobrepasar el 40% de GP/PIB, alejado en más de 7 puntos de los países grandes europeos -y a más de los nórdicos- y también a más de 7 puntos de diferencia de gasto social por PIB de la media de la Europa de los 15 (aumentar un 5% de participación de GP/PIB representa 39,1 miles de millones de euros, igual a 6,5 billones de las antiguas pts de los 782.000 millones de euros de PIB revisado, año 2003). No puede ser causalidad –y no lo es- que los países europeos más avanzados en términos de Estado de Bienestar, en índices de desarrollo humano, en PIB per cápita, en gasto social, en redistribución equitativa de la renta, sean simultáneamente los mismos que han mantenido una relación de Gasto Público por PIB mayor durante décadas. Algunos ejemplos: para el 2003, Italia tiene un 47,4% de GP/PIB, Alemania un 48,9%, Francia el 54%, Suecia el 59,1%, el liberal Reino Unido un 41,9% y ha aumentado desde el 2000 (36,9%), Holanda un 47,5% y, finalmente, la UE-15 un 47,8% de media, todo ello según Eurostat. Para España, la oficina estadística da un 39,8%. Sólo la pequeña Irlanda permanece por debajo del 34% y simultáneamente ha sobrepasado la media europea de PIB/per cápita, pero con una pésima -¡oh casualidad!- distribución de la renta desde el lado de la equidad. Otra cosa son las situaciones coyunturales, además de que todas las economías y políticas económicas tengan su punto de saturación y deban detenerse en algún punto de esta relación. Nosotros estamos a años luz de una relación óptima entre GP y PIB dados nuestro nivel de desarrollo medido por el PIB, nuestras insuficiencias medidas por los índices de desarrollo humano y nuestros niveles de fraude fiscal y economía sumergida. Todo esto resulta insoportable económica y socialmente.
Y ahora viene la contrapartida: ¿cómo se financia ese incremento de gasto público? Respuesta: combatiendo el enorme fraude fiscal (sólo fiscal) derivado de la economía sumergida (el 20,9% sobre VAB en el año 2000, 58.774 millones de euros, 9,78 billones de las antiguas pesetas, según el Instituto de Estudios Fiscales), aumentando con ello la recaudación sin necesidad de modificar tipos a corto plazo. Si la economía sumergida representa el 21% de la economía total y los ingresos no financieros de las Administraciones Públicas, de la Seguridad Social, Entes Públicos y Organismos Autónomos, representan un 35% del PIB (744.754 millones de euros de PIB para el 2003 sin revisar), significa que el fraude fiscal estaría en torno a los 54.480 millones de euros, algo más de 9 billones de las antiguas pesetas; margen suficiente para financiar un aumento del 5% del PIB (6,2 billones de pts) que significa pasar del 35,8% al 40,5% de GP/PIB con un PIB revisado (o de 37,6% al 42,6% con un PIB sin revisar o del 39,8% de Eurostat al 44,8% ). En cualquier caso, un aumento en torno al 5% del GP/PIB en una legislatura significa que se puede optimizar la relación entre Gasto Público por PIB sin necesidad de aumentar la presión fiscal individual, sin cambio significativos en la legislación tributaria, sólo combatiendo el fraude fiscal. A medio plazo -pero comenzando en esta legislatura-, introduciendo modificaciones legislativas, mejoras en la inspección y recursos -para la Agencia Tributaria y/o para cualquier otro u otros organismos que se cree-, que mejoren significativamente la equidad, que eviten que, como ocurre en la actualidad, las rentas del trabajo paguen más que las rentas del capital (sea en términos de deuda liquidable por sujeto pasivo, según tipo de de rendimientos, según retenciones). Mientras se cosechan resultados, habría que tirar de la deuda pública, de la cual tenemos relativo margen (un 50,8% de deuda viva/PIB en España, un 64,2% para UE-15, un 70,6% zona euro, todo en el año 2003 según Eurostat, aunque el límite del Pacto de Estabilidad sea del 60%).
Las necesidades heredadas del P.P. en Educación Pública, Sistema Público de Salud, viviendas, pensiones, Servicios Sociales, investigación e infraestructuras, no pueden esperar ni tan siquiera una legislatura. El P.P. no tuvo reparos en llegar a acuerdos con los sindicatos y en no estorbar la negociación colectiva (salario directo), pero deterioró el salario social (Estado de Bienestar) hasta límites insoportables. Además, a lo anterior -al gasto social actual- hay que sumar a medio y largo plazo los efectos de la incorporación pausada pero inexorable de la población activa femenina al mercado de trabajo (paro), el aumento del ratio población pasiva/activa (pensiones/cotizaciones) y los también inexorables traspasos de recursos a las administraciones autonómicas y, sobre todo, a los ayuntamientos. Y todo ello sin contar con el empobrecimiento de las economías petroleo-dependientes –por la transferencia netas de recursos- como consecuencia de la guerrita que nos han montado el trío de las Azores (de 28/30 dólares barril a más de 45 dólares, sea el brent o el west texas, sea en Londres o Chicago).
En economía no se puede ser fundamentalista, no se puede creer sino analizar, partir de las condiciones iniciales, tener claro los objetivos y dejarse guiar por los escasos conocimientos que nos aporta la teoría económica, siempre y cuando la realidad la verifique razonablemente. Los Rato, los Montoro, neoliberales de pacotilla, nos han metido en un laberinto del que tenemos que salir cueste lo que cueste. Los neoliberales suelen defender el déficit cero, pero cuando llegan al poder ser convierten en fervorosos keynesianos de derechas, como el Sr. Bush, un teócrata fascista a la americana, que partiendo de un superávit de más de 100.000 millones de dólares de la era Clinton ha logrado un déficit del 3,6% del PIB (422.000 millones de $, cercano a la mitad del PIB español), y no para mejorar el sistema de salud americano o su educación pública, sino básicamente para financiar una cruzada mundial que ha iniciado en Afganistán y en Irak con la excusa del terrorismo. Por el contrario el gobierno de Alemania, de tinte socialdemócrata, está teniendo problemas de todo tipo –incluso electorales-, porque no puede mantener los niveles de gasto social ante el empobrecimiento relativo de su país y no quiere –ni el Pacto de Estabilidad lo permite- incurrir en un déficit mayor del que tiene, que tarde o temprano, de una u otra forma, deberá pagar. Déficit sí, déficit no, no es un dilema de izquierdas o de derechas, es un problema de oportunidad en el que hay que valorar los pro y los contra, es un instrumento que debe colocarse detrás de los objetivos, nunca delante.
Antonio Mora Plaza
economista
Madrid, 10 de octubre de 2004
A raíz del cambio de gobierno y el déficit oculto del P.P., surgió la discusión teórica sobre la bondad o no del déficit. En primer lugar, decir que se da déficit cuando el conjunto de los gastos de las distintas administraciones públicas –central, autonómicas y locales- y por todos los conceptos superan al conjunto de los ingresos, también por todos los conceptos por todos los conceptos, en un periodo de tiempo (un año). Como todo presupuesto siempre surge la cuestión si hay que emplear el criterio de caja –ingresos y gastos sin más-, o si hay que emplear criterios de devengo, porque muchos de los costes no se concretan en gastos del periodo y lo mismo ocurre con los ingresos. Pero ello ha da lugar a tales abusos que se ha intentado justificar mediante la llamada “contabilidad creadora”, que ha venido de allende los mares, tanto para empresas como para los estados. El truco se reduce siempre en última instancia en ocultar los gastos correspondientes de un periodo, intentándolo trasladar en el tiempo u –lo que es más grave- ocultántodolos como endeudamiento de las empresas públicas, avales no computados, etc. Eso es lo que ha hecho el P.P. con la RENFE, el Gestor de Infraestructuras, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, TVE, avales con Argentina, deuda reconocida pero no pagada con Andalucía, etc. Parte del endeudamiento de estos organismos debe amortizarse en el período junto con sus intereses y ello forma parte de los gastos del periodo. Un gobierno no puede permanentemente impedir el déficit convirtiéndolo en endeudamiento sin emitir deuda pública, porque a la larga la situación se torna insostenible. Eso es lo que ha hecho el P.P. y ahora tenemos que empezar a pagar. Ocurría que los gobiernos del P.P. presumían de déficit cero por motivos ideológicos y electoralistas, mientras llevaban el déficit a más del 1,5% por los motivos aludidos, pero sin que aparecieran en el presupuesto. ¡Qué ridículos resultan ahora algunos de los análisis sobre la política económica del P.P. basada en las bondades del déficit cero cuando han resultado falso su presupuesto (y engañosos también los presupuestos) principal!.
Ello no quita para entrar en discusión sobre el mal llamado déficit cero (presupuesto equilibrado): ¿es bueno o es malo? ¿existen otras alternativas? ¿es de derechas o de izquierdas?. Veamos que es lo que nos dice la teoría económica sobre las consecuencias del déficit.
a) positivas. Permite un aumento de la actividad económica, vía por lo que se conoce como el multiplicador al aumentar el gasto público, que luego se traslada al conjunto de la economía a través del pago de los factores que intervienen en la producción de bienes y prestaciones de servicios. Su importancia depende en gran medida de la situación de partida: ante una atonía de la demanda (consumo público y/o privado, exportaciones e inversiones públicas y/o privadas), la acción del gasto adicional que otorga el déficit es una ayuda inestimable; en situaciones de estancamiento o, aún más, de crisis, se convierte en una necesidad. Sólo los neoliberales recalcitrantes -que cuando tocan poder se vuelven intervencionistas de derechas- niegan esta virtud y prefieren ser tachados de ignorantes. Recordemos que en la crisis del 29, algunos de los áulicos consejeros económicos del presidente F. D. Roosevelt le recomendaban aguantar sin intervenir hasta que pasara el chaparrón ya que el mercado lo arreglaría el solito (el chaparrón consistía en un 25% de la población activa en paro). Entonces, casi todos los economistas -el keynesianismo tardaría en implantarse como doctrina- tenían como catecismo las obras de Adam Smith, Alfred Marshall, J. B. Say, etc. El Sr. Roosevelt, sin embargo, no hizo caso, despidió a 2 de sus consejeros económicos, implantó el “new deal” y acertó, año 1933 (véase la Historia de la Economía, de Galbraith). Si hubieran gobernado los Rato, Montoro o Rodríguez Brawn en la Casa Blanca, hoy EE.UU. no sería la primera potencia económica del mundo. Tampoco Europa se habría recuperado, como lo hizo tras la II Guerra Mundial, sin el “plan Marshall”, que era un programa de préstamos y donaciones del amigo americano para 14 países europeos (excepto España), aunque los 4 grandes se llevaron el 65% de las ayudas. Si alguien tiene duda de ello, compárese las tasas de crecimiento de Europa y España hasta el plan de estabilización para salir de ellas (las dudas, si se pueden evitar, mejor). Tampoco China estaría creciendo casi al 10% si no combinara inteligentemente mercado e intervención pública (un país, dos sistemas).
b) negativas. El déficit también tiene o puede tener efectos negativos. La economía y la política económica tienen como Jano, el dios romano de las dos caras, también dos caras. Porque el déficit hay que financiarlo y, tanto si se hace con un aumento de la masa monetaria circulante (en manos del BCE), como si se hace con emisión de deuda pública, tendrá efectos inflacionistas, que serán más o menos graves en función de la marcha de la productividad, de la inflación de partida y de las posibilidades de sustitución de los productos encarecidos a través del comercio exterior. Tendrá también efectos negativos sobre los tipos de interés, encareciéndose estos ante la necesidad de colocar los títulos (letras, bonos y obligaciones) entre un ahorro que no se ha movido.
c) dudosas. También se ha señalado la posibilidad de un efecto de sustitución de la inversión privada por la pública. Aquí lo que importa es el efecto neto y los efectos redistributivos, por lo que es dudoso que haya que colocar a priori este efecto en la canasta de lo negativo. Por último, decir que la emisión de deuda es equivalente a un impuesto sobre las generaciones futuras que tarde o temprano hay que amortizar, pero que también puede justificarse, incluso en época de vacas atléticas, si los beneficios sociales marginales actualizados de la emisión superan los resultados de la no emisión.
Hasta aquí la teoría económica que, como toda teoría no especulativa, es un precipitado intelectual de la experiencia. Y esta demuestra que la teoría no anda del todo descaminada. En España en concreto, los efectos negativos podrían ser significativos porque partimos de condiciones iniciales nada halagüeñas: una inflación de las más altas de la Europa de los 15 y un diferencial de tipos de interés en nuestra contra respecto también a la media de la UE-15; y un incremento de tipos perjudicaría no sólo las inversiones, sino también a una gran parte de los ciudadanos por la enorme deuda hipotecaria contraída en los últimos tiempos en el mercado inmobiliario (en deuda hipotecaria por habitante somos líderes, desgraciadamente). De la inflación decir que no puede ser soportada por nuestra productividad porque esta es de las más bajas en Europa. En cuanto a combatir nuestra inflación como efecto de importaciones sustitutivas, nada de nada, dado nuestro deterioro de la balanza de pagos en los últimos tiempos (la tasa de cobertura de las importaciones es sólo del 73,4% en el primer semestre del 2004). El P.P. lo ha dejado atado y bien atado y nos ha metido en un laberinto que a estas alturas no se sabe si es peor la pérdida del hilo de Ariadna –endeudamiento hipotecario extremo, baja productividad, vivienda por las nubes, investigación insuficiente, record de déficit exterior- o la ruptura de algún nudo gordiano -déficit cero sí, déficit cero no-. ¿No hay salida? ¿Tendremos que elegir entre ser devorados por el minotauro por la pérdida del hilo que guía la salida del laberinto o cortar brutalmente el nudo gordiano de la ortodoxia? ¿Se puede hacer una política social suficiente respetando el paradigma del déficit cero o el del presupuesto equilibrado anticíclico?. Se puede, ¿cómo?: aumentando la participación del gasto público en términos relativos, superando nuestro escasa –casi ridícula para un país avanzado- 37,6% de Gastos consolidados presupuestados para el año 2005 sobre el PIB del año 2003 (279.762,81 millones de euros de gastos sobre 744.754 millones de euros de PIB) y que se convierten en un 35,8% si se revisa el PIB del año 2003 a 782.000 millones de euros. Déficit cero significa igualdad de ingresos y gastos públicos, pero nada dice de su nivel relativo respecto al PIB. La media de la UE-15 sobrepasa esta cifra y, a pesar de las crisis algunos países importantes –coyuntural en Francia, estructural para Alemania-, no podemos darles lecciones de eficacia, productividad, investigación, gasto social relativo, nivel de vida y Estado de Bienestar. Sólo el Reino Unido y su todavía herencia tacheriana asemeja su faz más negativa a la nuestra (bajo gasto social, bajo gasto público, servicios públicos empobrecidos). No se puede construir un Estado de Bienestar a la “altura de los tiempos” sin sobrepasar el 40% de GP/PIB, alejado en más de 7 puntos de los países grandes europeos -y a más de los nórdicos- y también a más de 7 puntos de diferencia de gasto social por PIB de la media de la Europa de los 15 (aumentar un 5% de participación de GP/PIB representa 39,1 miles de millones de euros, igual a 6,5 billones de las antiguas pts de los 782.000 millones de euros de PIB revisado, año 2003). No puede ser causalidad –y no lo es- que los países europeos más avanzados en términos de Estado de Bienestar, en índices de desarrollo humano, en PIB per cápita, en gasto social, en redistribución equitativa de la renta, sean simultáneamente los mismos que han mantenido una relación de Gasto Público por PIB mayor durante décadas. Algunos ejemplos: para el 2003, Italia tiene un 47,4% de GP/PIB, Alemania un 48,9%, Francia el 54%, Suecia el 59,1%, el liberal Reino Unido un 41,9% y ha aumentado desde el 2000 (36,9%), Holanda un 47,5% y, finalmente, la UE-15 un 47,8% de media, todo ello según Eurostat. Para España, la oficina estadística da un 39,8%. Sólo la pequeña Irlanda permanece por debajo del 34% y simultáneamente ha sobrepasado la media europea de PIB/per cápita, pero con una pésima -¡oh casualidad!- distribución de la renta desde el lado de la equidad. Otra cosa son las situaciones coyunturales, además de que todas las economías y políticas económicas tengan su punto de saturación y deban detenerse en algún punto de esta relación. Nosotros estamos a años luz de una relación óptima entre GP y PIB dados nuestro nivel de desarrollo medido por el PIB, nuestras insuficiencias medidas por los índices de desarrollo humano y nuestros niveles de fraude fiscal y economía sumergida. Todo esto resulta insoportable económica y socialmente.
Y ahora viene la contrapartida: ¿cómo se financia ese incremento de gasto público? Respuesta: combatiendo el enorme fraude fiscal (sólo fiscal) derivado de la economía sumergida (el 20,9% sobre VAB en el año 2000, 58.774 millones de euros, 9,78 billones de las antiguas pesetas, según el Instituto de Estudios Fiscales), aumentando con ello la recaudación sin necesidad de modificar tipos a corto plazo. Si la economía sumergida representa el 21% de la economía total y los ingresos no financieros de las Administraciones Públicas, de la Seguridad Social, Entes Públicos y Organismos Autónomos, representan un 35% del PIB (744.754 millones de euros de PIB para el 2003 sin revisar), significa que el fraude fiscal estaría en torno a los 54.480 millones de euros, algo más de 9 billones de las antiguas pesetas; margen suficiente para financiar un aumento del 5% del PIB (6,2 billones de pts) que significa pasar del 35,8% al 40,5% de GP/PIB con un PIB revisado (o de 37,6% al 42,6% con un PIB sin revisar o del 39,8% de Eurostat al 44,8% ). En cualquier caso, un aumento en torno al 5% del GP/PIB en una legislatura significa que se puede optimizar la relación entre Gasto Público por PIB sin necesidad de aumentar la presión fiscal individual, sin cambio significativos en la legislación tributaria, sólo combatiendo el fraude fiscal. A medio plazo -pero comenzando en esta legislatura-, introduciendo modificaciones legislativas, mejoras en la inspección y recursos -para la Agencia Tributaria y/o para cualquier otro u otros organismos que se cree-, que mejoren significativamente la equidad, que eviten que, como ocurre en la actualidad, las rentas del trabajo paguen más que las rentas del capital (sea en términos de deuda liquidable por sujeto pasivo, según tipo de de rendimientos, según retenciones). Mientras se cosechan resultados, habría que tirar de la deuda pública, de la cual tenemos relativo margen (un 50,8% de deuda viva/PIB en España, un 64,2% para UE-15, un 70,6% zona euro, todo en el año 2003 según Eurostat, aunque el límite del Pacto de Estabilidad sea del 60%).
Las necesidades heredadas del P.P. en Educación Pública, Sistema Público de Salud, viviendas, pensiones, Servicios Sociales, investigación e infraestructuras, no pueden esperar ni tan siquiera una legislatura. El P.P. no tuvo reparos en llegar a acuerdos con los sindicatos y en no estorbar la negociación colectiva (salario directo), pero deterioró el salario social (Estado de Bienestar) hasta límites insoportables. Además, a lo anterior -al gasto social actual- hay que sumar a medio y largo plazo los efectos de la incorporación pausada pero inexorable de la población activa femenina al mercado de trabajo (paro), el aumento del ratio población pasiva/activa (pensiones/cotizaciones) y los también inexorables traspasos de recursos a las administraciones autonómicas y, sobre todo, a los ayuntamientos. Y todo ello sin contar con el empobrecimiento de las economías petroleo-dependientes –por la transferencia netas de recursos- como consecuencia de la guerrita que nos han montado el trío de las Azores (de 28/30 dólares barril a más de 45 dólares, sea el brent o el west texas, sea en Londres o Chicago).
En economía no se puede ser fundamentalista, no se puede creer sino analizar, partir de las condiciones iniciales, tener claro los objetivos y dejarse guiar por los escasos conocimientos que nos aporta la teoría económica, siempre y cuando la realidad la verifique razonablemente. Los Rato, los Montoro, neoliberales de pacotilla, nos han metido en un laberinto del que tenemos que salir cueste lo que cueste. Los neoliberales suelen defender el déficit cero, pero cuando llegan al poder ser convierten en fervorosos keynesianos de derechas, como el Sr. Bush, un teócrata fascista a la americana, que partiendo de un superávit de más de 100.000 millones de dólares de la era Clinton ha logrado un déficit del 3,6% del PIB (422.000 millones de $, cercano a la mitad del PIB español), y no para mejorar el sistema de salud americano o su educación pública, sino básicamente para financiar una cruzada mundial que ha iniciado en Afganistán y en Irak con la excusa del terrorismo. Por el contrario el gobierno de Alemania, de tinte socialdemócrata, está teniendo problemas de todo tipo –incluso electorales-, porque no puede mantener los niveles de gasto social ante el empobrecimiento relativo de su país y no quiere –ni el Pacto de Estabilidad lo permite- incurrir en un déficit mayor del que tiene, que tarde o temprano, de una u otra forma, deberá pagar. Déficit sí, déficit no, no es un dilema de izquierdas o de derechas, es un problema de oportunidad en el que hay que valorar los pro y los contra, es un instrumento que debe colocarse detrás de los objetivos, nunca delante.





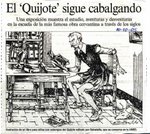


No hay comentarios:
Publicar un comentario