.
A lo largo de las conversaciones que tuve con mi abuelo durante más de veinte años me fui percatando de que cada vez que yo le pedía que me contara una historia, una leyenda, un cuento, un relato, él se alargaba cada vez más en los prolegómenos, como si la historia en sí no le interesara ni le interesara si me interesaba a mí. Ese desapego ya lo había notado en otras facetas de su vida, y no sólo en mi abuelo, sino en las personas que sentían que su camino casi se había cumplido. Sin embargo, en el relato que viene y que podríamos titular “historia del persa y el beduino”, el preámbulo, las consideraciones, ocupan más que el propio relato. Yo lo transcribo por lo que luego se verá, aunque consideraciones y relato poco tengan que ver. Todo empezó un día que estábamos los dos, como siempre, en la sala de la biblioteca de su casa: mi abuelo leyendo a Kant y yo un libro de Ortega y Gasset, “La rebelión de las masas”. El me miraba con la intención de iniciar una conversación, pero su prudencia le exoneraba siempre de la impertinencia y casi nunca era él que se lanzaba a esa cosa tan difícil que es la conversación: él siempre la iniciaba ante alguna pregunta de la otra parte. Yo le miré y me dije: “¡Qué caramba!, voy a darle la oportunidad del diálogo” y le pregunté algo tan trivial como que si Ortega era pariente suyo por aquello de la coincidencia de su tercer apellido y el del autor del libro que tenía en mis manos. Esto fue lo que me dijo: “Sí, es pariente aunque lejano”. Y contrariamente a lo que yo creía se calló. Yo estaba sorprendido, porque parecía que había dado poca mecha al fuego de la conversación y le pregunté que si él consideraba que Ortega era el más grande intelectual que había tenido España. Meneó la cabeza en forma dubitativa y esta fue su disertación: “Ortega es un típico español del horno de lo español, pero poco propicio para las múltiples Españas. Fue un intelectual a pesar suyo, porque el español típico es un hombre de acción: Cervantes fue un hombre de acción, que escribió mucho cuando no estaba guerreando, cobrando impuestos o eludiendo a sus perseguidores; Lope pasó horas 24 escribiendo su extenso teatro cuando no tenía otra cosa mejor que hacer, como por ejemplo conquistar mujeres, enamorarse, desenamorarse, desengañarse, tomar los hábitos, dejarlos; Quevedo, inmenso poeta y escaso prosista aunque tan talentoso como con el verso, era lo que tanto le gustaba novelar a Baroja: un conspirador; Góngora se peleaba con unos y con otros y le pudo mucho la envidia; los románticos, cuando veían que no podían cambiar el mundo se resignaban a tomar la pluma; los curas en España no se han dedicado a Dios ni a la cuestiones de la fe cristiana, sino a perseguir a los que no eran de su credo; Calderón es una excepción; y no quiero alargarme porque no quiero aburrir. El problema del hombre de acción es que, por grande que sea su talento, cuando se para a reflexionar necesita un catecismo, del tipo que sea, pero un catecismo: de lo contrario pierde pie y no sale a flote. Para nadar en la duda –que es lo propio del intelectual- necesita una tabla de salvación; Ortega rompe la tabla y nos invita a nadar con él a pelo. El problema es que el pobre Ortega, en su esfuerzo por acompañarnos en ese ejercicio, se queda sin sistema: lo que el llama raciovitalismo es sólo una componenda entre extremos. En el libro que tienes entre manos, Ortega lanza una especulación sobre el supuesto sujeto indiferenciado e irreflexivo que es lo que él llama “masa” y piensa que va a sustituir a las elites en la conducción de los pueblos de Europa y América. Pero, como no era ningún tonto y para no perderse en las dunas de la especulación, agarra un dato y lo fija a modo de mojón: es el dato del aumento, sin comparación con otros siglos, de la población. Esta es su tabla a la especulación. Su concepción elitista de la sociedad puede resultar éticamente repugnante, pero intelectualmente puede ser aceptable. Si quieres ser un buen científico tienes que acostumbrarte a que a veces el corazón diga que no y la cabeza lo contrario. Ese es también el dilema de Unamuno con la fe, sólo que Don Miguel tenía el defecto de que pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Aquí es muy difícil la reflexión; aquí nunca surgiría un Kant, que fue feliz sin mujeres y sin salir de su pueblo y se dedicó a la más pura reflexión: Kant, el provinciano universal que tanto admiro. Volviendo a Ortega, este pariente mío fue un tipo listo, que tuvo suerte con los boletos de la vida, pero que compró todos los boletos que pudo en España y, sobre todo, en Alemania; si quieres triunfar en la vida hay que hacer lo que hizo Ortega: comprar el máximo número de boletos. Otra cosa es que te preguntes porqué hay que triunfar, qué necesidad hay de ello. Verás que…”. En ese momento y a costa de ser descortés me parecía oportuno cambiar de conversación. Además, a mi abuelo cada vez le oía con la voz más tenue y cada vez más recostado en su butaca. Fue entonces que le pregunté algo tan estúpido como que si había algún síntoma para detectar si uno es feliz o no. No lo hice para forzar su respuesta, sino para sorprenderle y dejarle hacer lo que a mí me parecía que quería: echar un sueño. El problema es que mi abuelo tenía respuesta para todo, porque todo lo había pensado antes, y me contestó: “Sí, lo hay: la sonrisa. El que no es feliz pasa de la risa a lo adusto y de lo serio a la risotada en un pestañeo; la persona feliz dibuja en su cara una sonrisa permanente…”. Y mi abuelo se quedó aparentemente dormido. Yo también hice lo propio. Debió pasar una media hora y me desperté. Vi a mi abuelo esgrimiendo una media sonrisa, con el libro de la paz perpetua de Kant -su libro de cabecera- en sus manos y con los brazos estirados. Me acerqué a él para taparle con su mantita barojiana y me dio un temblor: mi abuelo había muerto. Se lo dije a mi abuela. Se acercó, le besó y sólo dijo: “Gracias compañero por serlo. Pronto te seguiré: ten paciencia”. Yo me arrebujé en el sofá, miré los más de 12.000 libros de la librería y me dije: “Mi abuelo vive en estos 12.000 latidos: tengo una larga tarea para completar su biografía. Aquí hay mucha sabiduría, tanto la impresa como la debida a su pluma”. Y cuando pensaba en el trabajo que me esperaba me dijo mi abuela: “Nieto, dentro del libro hay una carta o algo parecido para ti”. Lo tomé, extendí el folio doblado y vi un título: “La leyenda del persa y el beduino”. Así comienza la leyenda:
Lejos de Damasco, en pleno desierto, un persa que iba en un camello que apenas podía andar se encontró con un beduino que iba a pie y exhausto y que llevaba agua en un pellejo de camello que había cogido de un pozo. Se acercaron, se saludaron y sin mediar palabra el persa le quitó el pellejo con el agua y se lo dio a beber a su camello. El beduino le preguntó al persa porqué lo había hecho y este le contestó: “Por dos motivos: el primero porque si tu te bebes el poco agua que llevas no podremos llegar a ninguna parte y moriremos los tres, pero si bebe mi camello podrá llevarnos a los dos a Damasco; la segunda…” y sin esperar más palabras ni atender a más razones, el beduino sacó fuerzas de flaqueza, empuñó su alfanje, mató al persa, le quitó el camello y bebió el agua que quedaba en el pellejo y se dijo: “Algo de razón tenía el persa descarado: ahora podré llegar a Damasco incluso aunque ya no tenga más líquido, porque el camello tiene mucho más aguante, ha bebido y sabrá ir sólo a la ciudad”. Y a continuación se preguntó: “¿Cuál sería la segunda razón de la que hablaba ese persa insolente?”. Y ahí acabaron sus reflexiones porque, cuando hubo recorrido apenas unas cuantas dunas, el camello cayó desplomado, muerto. A su vez el beduino notó una fiebre espantosa acompañada de una tiritera y cuando estaba moribundo se dio cuenta que esta era la segunda razón: si el agua estaba envenenada moriría el camello, pero ambos estarían vivos y entre ambos tendrían más posibilidades de llegar a Damasco que uno sólo. El beduino se encomendó a Alá y murió.
Era sin duda la última lección que me quería dar mi abuelo cuando ya la dama blanca le había invitado al último paseo: la generosidad es el egoísmo más inteligente.
Antonio Mora Plaza
A lo largo de las conversaciones que tuve con mi abuelo durante más de veinte años me fui percatando de que cada vez que yo le pedía que me contara una historia, una leyenda, un cuento, un relato, él se alargaba cada vez más en los prolegómenos, como si la historia en sí no le interesara ni le interesara si me interesaba a mí. Ese desapego ya lo había notado en otras facetas de su vida, y no sólo en mi abuelo, sino en las personas que sentían que su camino casi se había cumplido. Sin embargo, en el relato que viene y que podríamos titular “historia del persa y el beduino”, el preámbulo, las consideraciones, ocupan más que el propio relato. Yo lo transcribo por lo que luego se verá, aunque consideraciones y relato poco tengan que ver. Todo empezó un día que estábamos los dos, como siempre, en la sala de la biblioteca de su casa: mi abuelo leyendo a Kant y yo un libro de Ortega y Gasset, “La rebelión de las masas”. El me miraba con la intención de iniciar una conversación, pero su prudencia le exoneraba siempre de la impertinencia y casi nunca era él que se lanzaba a esa cosa tan difícil que es la conversación: él siempre la iniciaba ante alguna pregunta de la otra parte. Yo le miré y me dije: “¡Qué caramba!, voy a darle la oportunidad del diálogo” y le pregunté algo tan trivial como que si Ortega era pariente suyo por aquello de la coincidencia de su tercer apellido y el del autor del libro que tenía en mis manos. Esto fue lo que me dijo: “Sí, es pariente aunque lejano”. Y contrariamente a lo que yo creía se calló. Yo estaba sorprendido, porque parecía que había dado poca mecha al fuego de la conversación y le pregunté que si él consideraba que Ortega era el más grande intelectual que había tenido España. Meneó la cabeza en forma dubitativa y esta fue su disertación: “Ortega es un típico español del horno de lo español, pero poco propicio para las múltiples Españas. Fue un intelectual a pesar suyo, porque el español típico es un hombre de acción: Cervantes fue un hombre de acción, que escribió mucho cuando no estaba guerreando, cobrando impuestos o eludiendo a sus perseguidores; Lope pasó horas 24 escribiendo su extenso teatro cuando no tenía otra cosa mejor que hacer, como por ejemplo conquistar mujeres, enamorarse, desenamorarse, desengañarse, tomar los hábitos, dejarlos; Quevedo, inmenso poeta y escaso prosista aunque tan talentoso como con el verso, era lo que tanto le gustaba novelar a Baroja: un conspirador; Góngora se peleaba con unos y con otros y le pudo mucho la envidia; los románticos, cuando veían que no podían cambiar el mundo se resignaban a tomar la pluma; los curas en España no se han dedicado a Dios ni a la cuestiones de la fe cristiana, sino a perseguir a los que no eran de su credo; Calderón es una excepción; y no quiero alargarme porque no quiero aburrir. El problema del hombre de acción es que, por grande que sea su talento, cuando se para a reflexionar necesita un catecismo, del tipo que sea, pero un catecismo: de lo contrario pierde pie y no sale a flote. Para nadar en la duda –que es lo propio del intelectual- necesita una tabla de salvación; Ortega rompe la tabla y nos invita a nadar con él a pelo. El problema es que el pobre Ortega, en su esfuerzo por acompañarnos en ese ejercicio, se queda sin sistema: lo que el llama raciovitalismo es sólo una componenda entre extremos. En el libro que tienes entre manos, Ortega lanza una especulación sobre el supuesto sujeto indiferenciado e irreflexivo que es lo que él llama “masa” y piensa que va a sustituir a las elites en la conducción de los pueblos de Europa y América. Pero, como no era ningún tonto y para no perderse en las dunas de la especulación, agarra un dato y lo fija a modo de mojón: es el dato del aumento, sin comparación con otros siglos, de la población. Esta es su tabla a la especulación. Su concepción elitista de la sociedad puede resultar éticamente repugnante, pero intelectualmente puede ser aceptable. Si quieres ser un buen científico tienes que acostumbrarte a que a veces el corazón diga que no y la cabeza lo contrario. Ese es también el dilema de Unamuno con la fe, sólo que Don Miguel tenía el defecto de que pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Aquí es muy difícil la reflexión; aquí nunca surgiría un Kant, que fue feliz sin mujeres y sin salir de su pueblo y se dedicó a la más pura reflexión: Kant, el provinciano universal que tanto admiro. Volviendo a Ortega, este pariente mío fue un tipo listo, que tuvo suerte con los boletos de la vida, pero que compró todos los boletos que pudo en España y, sobre todo, en Alemania; si quieres triunfar en la vida hay que hacer lo que hizo Ortega: comprar el máximo número de boletos. Otra cosa es que te preguntes porqué hay que triunfar, qué necesidad hay de ello. Verás que…”. En ese momento y a costa de ser descortés me parecía oportuno cambiar de conversación. Además, a mi abuelo cada vez le oía con la voz más tenue y cada vez más recostado en su butaca. Fue entonces que le pregunté algo tan estúpido como que si había algún síntoma para detectar si uno es feliz o no. No lo hice para forzar su respuesta, sino para sorprenderle y dejarle hacer lo que a mí me parecía que quería: echar un sueño. El problema es que mi abuelo tenía respuesta para todo, porque todo lo había pensado antes, y me contestó: “Sí, lo hay: la sonrisa. El que no es feliz pasa de la risa a lo adusto y de lo serio a la risotada en un pestañeo; la persona feliz dibuja en su cara una sonrisa permanente…”. Y mi abuelo se quedó aparentemente dormido. Yo también hice lo propio. Debió pasar una media hora y me desperté. Vi a mi abuelo esgrimiendo una media sonrisa, con el libro de la paz perpetua de Kant -su libro de cabecera- en sus manos y con los brazos estirados. Me acerqué a él para taparle con su mantita barojiana y me dio un temblor: mi abuelo había muerto. Se lo dije a mi abuela. Se acercó, le besó y sólo dijo: “Gracias compañero por serlo. Pronto te seguiré: ten paciencia”. Yo me arrebujé en el sofá, miré los más de 12.000 libros de la librería y me dije: “Mi abuelo vive en estos 12.000 latidos: tengo una larga tarea para completar su biografía. Aquí hay mucha sabiduría, tanto la impresa como la debida a su pluma”. Y cuando pensaba en el trabajo que me esperaba me dijo mi abuela: “Nieto, dentro del libro hay una carta o algo parecido para ti”. Lo tomé, extendí el folio doblado y vi un título: “La leyenda del persa y el beduino”. Así comienza la leyenda:
Lejos de Damasco, en pleno desierto, un persa que iba en un camello que apenas podía andar se encontró con un beduino que iba a pie y exhausto y que llevaba agua en un pellejo de camello que había cogido de un pozo. Se acercaron, se saludaron y sin mediar palabra el persa le quitó el pellejo con el agua y se lo dio a beber a su camello. El beduino le preguntó al persa porqué lo había hecho y este le contestó: “Por dos motivos: el primero porque si tu te bebes el poco agua que llevas no podremos llegar a ninguna parte y moriremos los tres, pero si bebe mi camello podrá llevarnos a los dos a Damasco; la segunda…” y sin esperar más palabras ni atender a más razones, el beduino sacó fuerzas de flaqueza, empuñó su alfanje, mató al persa, le quitó el camello y bebió el agua que quedaba en el pellejo y se dijo: “Algo de razón tenía el persa descarado: ahora podré llegar a Damasco incluso aunque ya no tenga más líquido, porque el camello tiene mucho más aguante, ha bebido y sabrá ir sólo a la ciudad”. Y a continuación se preguntó: “¿Cuál sería la segunda razón de la que hablaba ese persa insolente?”. Y ahí acabaron sus reflexiones porque, cuando hubo recorrido apenas unas cuantas dunas, el camello cayó desplomado, muerto. A su vez el beduino notó una fiebre espantosa acompañada de una tiritera y cuando estaba moribundo se dio cuenta que esta era la segunda razón: si el agua estaba envenenada moriría el camello, pero ambos estarían vivos y entre ambos tendrían más posibilidades de llegar a Damasco que uno sólo. El beduino se encomendó a Alá y murió.
Era sin duda la última lección que me quería dar mi abuelo cuando ya la dama blanca le había invitado al último paseo: la generosidad es el egoísmo más inteligente.
Antonio Mora Plaza
Madrid, 20 de julio de 2008





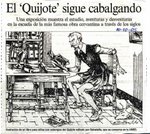


No hay comentarios:
Publicar un comentario