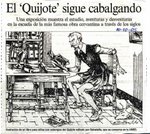.
por Antonio Mora Plaza
(versión definitiva entregada a la editorial)
PRESENTACIÓN
En todas las historias que siguen de una u otra manera ha intervenido mi abuelo Berto: bien porque me las ha contado, bien porque las escribió en solapas, páginas en blanco y contraportadas de libros, bien porque las he reconstruido a partir comentarios de mi abuelo, de reproches de mi abuela, o silencios de mi madre.
Mi abuelo era alto, muy alto, barbudo y siempre con bigote. A mí se me hacía altanero, orgulloso, pretencioso; cuando crecí descubrí que simplemente era alto. Tenía una biblioteca que de niño se me hacía enorme. Siempre le conocí leyendo, manoseando libros. Solía decir: “El placer de hojear un libro, tocar sus hojas, acariciar sus solapas es el principio de la sabiduría”. Yo al principio no le entendía y un día le pregunté ante su insistencia qué era eso de la sabiduría y me contestó: “no te puedo dar una definición porque no creo en las esencias, pero lo importante es el trayecto y te diré que la sabiduría es el poso de la destilación del conocimiento y la experiencia”. Seguí sin entenderle y recuerdo que me hice la pregunta que yo creía entonces original: “¿Cómo es que entiendo cada palabra y no la frase entera?”. Él hablaba tan convencido que resultaba convincente. Yo siempre le escuché con respeto y, con el tiempo, con admiración, aunque lo normal es que hubiera sido al revés. Recuerdo que solía añadir más o menos que “en materia de artes sólo se puede crear cuando te despojas de lo aprendido como el gusano de su capucha y se convierte en cursi mariposa”. A mí se me hacía que hablaba ampuloso, altisonante, críptico. No era tal: es que no sabía hablar de otra manera. Otro día le pregunté por el secreto de la felicidad, frase que había oído y que no era capaz de desprenderme de ella y me sorprendió su enfado: “Ya te he dicho que no creo en las esencias, maldito sea Aristóteles y toda su progenie intelectualoide y clerical. No sé lo que es, pero sé cómo se alcanza: convierte tus medios en fines”. Debí poner tal cara de no entender nada que se sentó –yo ya lo estaba- y me dijo ya más relajado y echando para atrás su corpachón: “Procura tener gustos y deseos que te permitan llegar a viejo habiéndoles dado satisfacción”.
Mi abuela Francisca, su mujer, tuvo 7 hijos. Era también sabia a su manera y, aunque tenía poco tiempo para leer, usurpaba alguno a sus tareas domésticas para dar rienda suelta a su curiosidad. Se sentaba al caer la noche siempre en la misma butaca y leía. Era recia, gordita, no muy alta y de voz grave. Mandaba en toda la casa, en la hacienda y en la vida de su familia, excepto, claro está, en la biblioteca de mi abuelo. Cantaba muy bien y cocinaba mejor. Nunca me llamaba por mi nombre sino “nieto”. Siempre la llamamos Francisca, nunca con un diminutivo; mi abuelo, que era Humberto, en cambio le llamamos siempre Berto. Mi abuela estaba siempre presente, cuando se la necesitaba y cuando no.
Tenían un perro que se llamaba “Lanas”. Siempre estaba con mi abuelo en la biblioteca y cuando cogía un libro, se sentaba, le miraba y esperaba. Cuando salía mi abuelo de la biblioteca, Lanas se iba a la vera de mi abuela. Tenían también una gata que se llamaba “Turca”. Nunca la vi por el suelo y cuando se movía saltaba de mueble en mueble: nunca pisaba el mismo suelo donde pisaba el perro. Era muy orgullosa y señorita la jodia. Se dejaba acariciar, pero cuando se cansaba se iba de tu lado sin avisar. Ahora ya no están ni mis abuelos ni sus animalitos, pero tengo la mejor herencia posible: su recuerdo y su biblioteca. Los relatos, cuentos y leyendas que siguen son mi homenaje.
.
.
El nieto.
.
.
.
HISTORIA DEL ESPEJO Y LA SOMBRA
Mi abuelo por parte de madre me dejó su biblioteca, cosa ya sabida. Era voluminosa y exquisita: ¡una verdadera joya! Hojeando un día un libro que era una traducción del árabe pude leer la historia que sigue y que reconstruyo fiándome de la memoria.
Había en Bagdad un beduino burlón que de todo hacía chanzas y un día se encontró una botella en medio de las dunas del desierto. Frotó la botella diciendo: ”Vamos, mago vidrioso, hazte presente que te pediré un imposible, a ver si eres capaz de cumplirlo”. Pasaron los minutos y la botella parecía hundirse en la arena sin que ni mago ni humo ni vapor salieran. El beduino montó en su camello y cuando hubo recorrido 2 horas se encontró otra botella. La tomó de nuevo para hacer nuevas gracietas cuando se dio cuenta de que era la misma. Asustado montó de nuevo en su camello para dejar lo más lejos posible ese extraño suceso cuando un genio vaporoso, gordinflón y movedizo espantó al camello y el beduino beso la arena. El genio le dijo: “Huidizo beduino, pídeme lo que quieras y te será concedido”. En el beduino, repuesto del susto, se dibujaba una sonrisa en sus labios, síntoma de que su ingenio había zurcido algo. El beduino le dijo al genio de forma enérgica: “Hazme a la vez alto y bajo, guapo y feo, bueno y malo”. Pensaba el árabe que tal petición era una contradicción en los términos y no sería posible atenderlo ni por el más mago de los genios ni por el genio más genial de los magos. Pero he aquí que el genio de la botella contestó: ”Sea, tú lo has querido, a partir de ahora será un espejo”. En efecto, el espejo reflejaba siempre, no la realidad, sino los deseos de los que se miraban, y así, los bajitos no se veían como tales, los feos se atusaban hasta parecerse a sí mismos galanes y los malos, de puro mirarse, se olvidaban de cualquier arrepentimiento. Pero el beduino, convertido en espejo en el cruce de caravanas que era Bagdad, vio como su cuerpo se ajaba rápidamente y un día rogó al genio que se le apareciera porque estaba arrepentido de sus burlas y chanzas. El genio apareció y el beduino-espejo le preguntó porqué envejecía tan rápidamente y el genio contestó: “Lastimado beduino, el espejo está dotado de virtudes, pero tiene un defecto que es la causa de tu decrepitud: no resiste la mentira”. A lo que el beduino le suplicó: ”Si no puedes volverme a mi ser anterior conviérteme en algo eterno”, pensando de nuevo que era un imposible, incluso para tan etéreo ser. El genio le contestó: ”Sea, serás eterno mientras exista la luz y los objetos materiales”, y le convirtió en una sombra y añadió: “serás casi eterno, pero te arrastrarás siempre, todos te pisarán y dependerás del Sol para renacer todos los días y, lo peor, cuando te sientas preso de la desesperación no podrás recurrir al suicidio porque no eres libre, dependes de todo lo demás”. Y el genio se plegó a la botella.
Mi abuelo dejó en la contraportada la siguiente nota: “Esta historia es la más antigua de las historias, anterior a los poemas indios y árabes, anterior al Gilgamesh, anterior al mito de Osiris y de Moisés y, claro está, anterior al mito de la caverna de Platón. Ahora ya sabemos que las sombras que dibujan los objetos tuvieron su origen burlesco y su final trágico en el cruce de caravanas camino de Bagdad”. ¿Tenía razón mi abuelo? No lo sé, a mí sólo me toca disfrutar de la historia y espero que los lectores de ella también.
Recuerdo que me dijo que su fuente de inspiración habían sido los cuentos de Sherezade y añadió: “Las mil noches y una noche es el libro que más admiro porque está exento de retórica: ni un verbo de más ni un adjetivo inadecuado”. Yo le señalé, no sin cierta maldad, que él adolecía al hablar precisamente de esa retórica cuya ausencia en los demás tanto valoraba. Mi abuelo, quizá algo molesto por mi tono inquisitorial se quitó las gafas, se sentó, me hizo sentar y me soltó lo que sigue: “Es mi opinión como lector. El estilo retórico, ampuloso, indica deseo de inmortalidad, y no me refiero exclusivamente a la obra sino también a la persona; en cambio, quién o quienes escribieron los cuentos de Sherezade sólo buscaban entretener; el que escribe retórico piensa en él y en su sustento, el que escribe sencillo piensa sólo en el lector”. No insistí más en el tema porque está vez me había convencido y añadió en tono más relajado: “el cuento del Espejo y la Sombra es quizá el único que he escrito para niños, porque sólo siendo un niño puede aceptarse como verosímil. Algún día te explicaré las dos características que debe reunir cualquier relato, cualquier obra de arte; ahora es tarde y tu madre te espera y a mí tu abuela Francisca”. Nos despedimos. El se quedó como siempre hojeando sus libros y yo intrigado por sus palabras.
.
.
Madrid, 25 de mayo de 2008
.
.
.
EL AZAR NO EXISTE
Esta es una historia reconstruida a partir de notas de mi abuelo. Más parece un sueño que una historia real por su contenido –Freud diría que manifiesto, según la traducción clásica en español- y por su estilo taquigráfico. Siempre me resultó curioso la riqueza de sensaciones de los sueños y lo pueril que resulta contarlos en la vigilia: si no le añades fantasía a la fantasía la narración de lo onírico parece un árbol deshojado, liviano y grisáceo. Ahí va la breve historia.
Hallábame en un librería y tomé un libro al azar, abrí por una página cualquiera y empecé a leer en el primer párrafo en el que mi vista se posó. El texto decía: “El tiempo es el instinto de la memoria”, y a continuación seguía: “Si volvieras a abrir otro libro al azar y encontraras la misma combinación de palabras anteriores –tiempo, instinto y memoria- te será dado la ¿virtud? de la inmortalidad”. Más sorprendente incluso que lo anterior fue lo que siguió: “…pero ha de ser fruto del azar, nunca ha de ser buscado; por el contrario, si tu búsqueda fuera fruto del deseo, tus días estarán contados”. De la impresión se me cayó el libro de las manos y una hermosa joven me ayudó a recogerlo, quizá apiadada de mi provecta edad. Era hermosa, alta, con el pelo recogido con una ancha cinta y portaba un vestido de una sola pieza de vivos colores que le tapaba hasta el tobillo. Le di las gracias y cuando se alejaba ya de espaldas a mí me dijo: “No olvides la página y el párrafo que has leído”. Miré la página instintivamente y sin recuperarme de la sorpresa busqué a la mujer con la mirada, pero esta había desaparecido. La página era la 365 y el párrafo el 24. Esto me ocurrió hace 10 años. Desde entonces he estado obsesionado con visitar librerías y bibliotecas, tomar libros al azar –con los ojos cerrados-, leer la página 365 -si tantas tenía el libro- y contar las líneas hasta la 24. Y siempre me preguntaba: ”¿debía ser azaroso el libro o también página y párrafo?”. Así transcurrió el tiempo hasta que ayer descubrí por error una librería de viejo y tomé un libro como siempre al azar y, ¡oh sorpresa!, en la página 365, línea 24, decía las mismas palabras: “El tiempo es el instinto de la memoria”. El libro se me cayó de nuevo de las manos, me temblaron las piernas y me tuve que apoyar en una mesa cercana para no caer. Y de pronto, de espaldas a mí, la misma voz que oí hace un decenio decía: “Tomad el libro que tanto anheláis”. La mujer se alejaba de espaldas; su vestido y su porte era el mismo que el de antaño y, como quiera que yo deseaba ver el rostro de quien me traía la buena nueva de la vida eterna, la tomé del brazo y la giré hacia mí. Lo que vi me horrorizó: sí, llevaba el mismo vestido, la misma cinta, tenía el mismo pelo, pero su rostro era el de una anciana decrépita. Recuerdo que sólo la pude preguntar: “¿Porqué?”. Ella me contestó: “El azar no existe”, y desapareció.
Desde entonces no he vuelto a leer un libro de más de 364 páginas, ni he vuelto a pisar una librería.
Pregunté a mi abuelo en el último año de su vida si creía con Freud que los sueños son sin excepción una realización de deseos y recuerdo que me contestó desde una escalerilla que tenía para alcanzar los últimos anaqueles de la biblioteca: “Ay, Freud, el primero y el último: el último mago y el primer científico de la mente, el último alquimista, gran especulador y ¡qué gran dramaturgo hubiera sido! Abrió un mundo nuevo –o como dice un filósofo francés, un nuevo continente del conocimiento-, pero no estoy seguro de que no sea todo un castillo de naipes, un monumento a la oquedad”. Aquí me perdí, pero lo dejo tal como lo oí de sus labios por si un avispado lector entiende mejor a mi abuelo.
.
.
Madrid, 27 de mayo de 2008
.
.
.
LEYENDA DEL GUACAMAYO
Esta historia me la contó mi abuelo. No haré ningún comentario. Dice así:
Hace 2 días que estaba en mi casa de Lima, en Perú, y cuando tomaba la pluma para contarles la increíble historia de un ave de vivos colores, el pecho azul y verde, las plumas exteriores azules brillantes y la cola roja, que es conocido por guacamayo, se me ha posado en el alféizar de la ventana un ave de estas características. La cosa no tendría mayor importancia si no fuera por 2 hechos que relato a continuación: que me disponía a contarles precisamente una leyenda sobre esta ave que no espero sea creída ni por el más creyente en leyendas ni desmentida por el más incrédulo de los escépticos; y que el ave que se posaba en la ventana me saludó con estas palabras: “Soy Celso Gomes, investigador y extravagante”. Es conocida la capacidad de aprendizaje de estas aves y sus dotes de imitación de la voz humana o de cualquier sonido, pero lo que me dejó impávido fue lo que dijo a continuación: “Creo que ya he pagado mi culpa y anhelo la libertad como la más libre de las aves y como el más soñador de los humanos. El emperador ha muerto y sin embargo…”. Les contaré la leyenda a continuación para que puedan hilvanar los hechos con la urdimbre de la memoria.
Cuenta la leyenda que un día el emperador inca, descendiente del Sol como todos los emperadores, se adentró por tierras conquistadas por su pueblo, los quichuas, a lules y tonocotes, cuando en uno de sus paseos en parihuelas se le acercó un viejo que le dijo: “Suplico ¡oh señor emperador! por mi hijo que ha sido condenado a muerte”. El emperador le preguntó: “Cual ha sido su ofensa”, a lo que el anciano contestó: “Tener hambre y robar para él y para la familia, porque llevamos un mes sin alimento por las malas cosechas”. El emperador parecía consternado, pero esta fue su respuesta: “Comprendo tu inmenso pesar por la vida de tu hijo, pero yo tengo que respetar las leyes que yo mismo he impuesto; de lo contrario no sería un legislador respetado, sino un déspota arbitrario”. Y el emperador se alejo en su liviano trono sostenido por 12 funcionarios del Templo del Sol. El anciano se tendió en el suelo desesperado, hundiendo su cabeza en el barro hasta casi perder el sentido y los miembros de la tribu que allí estaban congregados quedaron mudos y cabizbajos. Pero apenas anduvo la comitiva una distancia que la leyenda no precisa, cuando uno de los funcionarios tropezó he hizo caer a todos hasta dar con el emperador en el barro. Los funcionarios se temieron lo peor por haber provocado el contacto del descendiente del sol con el suelo. Por el contrario, mandó el emperador volver sobre sus pasos y llegar de nuevo hasta donde el anciano aún permanecía ahora arrodillado y le dijo: “Apenado anciano, no puedo ir contra la justicia sobre los humanos, pero es potestad mía decidir sobre el resto de los seres vivos. Tu hijo, tú y tu familia vendréis a mi palacio, pero tu hijo no podrá tener forma humana mientras yo viva: será convertido en un ave maravillosa, de vivos colores y de incansable piar. Esa es mi última palabra y no hay réplica posible”. El noble anciano asintió con la cabeza y así ocurrió. Una vez en el palacio, un mago enseñó al converso guacamayo a hablar, puesto que hasta entonces y según la leyenda, estas aves eran cantarinas pero no habladoras ni imitadoras. Toda la familia trabajó en el templo del emperador hasta que éste murió y desde entonces todas la aves imitadoras, loros, papagayos y calandrias, han aprendido tan noble arte del guacamayo-ladrón y transmitido a generaciones futuras.
Quedó consternada de nuevo la familia, sin trabajo ante la muerte del emperador, pensando de nuevo que su único camino para sobrevivir sería el robo; al menos les consolaba el hecho de que, de acuerdo con la sentencia del emperador, su hijo volvería a la forma humana una vez muerto aquél.
Y aquí acaba la leyenda que estoy traduciendo del quechua. Hasta hace dos días no tenía despejada la duda de qué fue del hijo ladrón convertido en guacamayo y de su familia, pero ahora la duda se ha transformado en asombro y consternación: ¿El ave que tengo en el alfeizar de la ventana es el hijo-ladrón transmutado en guacamayo?, ¿si es así, porqué no se cumplió la palabra del emperador?, ¿quizá sea inmortal y su muerte una falsa leyenda? No lo sé y lo que es peor: no sé qué hacer con tan parlanchina ave, ni como tratarla, si como ave o como humana. Creo que arrastraré la duda toda mi vida.
Lo único que sé de cierto de esta historia es que mi abuelo tenía una casa en Lima que no sé que ha sido de ella.
Madrid, 29 de mayo de 2008
FREUD Y EL SUEÑO DE LA DAGA
Esta podría considerarse una historia apócrifa del psicoanálisis porque nunca leí algo parecido en mis lecturas del genio vienés. Mi interés no es la biografía ni la información, sino la reflexión. Conocí a un especialista en Freud que estaba haciendo una tesis sobre el origen y la importancia de los sueños en el nacimiento de la ciencia de la mente. Su nombre no tiene importancia, pero sus palabras me dejaron intrigado: “me tesis supone una revolución a la par que una revelación del creador del psicoanálisis. Si tengo éxito gran parte de la profesión y los cimientos de la ciencia del diván serán puestos en un brete”. Yo le miré con atención, extrañeza, intriga y escepticismo. Profano como científico, he sido asiduo lector de sus obras; así, a los 15 años leí su “Psicopatología de la vida cotidiana” que me dejó vivamente impactado y con la sensación que un mundo nuevo se me abría en mi mente. Bien fuera porque mi cara delataba el velo de escepticismo que amenazaba sus palabras o bien por la impaciencia de mi amigo en dar a conocer su tesis, sin esperar mis palabras añadió: “No digas nada, paso a referirte un sueño que ocultó el autor y que resulta revelador”. Y así comienza el relato del sueño:
“Apenas tuve tiempo de despertarme y la pesadilla empezó a ser realidad. Había soñado que tomaba un libro de la librería de mi habitación, que aquel se convertía en una pesada daga, que me dirigía al cuarto de mis padres que dormían plácidamente y que les hundía en sus cuerpos ese instrumento que ahora me parecía liviano. Había soñado que clavaba y desclavaba hasta desaparecer la blancura de las sábanas y caer la sangre por las patas de la cama. Me dije: “esto no es un crimen, sino un justo castigo por no recibir regalos por mis cumpleaños como los otros niños, por obligarme a estudiar en lugar de dejarme jugar a la pelota, por castigarme en mi cuarto sin salir cuando hurgaba entre sus cosas”.
Al fin desperté, me vestí temblando y en ese momento me vino a la cabeza el libro que fuera daga en el sueño. Me dirigí a la librería y comprobé aliviado que estaba allí. Sin embargo, con todo el aire aún en los pulmones, se me aceleró el corazón y el vacío se me hizo en el estómago: el libro estaba boca abajo, cuando yo estaba seguro haberlo hojeado y colocado boca arriba el día anterior. Me dejé caer en la cama tiritando a pesar de ser verano: sólo era capaz de mirar de reojo al pasillo que daba a la puerta de mis padres.
Agotado por el miedo, me volví a dormir –eso creo- porque me despertó un policía y una señora para mí desconocida y me hablaron de un terrible suceso en mi casa. Ahora soy adulto y no recuerdo bien sus palabras, pero me dijeron que mis padres habían muerto y creían que el motivo era el robo. Sin embargo a mí siempre me ha angustiado dos cosas: que no encontraran a los culpables y que el instrumento del crimen fuera… un afilado abre-cartas que tenía mi padre en el escritorio, donde guardaba… sus cosas.
Es sabido que Freud no mató a sus padres pero mi amigo, el especialista, me dijo que este sueño condicionó su obra. Mi curiosidad me llevó a pedirle que sacara algo de su valioso tiempo y que me lo explicara porque, a pesar de lo que traslucía el sueño narrado, no veía la relación y la importancia entre él y el giro copernicano que su tesis pretendía. Y mi amigo me dijo: “El sueño referido es sólo una muestra significativa del resultado de mis investigaciones. La semana que viene tengo un hueco y te llamaré”. Asentí con la cabeza.
Sin embargo tengo que decir que la reunión nunca se celebrará: ayer recibí la noticia de que mi amigo apareció muerte en su casa apuñalado con un fino abrecartas. Como dicen los cristianos: “Que descanse en paz”. No se sabe quién le ha matado; no tenía, que se sepa, enemigos, y no ha sido fruto de un robo, porque todo en su casa ha quedado intacto. A mí me ha dado por pensar en cosas que yo mismo no me atrevo a relatar. Es más, he empezado a tener un miedo atroz de mi amistad con el amigo muerto. Sé que es irracional, pero no lo puedo evitar. Espero que con el tiempo se me pase.
En esta historia no intervino mi abuelo, pero me hubiera gustado saber lo que pensaba acerca del sueño. Tenía una opinión entre crítica y escéptica del genio vienés como se refleja en otra historia de este conjunto de historias. Ahora está de moda decir que no puede ser científica una teoría que no pueda ser refutada mediante los hechos. Yo soy, en cambio, un admirador suyo, pero me pone nervioso que nunca pueda distinguir entre lo característico y lo patológico. Probablemente se deba a mis limitaciones.
Madrid, 31 de mayo de 2008
HUMBERTO, MI ABUELO
Ahora tocaría hablar algo más sobre mi abuelo. Se llamaba Humberto, aunque les llamábamos Berto y era linotipista y lo tenía a gala; en cambio ocultaba que estudió en la Universidad. Era muy culto y coleccionaba libros. Era un narrador de historias y un día le pregunté si lo que contaba era vivido o inventado y me contestó: “Si no fueras mi sobrino te diría que esa pregunta es un tanto impertinente, pero te diré que es lo mismo, porque la memoria no distingue entre lo uno y lo otro”. El decía que era un “ateo panteísta” y como quiera que yo le señalara que eso podía ser contradictorio me dijo: “Se puede tener fe y ser agnóstico porque la fe no consiste sólo en creer lo que no ves o lo que la ciencia aún no explica, sino en creer en lo que puede existir aunque no exista; consiste en creer que todo lo real es racional y todo lo racional es o puede ser real si está exento de contradicción”. Yo no le entendía del todo, pero siempre le escuchaba con atención y respeto. En otra ocasión le espeté: “Abuelo, qué piensas de la muerte”. Mi abuelo, circunspecto, me contestó con una pregunta: “¿Tu recuerdas no haber existido?”. Le dije que no con la cabeza y él, extendiendo el dedo índice me contestó: “Entonces siempre estamos vivos, de una o de otra manera”. Ahora mi abuelo no está entre nosotros, pero hojeando uno de sus libros dejó escrito en una contraportada esta minibiografía que transcribo a continuación:
Recuerdo siendo niño emplazar a un compañero que yo tenía por listo y leído: “Pues yo me propongo leerlo todo, hasta el Ramayana y el Mahabarata”. Estábamos entonces en los estudios primarios o similares, antes de hacer el ingreso al bachillerato elemental. Luego fui creciendo, acabé el bachillerato y sentía que no podía cumplir mi propósito porque, paradójicamente, debía estudiar para aprobar y acabar los estudios. No lo pasé mal en los pocos años de Universidad, pero las ilusiones primeras se fueron apagando poco a poco cual candil que consumiera su mecha. También me sentía frustrado y culpable porque al estudiar lo que me obligaba la carrera era tiempo perdido para el sueño de mi niñez y, cuando satisfacía mis deseos, mi conciencia me torturaba pensando en los perjuicios que ello ocasionaba a mis intereses más inmediatos. Así transcurrieron mis estudios, con la sensación de perder el tiempo hiciera lo que hiciera. Trabajé durante 40 años en una imprenta y en un trabajo que no me gustaba y con unos compañeros que no me aportaron nada. Me jubilé tempranamente y he leído todo lo que he podido, todo lo que ha caído en mis manos, porque a casi nada hago ascos y, sin embargo, siento que el mar de lo desconocido ha inundado las pequeñas islas de mis lecturas. He perdido tanta vista que apenas puedo leer y recuerdo con añoranza las noches que a la luz de un candil, a hurtadillas, debajo de las sábanas, como un ladrón que robara tiempo al sueño, me permitieron disfrutar de mis primeros libros. Ahora que siento próximo mi final y que soy capaz de mirar a la cara a la “vieja dama”, pienso que aquella promesa que hice tan temprana y temerariamente, ese pequeño delirio de grandeza, ha condicionado mi vida y no me ha hecho ni más sabio ni más feliz, y que la mejor promesa no vale un ardite. Este es el resumen, lección y epitafio de toda una vida. Por cierto, aquel compañero de la niñez murió también de niño, pero yo lo he sabido ahora, ya anciano.
No hago comentario alguno al texto porque se comenta solo, pero recuerdo poco antes de morir que le pregunté con pena no disimulada si había sido feliz y me dijo: “Sí, lo he sido, porque no puedo imaginar nada que me gustaría hacer que no haya hecho o intentado. Toma nota”. ¡Qué grande era mi abuelo!, siempre tenía una contestación para todo, pero no era una simple ocurrencia, sino siempre fruto de la reflexión, cuya semilla era la experiencia.
Ahora que estoy huérfano de abuelo apenas tengo respuestas para tantas preguntas.
.
.
Madrid, 1 de junio de 2008
.
.
.
EL ALQUIMISTA DE TOLEDO
En la ya referida biblioteca de mi abuelo había algunos libros del viejo arte de la alquimia, el arte por excelencia de muchos pueblos: de chinos, indios, babilonios, egipcios, árabes, etc. Hojeando varios de ellos me llamó la atención uno por sus excelentes dibujos de los aparatos que usaban estos predecesores, tanto de científicos como de charlatanes: destiladores, alambiques, atanores, redomas, morteros, etc. Abrí por una página al azar y esto fue lo que me encontré. Decía el texto que un día un alquimista de Toledo, ciudad de tantas culturas, de tanta historia, de tantos conversos, de… tanto sufrimiento, le dijo a su ayudante: “Tengo que salir a casa de un nobiliario señor y te dejo al cuidado de todo. No toques ningún preparado, especialmente el contenido en la vasija de barro. Es un destilado reciente del alambique nuevo, que dicen que es mágico y como tal lo he comprado; ya sabes que los legos en la materia confunden y nos confunden magia con alquimia, magos y charlatanes con nosotros, los alquimistas honrados. Volveré al caer la noche”. El ayudante, que no era tan honrado como suponía el viejo alquimista, miró el contenido de la vasija que su maestro le señalara y quedó asombrado del fulgor áureo que tenía. Pensó que su maestro había tenido éxito en su intento, como todo alquimista que se preciara, de convertir algún metal innoble en precioso metal y se lo llevó a su casa sin intención de volver: es decir, lo hurtó.
El viejo alquimista, que tardó más de lo esperado, se encontró por la mañana sin su preciada vasija, su anhelado precipitado y su engañoso ayudante y montó en cólera. Salió a buscarlo y así estuvo durante 3 días infructuosamente. Al cuarto día se enteró de que un joven había perecido en su casa sin señales de haber sido golpeado o envenenado, sin motivo aparente de muerte, pero con un hecho singular: las uñas de sus dedos se habían convertido en oro. El alquimista ahora sintió miedo al pensar que pudieran relacionarle con él y que su profesión, trabajo, incluso su vida, estuvieran en peligro. Pensó en la vasija de barro. Afortunadamente no se encontró nada que pudiera relacionarle con él, puesto que el ayudante acudía sólo por la noche y siempre solo al taller. Pasaron los días y el viejo alquimista fue encontrando la paz y sosiego que requería su profesión. Siguió con sus experimentos y preparados, utilizando la fórmula secreta heredada nada menos que de Hermes Trismegisto y Helvetius. Así obtuvo un nuevo preparado en una nueva vasija de barro de cuello ancho.
Decía que todo fue así hasta que un día sucedió algo terrible: su apreciado gato Tritón apareció muerto al lado de la chimenea. Al enorme disgusto por la muerte de su minino se añadió una sorpresa doble: el gato estaba tendido plácidamente y con la misma cara de satisfacción que cuando le acariciaba y aquél le respondía con ronroneos; y la segunda sorpresa fue mayor: las uñas del gato y todos los dientes estaban duros y fulgurantes. Los examinó y no hubo duda: eran de oro a pesar de su brillo. Procedió a disecar a su querido animal para tenerle siempre presente cuando de nuevo otra sorpresa: no sólo eran de oro las uñas y los dientes, sino todo su esqueleto y se preguntó: “si esto es así, donde esté enterrado mi deshonesto ayudante hay una verdadera fortuna”. A veces la codicia hace presa de los seres humanos y hasta el más honrado se ve arrastrado por el diablo de la tentación, y nuestro viejo alquimista buscó durante días la tumba de su ayudante-ladrón hasta que la encontró. Tampoco fue difícil porque, dada las extrañas circunstancias de su muerte, no fue enterrado en el amplio lugar del cementerio dedicado a los que fallecen en gracia, sino el apartado para los que han llevado una vida de pecado, para los falsos conversos, impíos y adoradores de falsos ídolos. Y cuando, acompañado de una carreta tirado por un caballo percherón, procedía al desentierro de su joven ayudante, un alguacil le vio, le detuvo, le llevo al justicia y fue condenado a 10 años de prisión por hurto; y gracias que no fue condenado por sacrílego, por no ser la tumba de un cristiano o converso.
Una vez en la cárcel pidió al alcalde de la prisión que le trajeran todos sus aparatos de alquimia, sus preparados y sus innobles metales. Se sentía viejo y enfermo y pensaba que no saldría vivo de allí y se dijo: “puesto que no tengo ya salida de este sitio y no tengo miedo a la muerte, comprobaré yo mismo esta calcificación áurea de mis experimentos. Pasaré a la historia de la alquimia puesto que mi vida ya lo es”. Extrañamente el alcalde cedió a su petición, pensando quizá que nada tenía que perder de ese mago –porque para él todo eso era magia- y sí que ganar en el caso de que el alquimista tuviera éxito antes de que el Altísimo se lo llevara a su seno o Satán a su madriguera. No pasaron muchos días cuando los rudos carceleros de la prisión se encontraron al alquimista muerto, pero lo que les dejó asombrados fue su expresión: estaba sentado plácidamente en el jergón de paja de su celda, una sonrisa cruzaba su cara de lado a lado y el libro de Thot a sus pies. Había también no muy lejos una vasija de barro exhalando un fulgor áureo, un alambique vacío pero aún caliente y una nota de amarillo brillante que decía: “He sido el primero y el último: el primero de la nueva ciencia y el último de la vieja alquimia”. También fue enterrado muy cerca de su ayudante-ladrón por mago y suicida.
El autor de este relato no dice en qué lugar del cementerio están enterrados ambos, pero yo, que nací en Toledo y donde ahora vivo sé dónde están. A veces voy a ese lugar y piso sus tumbas y siempre tengo que evitar la tentación que el lector puede imaginarse.
Sobre este relato le pregunté a mi abuelo si la historia era inventada o había algo de verdad y me contestó: “Eso no tiene importancia. La dificultad en la literatura es contar algo que sea a la vez verosímil y sorprendente. Casar ambas es muy difícil: si se consigue surge el arte. Y esto vale para todas las artes”. Asentí con la cabeza y me quedé pensando. Mi abuelo tenía siempre la virtud –o la maldad- de hacerme pensar sin saber muy bien si lo era por la profundidad de su pensamiento o por la intriga con que lo exponía. Si lo tiene el Diablo en su seno seguro que será un buen compañero de tertulia.
.
.
Madrid, 1 de junio de 2008
.
.
.
LAS LÁGRIMAS DE MI ABUELO
Mi abuelo era alto, muy alto, recio, barbudo y siempre iba muy bien trajeado, porque decía que el buen traje evita las posturas banales del cuerpo y del alma. Yo eso nunca lo entendí del todo, y de lo que creo entender, no lo comparto. Presumía además de no haber llorado nunca, ni siquiera cuando se murió su madre. Cuando me lo contó le dije que no me lo creía y el me contestó: “Llorar es un acto de egoísmo y de arrepentimiento. Lloras no por la persona que ha muerto, sino por el estado en el que queda tu espíritu cuando algo así acontece; es señal de arrepentimiento, porque piensas que nunca más podrás buscar en esa persona su beneplácito cuando creas que no obraste bien con élla en vida y el egoísmo pudo más que tu generosidad”. Era difícil seguir a mi abuelo cuando soltaba peroratas como esta, pero nunca se le podía acusar de ocurrente o improvisador, porque a todo contestaba como si lo tuviera ya pensado. Un día que se lo hice notar me dijo: “Para tener algunas respuestas has de multiplicar las preguntas ad infinitum”. No había manera con él. Vuelvo al caso de su afirmación de que nunca había llorado, porque encontré un escrito en una página en blanco de un libro del físico alemán Werner Heisenberg titulado “La imagen de la naturaleza en la física actual” que demuestra lo contrario. Tengo que hacer notar que mi abuelo era un gran amante de los animales y estaba en contra de cualquier zoo, de cualquier domesticación, de cualquier aprovechamiento por el género humano del mundo animal. Era, consecuentemente, vegetariano. Quizá era radical, pero siempre consecuente. Veamos su testimonio:
Un día recogí un perro abandonado. Era pequeño, peludo, negro y muy inteligente, con su nariz negra como el betún, sus ojos vivarachos y su cabeza inclinada. La gente del barrio, las vecinas siempre me decían lo mismo: “ya veras cuando te falte, le vas a echar de menos y le llorarás”. Yo, por aquel entonces, estaba asustado por ese futuro que me vaticinaban estas pitonisas de ocasión. Un día me sobrina le hizo un retrato al óleo, lo enmarqué y lo colgué en mi habitación a espaldas de mi mesa de trabajo. Así lo tuve muchos años. Y en efecto llegó el día en el que Peludo –así le puse de nombre- se puso malito y se murió. Todo lo vivo muere. Yo siempre le traté lo mejor posible: le sacaba 3 veces al día, le tenía siempre la comida echada, pero siempre le daba de comer de lo mío porque le gustaba más. Vivió como un rey… canino. Y el día que murió empecé a sentirme culpable y no sabía porqué. Me decía: “si le traté lo mejor que pude en vida”. Empecé a darle vueltas del porqué de mi estado de ánimo y aunque no podía pensar con claridad porque no tenía claro dónde acaba la razón y empezaba el sentimiento, llegué a una conclusión: me sentía culpable porque no le lloré ni en el día de su muerte ni en los muchos que siguieron. Las vecinas se habían equivocado. ¿Seguro? Un día entraron los ladrones y se llevaron el cuadro de Peludo creyendo que era de un valor fuera de lo común: al menos eso supongo que debieron pensar porque no se llevaron otra cosa. Y desde entonces no pasa el día que no se me salten las lágrimas cuando miro el hueco de la pared donde estaba colgado. ¡Por favor, que alguien me lo explique!
Yo no entiendo bien el comportamiento de mi abuelo, pero no pongo en duda la veracidad de su testimonio. Un psicólogo al que hice llegar el escrito me dijo que era posible tal cosa sin caer en ninguna patología, aunque yo no recuerdo su explicación. ¿Qué opina el lector?
.
.
Madrid, 3 de junio de 2008
.
.
.
UN DIÁLOGO INVENTADO
Decía mi abuelo Berto que el escritor es como un camaleón: debe camuflarse de cualquiera sin dejar de ser el mismo. Yo me atreví un día a señalarle que eso estaba más cerca de la copia que de la originalidad y él me contestó frunciendo el ceño: “No me has entendido. Si has leído mucho a un autor y sus aledaños no necesitas recordar sus escritos cuando tomas la pluma –el utilizó siempre la pluma para escribir-, sino que debes ponerte en su lugar, saquear su alma, adueñarte de su espíritu, y la escritura fluirá conforme a tus deseos como el agua del río se adapta a su terrenal contorno”. Mi abuelo era muy ampuloso cuando hablaba y gustaba de las metáforas. El día que se lo hice notar me dijo: “la metáfora es la reina de la república de las letras, que además tiene su rey y su príncipe”. Con tono irónico le dije que para ser republicano a machamartillo hablaba con un lenguaje inadecuado y me contestó: “Es otra metáfora cuyo rey es el divino William y su príncipe nuestro gran Federico”. El lector no debiera necesitar más aclaración, aunque yo siempre le entendía a medias y él lo sabía: eran restos de su educación religiosa que dio como resultado su ateísmo panteísta y su anticlericalismo. Mi abuelo es autor de este diálogo, fruto de un supuesto encuentro entre Shakespeare y Cervantes:
S – Venid a mis brazos, querido Miguel.
C – Aquí os reciben, gran William, como han recibido vuestras comedias: con agrado y con deseos de leer vuestras últimas obras y conocer también vuestras andanzas en tierras tan septentrionales.
S – Leí también la Segunda parte de vuestro Quijote, estimado Miguel.
C – Yo he disfrutado de vuestro Otelo, Rey Lear, Pericles, las últimas de las que he tenido noticia. Pero sentaos y bebamos.
S – Bebamos primero, Miguel, que la alegría del encuentro no necesita más acomodo.
C – Tenéis razón, pero mis piernas, al igual que mi brazo, se fatigan más de lo que yo quisiera. Sabed, estimado William, que tengo ya un pie en el estribo y siento próximo el día de la cita con el Creador.
S – Yo también siento próximo mi final y ya sin magias para encantamientos que trasladar al teatro. Por eso os pido un juicio sobre mi obra: el vuestro será la única sentencia que admita hasta el día del silencio eterno.
C - Vos utilizáis la pluma como un cincel para esculpir en versos las pasiones que guían nuestros actos.
S – Y vuestra prosa es la paleta del pintor que refleja las grandezas y miserias de nuestra existencia: ¿Quizá fuera mejor dejar el juicio sobre nuestras obras a esos críticos que sellan el futuro por carecer del don de la fantasía?
C – Sea la fantasía nuestro mejor epitafio.
S – Dejemos nuestro destino a su suerte y hablemos de la farsa y del teatro, si os parece. Para mí, la vida, farsa y teatro son la misma cosa. El mundo nos pone un traje y nos fuerza a representar un papel que no hemos elegido, donde los locos son los cuerdos y los cuerdos son locos sin imaginación: un cuento contado por un loco lleno de ruido y furia.
C – No andáis del todo descaminado, querido William, y próximas me resultan vuestras palabras. Creedme si os digo que en la vida elegimos un papel y luego nos ponemos el traje que mejor se ciñe a nuestros deseos, pero el tiempo hace de lo real y de lo imaginado un puchero que no distingue paladares. Digno del gran Sófocles es vuestro Hamlet; notable la escena de la llegada de los cómicos y su parodia del mismo tema que en la obra toma asiento principal. El teatro dentro del teatro: con ello convertís a los personajes en público y al público en espectador de espectadores. Sin falsa adulación, diría que vuestro ingenio mostrase alado como nunca.
S – Adulación por adulación, genial resulta la aparición del Quijote y de su autor en la Segunda parte como personaje de la Primera: la novela dentro de la novela. Nunca vi cosa igual. Con ello conseguís que sea leído como historia aquello que es producto de la fantasía. Y qué decir del diálogo entre caballero y escudero que es vuestro Quijote todo: lo que de mísero y de noble tiene nuestra existencia cabe en él, en él se sustenta y a él representa.
C – Temeridad por temeridad, que sean los tiempos venideros los que lancen su juicio de nuestras andanzas en la república de las letras ¿Os parece?
S - Sea, aunque yo vivo y preocúpame sólo el presente; de él como, por él siento y a él lego mis obras.
C - ¿Sois creyente, querido William?
S – No como vos, estimado Miguel: no puede imaginar ese lugar donde no retorna viajero alguno. Yo, en cambio, sé que vos sois piadoso, pero contemplo en vuestras obras ímprobos esfuerzos para aceptar al Dios católico de la Iglesia de Roma.
C – Si no otearais como lo hacéis el corazón del hombre, no podríais ser padre de tantos corazones que palpitan en vuestras obras. Dejémoslas a los demás como herencia y guardemos como en cofre el secreto de nuestras creencias, ¿Trato?
S – Trato. Fijaos que no cumplimos las promesas, y al final hablamos de nuestras obras y no de nuestras vidas.
C – Ha querido el Cielo o el destino que en nosotros ambas se confundan. Pero sigamos, aunque para ello sea menester dejar en la vereda nuestras promesas.
S – Vuestras comedias son entretenidas, regocijantes y bien tramadas, y vuestro verso notable, aunque yo no domino vuestra lengua como para estar atinado en la crítica, ¿Por qué entonces os pasasteis a la forma novelada?
C – Esta vez no me dio el Cielo la gracia que dio a Lope, a Góngora y a otros muchos poetas de esta edad dorada de nuestra república. A cambio, fui el primero en novelar sin copia ni imitación, sin la aguja italiana a la que otros se aferran. De nuestra vida somos deudores del Altísimo y no debemos malgastarla en caminos que nos importunan. El Quijote, en gran medida, es fruto de la casualidad y se ha inspirado en un anónimo, en el que un lector de romances se vuelve loco, sale a los caminos y retorna a su hogar apaleado. Allí vi a personajes y aventuras como en semilla: la fantasía y las ansias hicieron el resto. Sin embargo, mi verdadera novela es el Persiles, que aún no ha salido a la estampa: ahí es dónde expreso mi ideal de esta cocina de conceptos y sonidos que es esta nuestra república de las Letras. Pero hablemos de vos. Sois un gran poeta, como puede apreciarse por vuestros sonetos, por vuestro Venus y Adonis, y por la historia de Lucrecia, que tan maravillosamente habéis versificado, aunque yo, que apenas conozco vuestra lengua, tenga que dejar su juicio en suspenso ¿Por qué os fuisteis al terreno de la comedia?
S – Como vos sabéis, empecé siendo actor antes que autor, y aún antes fui guardador de caballos. Nuestras comedias no eran dignas de las que nos precedieron en Grecia y en Roma: o eran malas imitaciones o peores traducciones. En común tengo con mis contemporáneos, Johnson y Marlowe, su destino: servir a una jauría, nuestro público, que había que aplacar con terribles sucesos, captar su atención con tramas intrigantes y lanzar versos como dagas, que más hieren el corazón que mueven el pensamiento. Apenas había un momento para el sosiego; sólo cuando la fiera aplacaba sus instintos lanzaba algún que otro monólogo y remansaba la acción para volver, al poco tiempo, al delirio, a la pasión de mis criaturas, a su destino inevitable. Quizá vos habéis podido elegir, pero yo no escribí para la posteridad, sino para comer, respirar y vivir. Insisto: la vida es una farsa; ponerle pluma y tabla y tendréis el teatro, la representación de una representación, comedia para comediantes.
C – Sé que vivís por y para el mundo de la farándula, y que habéis alcanzado a nuestros antepasados, Eurípides, Plauto, Ovidio y a otros tantos modelos de la antigüedad, y diría que los habéis sobrepasado en trama y determinación. Yo he repartido, como vos sabéis, mi vida a partes iguales entre las armas y las letras. Fui marino en Lepanto, en la más alta ocasión que vieron los siglos. Allí quedé manco, pero el orgullo de aquella victoria fue bálsamo para mis heridas. Para mí el teatro encierra la vida pero no la sustituye; nos adentramos en vidas inventadas, pero sin confusión con la propia; respiramos otros aires durante breves momentos, pero el aire que nos alimenta lo llevamos con nosotros cuando la farsa acaba. La vida tiene su fin que la comedia no puede torcer. Acepto que la vida es comedia, pero esa comedia no cabe en las tablas de un teatro.
S – Sin embargo, sí habéis logrado confundiros con vuestros personajes y no creo adularos en exceso si dijera que vos y vuestro Quijote sois una misma cosa. Confusión por confusión, el teatro es para mí lo que vuestro hidalgo es a vos.
C – No vais descaminado, pero ello surgió sin propósito, como por encantamiento y carcelariamente. Sin embargo, El Quijote es un ideal que ningún mortal puede alcanzar, al igual que vuestro Hamlet, al que yo veo tan entremezclado con vos en sus reflexiones y en sus pasiones que apenas podría distinguiros. Confusión por confusión.
S – Pero recordar su final: muere a manos de otros tras cumplir su venganza; vuestro Quijote muere tras recuperar el juicio. ¡Querría para mí el final de vuestro héroe aunque mi corazón se acompasa con Hamlet!
C – Sí, pero recordad los principios: El Quijote se volvió loco a causa de sus lecturas, vuestro Hamlet, príncipe noble y culto, se encuentra sin padre, con la corona usurpada por su tío que además es su asesino y comparte el tálamo con su madre; ¿Podría acabar de otra manera de no ser por mediación del Hacedor?: del barro de la desesperación surgió el lodo de la venganza. Final terrible, pero acomodado a su principio.
S – En cambio, el final de vuestro héroe es reposado, recupera el juicio, hace testamente y muere, pero me parece más terrible que el de Hamlet, porque muere como personaje, muere su maravillosa locura al recuperar el juicio, muere sin ver cumplir su ideal y su ideal muere porque su locura no es simiente de otras locuras. Mi Hamlet también muere pero, al menos, mata la hierba putrefacta que nace en la cloaca que es este mundo.
C – El que siembra viento recoge tempestades, pero también una hierba sustituye a otra hierba. Vos mismo decís en una obra que la “culpa no es de nuestra estrella sino nuestra”. Vuestro Hamlet cambia la vida por la suya; El Quijote cambia el mundo con su ejemplo; Hamlet siembra y recoge; El Quijote siembra, pero deja que sea de otros la cosecha; Hamlet nos muestra lo que de innoble tiene nuestra existencia, El Quijote lo ejemplar de nuestros pasos.
S – Con su locura, El Quijote desnuda nuestras miserias.
C – Con su venganza, Hamlet hace justicia.
S – Larga vida a ambos.
C – Sea.
No soy capaz de valorarlo, pero lo que sí me llama la atención es el perfecto equilibrio que consiguió mi abuelo. No se puede decir que uno gane al otro en el espacio utilizado, ni en la fuerza expresiva, ni en las emociones desatadas, ni en la construcción de caracteres; y eso a pesar de que expresión, emociones y caracteres sean para ambos tan dispares. ¡Nunca estuvo mi abuelo tan camaleónico! Entonces aproveché la ocasión para preguntarle a cuál de los dos le hubiera gustado parecerse o reencarnarse, a lo cual me contestó con cierto desapego: “Cuando leas más a estos ingenios sabrás que me hubiera gustado parecerme a uno, pero que en realidad me parezco al otro. En cualquier caso con cualquiera quedaría contento. No te voy a decir la respuesta porque con el tiempo la sabrás”. Ahora, cuando hace ya algunos años que de mi abuelo sólo tengo sus libros y su recuerdo, sé la respuesta. ¿La sabría el lector?
.
.
Madrid, 3 de junio de 2008
.
.
.
EL TESORO DE LA FLOTA
Siempre escuché con curiosidad y satisfacción las historias que me contaba mi abuelo. Bueno, siempre no. Esta es una excepción. De esta me arrepiento, de esta maldigo el día que me la contó y cómo de forma inesperada fui protagonista. Al final se verá porqué. La reconstruiré fiado de mi memoria, puesto que de esta no guardo escrito alguno.
La historia se remonta al saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596 y su intento frustrado de apoderarse de la flota de las indias presta para zarpar a su destino. Allí y en Puerto Real fueron quemados y hundidos muchos barcos por los propios marinos para impedir que ingleses y holandeses se apoderaran de los muchos tesoros que guardaban en sus entrañas. De allí surgieron muchas leyendas sobre tesoros hundidos y nunca recuperados. Una de estas me la contó mi abuelo. Decía que una familia gaditana que había seguido con una barcaza a uno de los galeones antes de hundirse, pudo subir a la cubierta del barco y apoderarse de un cofre lleno de piedras preciosas engastadas en oro. Mi abuelo siempre omitía los nombres propios para –según él- no comprometer a nadie. Así era mi abuelo, muy radical para lo bueno y para lo ¿malo? Pero dice la leyenda que ese tesoro estaba maldito por haberse obtenido en aquellas circunstancias: con robo y aprovechamiento de la desgracia de toda una ciudad. El caso es que un día los propietarios gaditanos decidieron venderlo a un rico comerciante de Cáceres que había hecho su fortuna en las Indias, o dicho de otra manera, era lo que se conocía por un indiano. El comerciante pagó la extraordinaria cifra de 5.000 ducados y cuando estaba haciendo la transacción ante el Colegio Notarial de Cáceres, el rico indiano le preguntó al cabeza de familia gaditano porqué no se quitaba los guantes y éste respondió: “Es una antigua costumbre de las familias nobiliarias de Cádiz. Supersticiones en las que la libertad de obrar queda atrapada como la polilla a la luz de la vela; a veces para siempre. No crea que no es incómodo para un comerciante; supongo que usted tendrá también alguna costumbre que no cuadre con la razón”. El indiano asintió con la cabeza pero no dijo nada, y cuando ya habían firmado los legajos e iban a estrecharse las manos como era costumbre para indicar que el honor también tiene su papel, el indiano le quitó un guante y lo que vio le estremeció: tenía la mano descarnada y ennegrecida. El comerciante gaditano dijo que se trataba de una rara enfermedad de la piel, excusó sus prisas alegando que le esperaba su familia porque hacía más de un mes que estaba lejos de élla y se fue.
Cuando todo acabó el indiano se llevó el cofre a su mansión de Trujillo y lo dejó en el patio a la vista de todos porque le podía más la presunción que el temor a los ladrones. Eso sí, dejó a su custodia 2 podencos de pura raza entrenados sólo para la guarda. Y cuando familiares y visitantes le preguntaban si podían ver el tesoro él siempre contestaba lo mismo: “Su valor está sujeto a plazo; tiempos vendrán”. En realidad, y aunque presumía de valiente, algún temor irracional le corría por todo el cuerpo y hasta por el fino traje. Pero como quiera que la tentación y la curiosidad son la llave de muchas desgracias, uno de los invitados que conocía a los podencos desde cachorros, les engatusó, se acercó al cofre, lo abrió y cogió a la vez que miraba un puñado de piedras preciosas. El curioso dio un grito espantoso diciendo: “¡Mis manos, mis ojos!” y de él nunca más se supo. Bueno, nunca más no, porque pasado cierto tiempo apareció un ciego con las manos vendadas que pedía como un pordiosero pero que hablaba como un licenciado de Palencia. Muchos sospecharon que era el mismo curioso que abrió el cofre, pero nunca pudo probarse. Lo que sí dice la leyenda es que el indiano caído en desgracia logró vender el cofre con su maldito tesoro a otro comerciante de Medinaceli que se había hecho rico con el comercio de la lana. Éste, aunque no se sabe cómo, logro sacar las piedras preciosas del oro que las aferraban y fundir este último con la intención de venderlo; y cuando estaba en esa tarea en la fragua de un amigo, empezó a sentirse mareado sin poder casi respirar y al tercer día se lo llevo el Altísimo –al menos eso deseaba la familia-. Sin duda fueron los gases de la fundición. Lo curioso es que esta vez los ojos y las manos quedaron indemnes. La familia del de Medinaceli no quiso saber nada del maldito tesoro o lo que quedara de él y vendió el oro a un rico escultor italiano que se decía heredero en artes del mismísimo Donatello. Fundió el escultor las piezas y creó una estatua que más que brillar fulguraba y tanto era su brillo con ser de ser de oro la escultura que el escultor en poco tiempo quedó ciego, y a pesar de lo cual decía: “Para un escultor las manos son los ojos y sus dedos son su vista. En poco estimo el ver para mi trabajo y en mucho gano con no ser testigo de la maldad de este mundo y de las miserias de los corazones que lo habitan”. Decía mi abuelo que el consuelo es el bálsamo de la desesperación y no seré yo quien le lleve la contraria. Pero, como siempre ocurre, los hijos del escultor no pensaban lo mismo, enterraron la escultura en sus tierras de Toledo y las vendieron sin decir nada. Dice la leyenda que desde entonces las tierras de los cigarrales están malditas y buena parte de las muertes en Toledo a lo largo de su rica historia no se debieron a la brutalidad de alanos, visigodos, árabes, muladíes, cristianos o judíos que lo habitaron, ni a las pestes, ni a las hambrunas, sino a las tierras de un ciego escultor que quedaron malditas. Perdón por el anacronismo histórico, pero las leyendas no entienden de historia.
Todo esto son sólo pinceladas de una leyenda que un día le contó a mi abuelo un amigo suyo. Un día se presentó a casa de mi abuelo el amigo cuando me contaba una leyenda de un pájaro parlanchín e imitador que en tierras de América llaman guacamayo. El caso me sorprendió porque el amigo llevaba unos finos guantes en el mes de junio. Hablaron de unas tierras en Toledo. Recuerdo que se quitó uno de los guantes y por el ademán debió enseñar la mano izquierda a mi abuelo, pero yo quedaba a la espalda y no pude ver nada. Cuando se fue tomé un guante que se había dejado el amigo y me lo puse. Mi abuelo que me vio me soltó un grito atronador: “Quítate eso, maldito curioso”. Luego de disculparse por el exabrupto me contó la leyenda. Desde entonces me miro las manos continuamente y a veces creo tenerlas más ennegrecidas que el resto del cuerpo. Desde entonces es una obsesión que me persigue. Incluso en pleno invierno no me pongo guantes para poder ver mis manos continuamente. Sí, estoy arrepentido de conocer esta leyenda.
.
.
Madrid, 6 de junio de 2008
.
.
.
LA INDIANA
Un día le hice notar a mi abuelo que en sus relatos orales o escritos, o en las notas que había dejado en los libros nunca, o casi nunca, aparecían personajes femeninos, ni tampoco algún amorío propio de la juventud. Mi abuelo se quedó meditando y me dijo: “Es cierto y no tengo ahora una explicación. Para compensar te relataré una historia donde la protagonista es una mujer”. A continuación expongo el relato que deseo que mi pobre ingenio no apague al brillante orador que era mi abuelo Berto.
Dice una leyenda sevillana que llegó a Sevilla un rico castellano que había hecho su fortuna comerciando con el trigo de su reino. Corría el año 1717 y aún en las Españas no se habían cerrado las heridas por las guerras de sucesión a la corona. Nuestro rico comerciante, que aún era joven y soltero, quería cumplir con el rito o el deseo –que cada cual lo cuadre como mejor quiera- de ir a Sevilla, la ciudad de las maravillas, que como dijo el poeta “bien valía un doblón por describilla”. Era justo el año en el que su Casa de Contratación perdía el monopolio sobre el comercio americano por decisión del nuevo rey Felipe V. Y quiso la fortuna –o más bien el infortunio, que esto es opinable- que se encontrara con unos indianos en la Casa de Contratación, dueños de un barco, que según los deseos del castellano les llevaría a las Indias; y quiso la misma diosa que le mostraran los indianos –padre e hijo- un retrato al óleo de la hija y hermana. El comerciante quedó tan prendado que les dijo a ambos: “Juro que invertiré mi tiempo y mi fortuna hasta conseguir casamiento con tal beldad, humana representación de la diosa Afrodita”. Los dos familiares se miraron nada sorprendidos, esbozaron una sonrisa, y el padre dijo: “No es necesario una fortuna, pero sí tiene su tiempo y su valor traerla desde Lima, ciudad donde tienen asiento nuestras vidas. Ella es aún casi una niña, pero ante tan noble y principal persona sólo júbilo nos produce su deseo”. Quedáronse discutiendo los pormenores que debían llevar ante el altar al comerciante y a la indiana ausente. La leyenda dice que el primero pagó una fuerte cantidad para llenar todos los gastos que hicieran posible sus deseos y se despidieron con la promesa no escrita de que en la próxima flotilla que viniera de Nueva España traerían a la bella indiana para los desposorios. Pero pasaron 6 meses y los indianos no aparecieron; y 2 años después no daban señales de vida. Visto lo cual, el rico castellano, de nombre Sebastián García de Cienfuegos, marchó a Cádiz, tomó un barco, navegó hasta Perú y recorrió Lima hasta dar con la bella nativa del retrato, cuyo nombre era Dolores. Pero se encontró con algo más: que ni era de noble cuna, ni era una niña que no pudiera contraer nupcias –incluso sin contar los 2 años de espera-, ni la familia tenía la menor intención de casarla porque ya lo estaba con un campesino bien acomodado, aunque no rico, de la bella ciudad andina. Y el rico comerciante castellano, que aspiraba a algún título nobiliario porque la sola fortuna le sabía a poco, se dijo: “Padre e hijo merecen morir por la estafa que se me ha hecho a mi persona y a mi honor, y porque estoy seguro de que no soy el único”. No obstante pensó que con mal pie empezaría una boda si la consorte tuviera que lamentar la pérdida de sus seres queridos y dejó su odio para mejor ocasión. Un día se hizo el encontradizo con Dolores, le explicó sus sentimientos y le contó la historia que conocía de sus parientes y la bella indiana le dijo: “Ruego por los cielos y sus círculos donde habitan seres celestiales que no hagas ningún daño a mi familia por sus mentiras. Somos una familia venida a menos y con muchas deudas contraídas por negocios ruinosos. Mi padre y hermano han obrado mal, pero dejad que el Altísimo los juzgue; yo me casaré con vos, a pesar de que mi corazón no os pertenece”. El aspirante a noble le contestó: “Nada más lejos de mi intención que compartir fortuna y lecho con alguien que no me desea. Estaré aquí 2 años más e intentaré con mis artes que Cupido haga de las suyas y, quizá entonces, sea otra la opinión de la más bella de las andinas diosas”. Pasaron, no 2, sino 3 años, y cuando parecía que lo había conseguido –eso creía él-, la bella indiana se negó a marcharse con el castellano alegando que lo primero era su familia y luego su felicidad, porque la segunda no se podía dar sin la primera. El comerciante de trigo, que era conocido por sus ataques de furia, la aferró por el cuello con ánimo de dar salida más a su ira que de hacerla grave daño, pero fue tal su exceso que perdió el mínimo control debido hasta que la bella quedó inmóvil; y con Dolores en sus brazos se dijo: “Debo volver a España, pero no puedo dejar a padre e hijo estafando a castellanos y no castellanos; además, la única manera de recuperar mi fortuna será a costa de la vida de los estafadores”. Ahora se dio cuenta de que no tenía una explicación de la muerte de la bella indiana para sus parientes; pensó también que su pecado era muy grande, su ofensa imperdonable y que no merecía seguir viviendo después de todo aquello. Y así decidió que compraría un barco con el resto de su fortuna, embarcaría con engaños al padre y al hermano y a él mismo y lo hundiría en medio de la mar. Y así hizo, pero fuera porque la fortuna estaba de su lado o porque aún no había llegado su hora, increíblemente se despertó después de la explosión de la santa bárbara del barco agarrado a un tablón y siendo recogido por otro barco que hacía la misma ruta. Todo parecía indicar que era el único superviviente. El capitán del barco era una mujer que portaba un vestido largo y ocultaba parcialmente su rostro con una capucha, y acercándose a él le dijo: “Aunque pienses lo contrario, esto no es obra de la fortuna”. El castellano le preguntó porqué ocultaba su rostro y su cuello y élla le contestó: “No puedo enseñarte mi rostro porque tiene cicatrices de un incendio y mi cuello señales de un bruto furioso. Estás salvado, no por la generosidad de quien os habla, sino para que vivas en la desesperación y el arrepentimiento lo que te resta de vida, ¡asesino!”. Tan injustas le parecieron estas palabras –aunque no exentas de verdad- de la capitana que, no pudiendo de nuevo dominar su furia, mató a su guardián e intentó quitarla la capucha; élla se resistió y se zafó de él, pero con tan mala suerte que calló para atrás, se golpeó la nuca y murió. El castellano, ahora ya sin oposición, le quitó la capucha y lo que vio le llenó de desesperación: ¡era la bella indiana!, la que creía que había sido víctima de su furia en tierra, ahora lo era en medio de la mar más por el azar que por su deseo. Arrepentido y desesperado, en efecto, se tiró al mar para acabar con tanto desacierto, con tanta sinrazón que le dominaba. Pero cuando el destino no hace diana es inútil forzarlo y el castellano despertó en el Guadalquivir en una chalupa. Había sido recogido por otro barco de nuevo ya cerca de las costas gaditanas. Y así acabaron los intentos de desposorio del rico comerciante y las vidas de los indianos. Hizo construir una estatua toda de oro y plata en honor de Dolores que el tiempo y la codicia no han perdonado. Y dice la leyenda que desde la muerte del furioso merodea por los campos de Castilla un fantasma que repite continuamente: “¡Oh Satán, llévame a tu guarida que otra cosa no merezco!”.
A medida que me iba contando mi abuelo la leyenda apareció en mí una inquietud que no se debía ni a la intriga de la historia ni al sosiego con que la contaba. No sabía porqué hasta que llegó mi abuela Francisca y dijo: “¡A ver, nieto y abuelo, la cena está lista para los dos!”. En efecto hoy comía en casa de mis abuelos, pero lo que pasó de la inquietud al asombro fue ver a mi abuela: ahora caí que siempre llevaba un grueso pañuelo de seda aferrado a su garganta y que nunca había visto su cuello; además tenía señales de antiguas quemaduras en su rostro. Yo no tengo carácter para soportar la curiosidad sin darla satisfacción y un día pregunté a mi abuela Francisca cómo había conocido al abuelo mirando fijamente su cuello; élla me contestó mientras tocaba su pañuelo con sus dedos y los apretaba contra la prenda: “En trágicas circunstancias. A tu abuelo le debo todo: le debo la vida… y la muerte, y el me debe la muerte… y la vida. Pero no quiero hablar de eso; cuando los recuerdos no nos hacen felices es mejor no sacarlos a pasear”. Tengo que decir que mi abuela era muy lacónica y estas frases eran muy largas para lo que acostumbraba, todo lo contrario que mi abuelo, que gustaba del verbo pomposo, del adjetivo brillante y de la metáfora sorprendente.
Yo estoy intrigado por esta historia, por ciertos anacronismos históricos, por el pañuelo y las heridas de mi abuela, por la falta de concreción de la historia –como la de los indianos-, por lo pueril de algunas concreciones, y por el esfuerzo de mi abuelo en emplear un lenguaje que no es propio de nuestro tiempo. Parecería que hubiera situado la leyenda en una época que no es la suya.
No he vuelto a hablar de todo esto con ellos porque parecen más felices en el olvido que en la memoria. Cosas de la edad, supongo.
.
.
Madrid, 10 de junio de 2008
.
.
.
EL ORÁCULO
Todo empezó el día que me armé de valor y pregunté a mi abuelo el porqué de su empeño de que yo heredara su Biblioteca. Le dije que mi agradecimiento era infinito y que la cuidaría como una madre cuida a un hijo, pero que no quería ser ni instrumento ni objeto de discriminación o privilegio, que la familia era frondosa y yo una rama de tercer grado. Mi abuelo me dijo: “Quiero romper la profecía, las palabras del oráculo indio, no perderé la riqueza que para mí es la biblioteca; además tu alma coincidirá en esta vida con la mía en el tiempo y así no se producirá la transmigración jainista de las almas y podré ser consecuentemente ateo”. En mi vida –poca aún- me había quedado tan estupefacto: no sabía nada de la índica profecía, de la creencia en la transmigración, ni en el empeño de mi abuelo en ir contra la profecía que el padre de mi abuelo había recibido en estigma en tierras indias. Interrogando a mi abuelo me dijo que él no estuvo en esas tierras orientales donde se profesa la no violencia, las tierras de Buda y Mahavira, del budismo y el jainismo, del valle del Indo, donde se escribieron los inmensos poemas de el Ramayana y el Mahabharata, donde se fundaron los poblados de Mohenjodaro y Harappa. Todo esto lo he sabido mucho después cuando concluí mi investigación acerca de la profecía. Días después mi abuelo, sentado en su sillón preferido me dijo sin que yo le preguntara nada: “De joven tuve la osadía, la falsa modestia, de saberlo todo. Tarde me he dado cuenta de mi error. Quiero reparar el daño a mi alma transmigrante porque el pecado de la soberbia se paga con el olvido y la desmemoria”. Con la edad parecería que lo de panteísta había transmigrado de adjetivo engreído a sujeto protagonista y lo de ateo –que también lo era-, de orgulloso sujeto a precavido adjetivo. Entonces le pregunté por la profecía y él, casi a regañadientes, me la dijo. Dice así:
serás hijo de harapientos, pero rico
vivirás en medio de la riqueza, pero pobre
y cuando mueras no sabrás que fuiste pobre y rico, rico y pobre
y perderás toda tu riqueza antes de morir
Y añadió: “Yo no acabo de entenderla del todo, sólo en parte. Yo quiero romperla y tú me servirás doblemente para interpretarla y romperla”. Y entonces mi abuelo me soltó la divagación que sigue: “Hay que interpretarlos con amplitud de miras: sin oráculos no habría Edipo, Macbeth, Segismundo. El teatro es hijo de la ambigüedad, de la polisemia, del engaño y la traición, que todo viene a ser lo mismo. Y todo ello adulterado con la metáfora, que es la mentira de los dioses. Sin metáfora no habría arte, sólo descripción. Interpreta, muchacho, interpreta”. Mi abuelo tapaba la incredulidad de sus palabras con la fascinación de la sorpresa: no había tiempo para reponerse y pensar.
Y un día, cuando mi abuelo hacía 5 años que había muerto, me fui a la actual Pakistán, a tierras de Harappa, al poblado del río Ravi donde ¿predicó? mi bisabuelo el castellano y dejó escuela, y dónde hubo un templo famoso por sus oráculos. Allí me encontré a un monje jainista que le conoció y que sabía de la profecía porque era el escribano del oráculo, el notario de sus palabras o, como él decía poéticamente –para el gusto occidental algo cursi- “el viento de los destinos”. Charlamos largamente porque el hablaba el castellano fruto de la siembra del padre de mi abuelo. Poco a poco fui descubriendo los secretos de la profecía, algunos evidentes y otros no tanto, que luego se verán. A mí me inquietaba si, a la postre, mi abuelo se había salido con la suya, había roto el destino, desacreditado el oráculo, contradicho lo profético. Y así estábamos cuando apareció un niño de poca edad y me sorprendió la reprimenda que el monje le echó y el niño se alejó mirándome con una curiosidad y una fijación impropia de su edad. El monje, ante mi cara de estupor y desagrado, me dijo: “Es mi hijo como podéis haber imaginado. Todo su afán es salir del entorno del templo cuando no está en la biblioteca con los profesores y resto de los alumnos. Parece mayor porque habréis podido comprobar su altura, pero sólo tiene 5 años recién cumplidos. Afuera acechan delincuentes de toda laya y no puede mezclarse. Sueña con visitar Occidente, sueña a veces con ciudades donde se mezclan lenguas y religiones, donde se pisa sobre tesoros escondidos, donde el sol caliente pero no quema, donde la lluvia moja pero no empapa; sueña con ciudades como belenes rodeadas de secas tierras y claros cielos. Si lo deseáis podéis hablar con él; no os preocupéis porque tiene el don de lenguas y os entenderá”. Agradecí su ofrecimiento, pero ya había tenido bastante y decidí volver sin hablar con el niño por miedo a que la razón y la ciencia no cuadrara con la intuición que me salía a borbotones.
¡Ah, se me olvidaba! He de explicar mis pesquisas acerca de la profecía. No es complicada: “Serás hijo de harapientos, pero rico”. En efecto mi abuelo –porque la profecía se refería a mi abuelo y no a su padre- era hijo adoptivo de los naturales de Harappa, aunque el patronímico aceptado es harapenses; y rico porque mi abuelo lo era al menos intelectualmente. “Vivirás en medio de la riqueza, pero pobre”. Estará claro para el que haya leído el relato de “El Alquimista de Toledo”, donde mi abuelo tenía una casa y sabía de la tumba del alquimista que transmuto sus huesos en oro y en un rincón del cementerio reposan, justo muy cerca de su finca. “Cuando mueras no sabrás que fuiste pobre y rico, y rico y pobre”. ¿Sabía mi abuelo lo anterior a la hora de su muerte? A mi abuelo le sobraba perspicacia para eso y mucho más. “Y perderás tu riqueza antes de morir”. La riqueza, claro está, era su biblioteca, que me la legó.
¿Se cumplió entonces el oráculo o no?: que el lector lo juzgue. Yo en cambio sigo pensando en la muerte mi abuelo hace 5 años, en el hijo del monje jainista de 5 años, en su don de lenguas, en la descripción de la ciudad de sus sueños y en la transmigración de las almas, y una sombra recorre mis certezas: ¿consiguió mi abuelo romper el mito de la transmigración declarándome heredero de la biblioteca para que coincidieran su alma, mi alma y su riqueza? ¿Logró evitar su reencarnación? A veces he deseado volver a Harappa y hablar con el hijo del monje jainista, pero no he tenido valor. Quizá algún día.
.
.
Madrid, 18 de junio de 2006
.
.
.
EL UNIVERSO Y EL INFINITO
Normalmente era yo el que distraía la atención de mi abuelo de sus lecturas lanzándole interrogantes, pero esta vez fue él el que requirió mi atención: “Nieto, tengo al menos 2 problemas que plantearte ahora que ya eres ingeniero”. Doble sorpresa, porque no imaginaba nada que yo pudiera hacer o pensar que captara la atención de mi abuelo, satisfacer su curiosidad o resolver una duda. Esto fue lo que me planteó: “Empezaré con un texto de Borges que habla del sótano de un comedor donde se encontraba lo que el llama un Aleph, que es el lugar donde están sin confundirse, todos los lugares del mundo vistos desde todos los ángulos. Querría que… ”. Y entonces le interrumpí pensando que deseaba que resolviera ese problema ingenieril, pero no era eso exactamente y continuó: “No ese el problema que quiero que resuelvas, sino otro parecido. La solución de éste es fácil, porque estaría en el centro de una esfera donde cupiera todo el Universo y fuera de la cual se construyera un espejo que sería una esfera concéntrica y exterior al mismo de tal forma que reflejara hacia el centro todas la imágenes. En ese centro estaría un observador con un telescopio que girara en todas la direcciones; con ello se cumpliría el requisito del Aleph de Borges. Yo voy más allá y te planteo cuál sería el lugar del Universo –si es que hay a un solo lugar- desde donde se vería el mismo desde todos los puntos de vista posible simultáneamente”. Le pedí entonces unos días para reflexionar sobre el problema y cuando ya me iba se sentó en su butaca, me invitó a sentarme en el sofá y me dijo: “Nieto, este problema es un aperitivo, un entremés en este teatro del mundo que es nuestra existencia. Hay algo mucho más importante que quiero que hagas por mí. Tú conoces mi amor por los libros y aquí he pasado horas felices hojeándolos a veces, meditando sobre tantas lecturas, y muchas veces tú has sido testigo y una excelente compañía. Pero tantas otras no me has encontrado arguyendo por mi parte todo tipo de excusas, dando pie a conjeturas. Te diré ahora que esas ausencias –para tu abuela andanzas- se deben en realidad a mi pertenencia –y esto es un secreto incluso para tu abuela- a la secta… -y mi abuelo siguió de la misma manera a pesar de mi cara de sorpresa- … de los pitagóricos. No es el momento de que te explique porqué y cómo he llegado a ser un personaje principal en la rama española de esta secta a pesar de mi ateismo y mis divergencias con la teoría de la transmigración de las almas de la línea ortodoxa pitagórica. A pesar de ello, digo, he sido encargado de valorar el daño que ha hecho la teoría de los números de un gran matemático. Ese matemático, como ya habrás adivinado, es Georg Cantor: personaje de gran valía intelectual, de origen ruso, que escribió en alemán, que vivió en Alemania y murió loco o casi; también el encargo versa sobre su posible refutación. Quiero decirte que el trabajo entraña algún riesgo, por lo que entenderé que desistas en ayudarme”. Nunca estuve más inmóvil escuchando a mi abuelo, nunca con tanta atención, nunca con tanta sorpresa, nunca con tanta intriga. Mi abuelo siguió: “Ya nos hizo mucho daño el descubrimiento -¿o es invención?- de los irracionales en el triangulo rectángulo de catetos iguales de valor 1; también el desplazamiento de los números naturales por los números primos como ladrillos de la Aritmética; pero la teoría cantoriana de la posibilidad de infinitos de diferente tamaño nos ha dado la puntilla”. Mi respuesta fue como sigue: “Tengo un conocimiento limitado de lo que me decís, pero conozco a una persona especialista en el tema de los transfinitos y podrá ayudarme y ayudarte”. Mi abuelo terminó la reunión con estas palabras: “Siento hacerte partícipe de todo esto, de meterte en berenjenales semejantes, pero estoy metido en un gran lío. Hay gente muy dogmática, muy exaltada, dispuesta a defender esto no con la serenidad del filósofo, no con el rigor del científico, sino con la fe del guerrero o con el dogmatismo del converso. Y para nosotros estas cuestiones son tan importantes como el evolucionismo para un darwiniano, la teoría del eterno retorno para un conformista, o la teoría del arrepentimiento para un pecador cristiano”.
La compañera experta en los transfinitos y en los conjuntos cantorianos se llamaba Luz. Era pequeña, pero de enorme energía, decidida y crítica al sistema cantoriano. Yo lo expresé la extrañeza de que hubiera escuelas en la matemática que estuvieran enfrentadas hasta extremos peligrosos y me contestó: “Ahora no, pero en tiempos podían llegar al duelo. Precisamente a Cantor le hicieron la vida imposible. Es tradicional reunir a los matemáticos en 3 escuelas: la intuicionista, la logicista y la formalista, cada una con sus líderes, más de antaño que de hogaño. Te haré un resumen de lo que me pides”. Y terminó con una despedida y alguna conversación personal que no reproduzco porque no viene al caso. Yo, por mi parte, había resuelto el problema del Aleph, versión mi abuelo; o al menos eso creía yo. Un día que le pillé relajado en su sillón, sin libro alguno en sus manos, se lo conté: “Abuelo, creo que tengo resuelto el problema planteado. La solución es parecida a la suya, pero en lugar de un conjunto de espejos planos con espejos parabólicos de anchura cada espejo del diámetro del Universo y el foco hacia el centro del mismo, en una esfera también exterior al Universo. En ese centro habría también un observador con un telescopio que rotara sobre sí mismo en todas las direcciones. ¿Qué le parece, abuelo?”. Yo creía que se sumergiría en alguna profunda meditación, recostando más su corpachón sobre el sillón y exhalando humo de su pipa; todo lo contrario, se incorporó hacia delante, se sonrió y me dijo: “Crees acaso que no he pensado en esa solución. Sin embargo tiene algunos defectos: 1) cada espejo nos da, en efecto, un punto de vista del Universo diferente y completo, pero debe construirse en el infinito para tener una infinidad de puntos de vista posibles; 2) no se puede ver simultáneamente porque los objetos estarían a diferentes distancias tanto de la corona exterior de espejos como del centro, donde está ubicado el observador; 3) la velocidad de la luz no es infinita, no es instantánea, como bien sabes, y lo que veríamos no es el Universo en un momento determinado, sino todo un historial del mismo; 4) la luz, fruto de tanto espejo, llenaría el Universo y no podríamos distinguir la distancia entre objetos. Ha sido un intento loable, pero no hay solución. Medítalo con la almohada”. Nunca le pillabas, todo lo tenía pensado, con o sin solución.
En pocos días tenía un escrito de Luz sobre el problema cantoriano de la multiplicidad de infinitos de distinto tamaño. Decía así:
“Es este un leve resumen de un trabajo más amplio que presento como tesis de doctorado. Voy al grano, sin preámbulos ni consideraciones históricas. Te voy a indicar 2 defectos al menos del trabajo de Cantor: 1) el matemático de origen ruso parte de la hipótesis de que se puede contar, trabajar con el infinito actual como un conjunto ya hecho, sobre y con el que podemos operar de acuerdo con la regla de la teoría de conjuntos, frente al infinito potencial de Aristóteles, Euclides, Galileo, Gauss, etc., que es sólo la posibilidad de hacer algo –contar, ordenar, etc.- indefinidamente. Para mí el error de Cantor es el de mezclar en el curso de una demostración los 2 infinitos, lo cual no me parece permitido: parte del conjunto de los números reales (infinito actual) y con el método de la diagonal obtiene un número distinto de todos los demás por construcción (infinito potencial); 2) Cantor demuestra con toda razón que el conjunto de los subconjuntos de un conjunto tienes más elementos que el conjunto primitivo, lo cual es una demostración genial e irrefutable. Pero entonces qué pasa si partimos del conjunto Universal, es decir, del conjunto de todos los conjuntos posibles. Si hacemos lo mismo y calculamos –mera hipótesis- el conjunto de todos los subconjuntos posibles del conjunto Universal obtendríamos un conjunto mayor que el conjunto Universal, lo cual es una contradicción porque hemos partido del conjunto mayor posible (el Universal). Tengo más cosas, pero de momento y para tranquilizar a tu abuelo creo que esto será suficiente”.
Y Luz se despedía con consideraciones personales de nuevo y comunicándome que había recibido una carta anónima estos días con un dibujo de un pentagrama, con el número 666 debajo y el siguiente comentario: “desiste de cambiar la música de las esferas”. Se lo enseñé a mi abuelo un día que buscaba desesperadamente un libro. “Un momento, nieto, que no encuentro el libro sobre Pitágoras de Bergua de 1958”. Una vez encontrado el texto y feliz como un niño, tomó mi abuelo el escrito de Luz y la carta anónima y lo leyó. Una sonrisa de satisfacción recorrió su rostro cuando leyó el escrito para apagarse después cuando vio la carta y me dijo: “Conserva el anonimato de todo cuanto te he dicho, de este escrito, de ti y, sobre todo, de tu amiga Luz”. Con el tiempo he recordado que al irme de la reunión con mi abuelo pude observar que había restos de 2 cigarros en un cenicero y que mi abuelo sólo fumaba largos y parsimoniosos puros.
Yo no guardé ninguna prevención de las advertencias del abuelo porque las creía exageradas. Dicen que con la edad se adivinan fantasmas donde sólo hay preocupaciones, obsesiones, frustraciones del pasado. Y sin embargo, cuando murió mi abuelo ocurrió que al día siguiente desapareció Luz. Han pasado 5 años desde entonces y no hemos vuelto a saber nada de élla. Cuando recuerdo a Luz siento en mi cara ondear el velo de la culpa y un vacío que aún no he llenado.
.
.
Madrid, 21 de junio de 2008
.
.
.
EL FINAL DE SALGARI
Siempre que iba a casa de mis abuelos se repetía la misma escena, el mismo ritual: me abría mi abuela, le daba un beso, le preguntaba por el abuelo y ella decía: “donde puedes imaginarte”. Y a continuación saludaba a mi abuelo, que solía estar paseando con un libro en la mano o sentado en el sillón. Pero esta vez no, esta vez le encontré sentado, con un libro en la mano y… dormido. El libro era “Los misterios de la jungla”, de Emilio Salgari. Tomé un libro de Conan Doyle, me senté en el sofá y esperé a que despertara. Mi abuelo decía que para los artistas “los sueños eran el silbido de las musas”. A mí me parecía algo cursi, pero era una opinión que siempre callé. Cuando se despertó le dije: “Abuelo, me has contado muchas historias, algunas de misterio, algunas leyendas, pero ninguna policíaca como las que he estado leyendo: ¿sabes de alguna?”. Sonriendo me contestó: “No sólo se una, sino que he vivido alguna notable. Por cierto, que estás leyendo un libro en el que sus 2 personajes principales están muy por encima del autor”. Le dije que estaba de acuerdo y que me suponía a veces un problema cuando redactaba las historias que me contaba cómo situarlas ante el lector. Me soltó lo que sigue: “Esa es una decisión personal que cada escritor debe resolver, pero que dice mucho de su actitud y personalidad. Valle-Inclán comentaba que había 3 formas de colocarse ante las criaturas de ficción. Te lo diré con mi propias palabras: una es como un demiurgo que manejara a sus criaturas a su antojo, mirándolas por encima del hombro, como hace Zeus con sus héroes y mitos donde el destino y el dios de los dioses están sujetos por un imperceptible hilo que nadie puede romper: es el caso de Cervantes; otra actitud es la de Shakespeare, tratándolas de tú a tú, paseando con ellas, sufriendo con ellas hasta sucumbir con ellas, como el fantasma del padre de Hamlet; la tercera es de rodillas, como hace Homero ante sus héroes de la Iliada, con Aquiles en la Odisea, oculto tras el telón del teatro de la vida, como un discreto amanuense que fuera más un notario de la época que su autor”. Le dije que me parecía que se había desviado del tema, pero que no obstante agradecía lo que de provechoso tenían sus palabras y prosiguió: “Resultó impactante la noticia de que en 1911 el celebrado escritor italiano Emilio Salgarí se suicidó haciéndose el hara-kiri, ritual japonés que castiga a los que pierden el honor u ofenden sin justificación. La fotografía publicada en Blanco Y Negro aparecía con un corte en el vientre de derecha a izquierda que subía luego hasta el esternón. Durante mucho tiempo guardé el recorte y la fotografía por casualidad, hasta que un día fui al Museo del Prado y volví a ver las Meninas. Eso me dio una pista para resolver el caso”. Miré atónito a mi abuelo: no sabía que hubiera “caso” y menos aún podía relacionar el cuadro de Velázquez con un asesinato de un escritor italiano acaecido en 1911. Pero con mi abuelo había que tener cuidado, porque era un taimado jugador de cartas y siempre sacaba ases de donde menos se esperaba o, como el decía, “en el juego de cartas, el destino da la suerte, pero la baraja la pongo yo”. Al ver mi nerviosismo me dijo: “Tranquilo, nieto, que todo se andará. En un relato no importa lo que cuentas, sino la cadencia de sonidos y silencios que son las palabras, al igual que una sinfonía, y tan malo es caer en la precipitación omitiendo información vital, como alargar con banalidades lo que la imaginación puede suplir. Creo que por hoy es bastante. Mañana seguiremos”.
Al día siguiente estaba de nuevo en la biblioteca de mi abuelo. No pude entender porqué cortó la reunión del día anterior: con el tiempo he comprendido que hay un mundo entre las ansias de la juventud y el escepticismo de la vejez. Entonces, más animado que el día anterior, continuó: “Mira nieto, hay cuadros de gran fuerza expresiva, como los de Miguel Ángel o Caravaggio; otros que nos cuentan un mundo, como los de Goya o Rembrand; y otros de gran perfección, como los de Durero o Rafael. Sin embargo nada tan inolvidables como los de Velázquez y, especialmente, el de Las Meninas. Recuerda: 11 personajes llenan una estancia con pinturas. El propio pintor aparece como asomándose detrás del cuadro y deja de pintar; la infanta Margarita mira de frente, pero su cara está ladeada a su izquierda, como si acabara de dejar de mirar el juego del más pequeño de los personajes, Nicolasito, que pisa al mastín. Una de las meninas le da un búcaro con agua a la infanta, mientras la otra parece iniciar un saludo al rey y la reina que acaban de entrar a la sala, según se refleja en el espejo del fondo. Al lado del espejo hay una puerta abierta por donde se dibuja la silueta del aposentador de la reina. Hay 2 personajes más en un segundo plano, pero que omito para no alargarme, además de la enana hidrófila Mari Bárbola”. Mi abuelo tenía la teoría de que el cuadro fue pintado en 2 etapas: “en la primera –decía él- Velázquez pintó los personajes que aparecen en primer plano, los hizo reflejar en un espejo, enfrente del cual había a lo lejos una puerta abierta y a su izquierda una ventana también abierta. Eso le dio el increíble juego de luces y de planos que aparece en el cuadro. Hay que decir que durante mucho tiempo estuvo en una sala enfrente del cual había un gran espejo para poder observar el cuadro a través de él. Además… ”. No pude aguantar y levantándome le dije que no entendía que relación había entre el cuadro y la muerte de Salgari y me contestó: “Cuanto antes adquieras la virtud de la paciencia, antes podrás disfrutar de la madurez que pueden darte los años. Es largo de explicar, pero el resultado es que, como ocurre con las figuras reflejadas en el espejo, la derecha se hace izquierda y al revés. Esto me dio la pista para percatarme de que el recorrido de la herida producida por la espada corta era la contraria de la que corresponde al ritual suicida japonés: este exige que sea de izquierda a derecha. La conclusión es fácil: alguien se tomó la molestia de que la muerte de Emilio Salgari no pareciera un suicidio sino un homicidio, y fotografió al cadáver frente a un espejo. La misma fotografía se publicó en todas las revistas de la época. Nadie se percató del detalle y la cosa no se investigó. Había ya precedentes de suicidios en la familia Salgari y 3 de sus hijos también se suicidaron; parecía natural que el escritor corriera la misma suerte”. Le dije a mi abuelo que era un caso digno del mismo Holmes y me dijo: “Le hubiera parecido muy sencillo, porque el misterio de la muerte de Salgari no es si fue un suicidio o un homicidio, sino porqué alguien se tomó tantas molestias en que pareciera que era un homicidio, dando sólo una pista y no fácil, en lugar de recurrir a una revista o periódico de la época y contar sus sospechas: sólo un experto en el ritual japonés podría haberse percatado. Los años han enterrado todo esto y nadie que yo sepa ha replanteado la cuestión”. Le sugerí que él, que tenía acceso a algún periódico y a alguna revista, lo replanteara y estas fueron sus palabras: “cuando el Diablo está enredado con encíclicas y asuntos teologales más vale no meneallo”.
No sé si toda esta peripecia es real o inventada. Quizá tampoco importe. A mí lo que me sorprende es el mecanismo mental le llevó a mi abuelo a relacionar sus opiniones sobre el cuadro pintado en 1656 por el sevillano con la muerte en 1911 del escritor italiano: los caminos de la mente son realmente insondables.
.
.
Madrid, 26 de junio de 2008
.
.
.
MARDUCK Y BALTASAR
Era normal que fuera yo el se presentara en la biblioteca de mi abuelo para charlar con él, hojear sus libros o, simplemente, hacerle compañía. Sin embargo, un día fue él el que me llamó y me dijo: “Querido nieto, ya sabes que tengo muchos años y siento que la naturaleza ha trazado ya casi todo su curso. Te quedaste huérfano en temprana edad y sé que he sido para ti más que un reverente anciano el padre ausente. Estás dotado de grandes cualidades, pero tienes que saber que no siempre la virtud lleva a la felicidad. Debes administrar la generosidad con la astucia suficiente para que el egoísta no cobre ventaja. Sé que esto es fácil de decir, pero muy difícil de amarrar. A modo de ejemplo y huyendo de cualquier tentación moralizante propia de los que creen que sus principios están escritos en tablas indelebles, te contaré una leyenda babilónica que permite la reflexión sin descuidar el entretenimiento”. Y mi abuelo comenzó la siguiente narración:
Un zapatero que antes fue comerciante tenía un cachorro de perro que se llamaba Marduck y una gata cumplida en años que se llamaba Baltasar. Estamos en Babilonia en el año 605 a.c., riquísima ciudad, poblada por más de 300.000 almas, cruce de caravanas, lugar de lujuria para unos, depósito de la felicidad para otros, ombligo de civilizaciones para los más, centro del Mundo. Gobernaba el gran Nabucodonosor II. El ingenuo zapatero, aunque gran amante de los animales, daba de comer a la vez y juntos a sus animalitos antes de ir a su tarea de echar suelas de esparto a los zapatos y coserlos con finas cuerdas traídas de Arabia. Pero cuando se quedaban solos, la astuta gata cogía entre sus dientes todas las tajadas de carne y pescado que podía, saltaba la valla que separaba la zapatería y a los pies de la misma enterraba las viandas para que su familia minina, que no tenían la suerte de tener un amo -3 gatitos y sus ancianos padres-, pudieran comer algún bocado al cabo del día. Y la gata decía para sus adentros: “lo siento joven chucho, pero eres de otra raza y antes están los míos. Además no soporto tu olor y ese trato de favor y esas babas que se le caen a nuestro amo cuando juega contigo; en cambio conmigo y, a pesar de ser un ser superior como felino que soy -pariente de tigres y leones- apenas me pasa la mano por el lomo dos o tres veces al día. No, no soporto esta discriminación”. Y pasaron unos meses y el pobre cachorro estaba cada vez más escuálido, fruto del poco comer y de su mucha actividad, y un día era tan fuerte el hambre que se escapó de la casa. El zapatero quedó compungido y, en cambio, la gata parecía cada vez más oronda que nunca. Sin embargo el cachorro tuvo suerte y dio a parar en casa de un cocinero que cocinaba para el ejército del rey y enseguida recuperó el peso, la salud y la felicidad. Pero el perro añoraba la casa de su más tierna aunque hambrienta infancia y a su amo anterior, y un día mirándose en un friso que reflejaba parcialmente su imagen se dijo: “soy lo suficientemente grande para enfrentarme al minino egoísta y juro que me vengaré”. Y volvió a casa del zapatero, su antiguo amo. Éste le reconoció, le abrazó y le dijo: “La fortuna ha querido que encuentres tus orígenes. Aquí estamos, tu amo y tu compañera de los primeros juegos, Baltasar”. Marduck pensó: “este amo es la personificación de la ingenuidad, pero yo le haré despabilar”. Y nada más llegar a la casa sometió a persecución a la gata, ocasionando el máximo estropicio posible entre los enseres de su dueño con el fin de que se cansara de él, de la gata o de ambos y los echara de la casa. Pensaba Marduck: “yo no tengo nada que perder, porque en el peor de los casos volveré con los amos anteriores simulando extravío, donde por cierto se come hasta reventar”. Y, en efecto, llegó el día en el que el amo se cansó, los tomó a los dos por el cuello como cogen las madres de perros y gatos a sus cachorros y les dijo: “Ya no lo soporto más: ambos sois incompatibles. He perdido clientes con vuestras peleas a todas horas, me habéis destruido material y estoy casi arruinado. Ahora tendré que volver a mi antigua profesión de comerciante de telas. Me iré con Marduck porque para ese oficio un perro de tu porte es muy conveniente contra ladrones y celosos competidores; en cuanto a ti, Baltasar, te tengo que dar en adopción hasta que pueda ahorrar y volver al oficio zapateril”. Y el nuevo comerciante de telas dio en adopción Baltasar a una familia de panaderos no muy lejana de su ya fenecida zapatería.
Y así estuvo el antiguo zapatero un par de años, pero en una reyerta con salteadores de caminos –que era casi una profesión en la periferia de Babilonia-, quedó cojo y robado su querido Marduck. Y el viejo zapatero tuvo que volver con lo que le había quedado a su antiguo oficio, a su antigua casa y sin sus queridos animalitos. Pasaron unos días y pensó: “me encuentro muy solo sin mis amigos. Iré a los panaderos que adoptaron a Baltasar y les contaré lo que ha pasado para ver si se apiadan de mi situación y me devuelven a mi gata”. Así hizo, pero la familia de panaderos, también amantes de los animales, dijeron: “Comprendemos tu pesar, pero por encima de nuestras añoranzas está el bien de Baltasar: que decida ella”. La sorpresa para el zapatero fue que la gata no quiso moverse de la casa pensando: “no quiero volver a las andadas, porque no estoy segura que no vuelva el maldito chucho, que además ahora será aún más grande y con mayor genio, que hasta los perros pierden la ingenuidad con la edad”. Pasó el tiempo y un día apareció en la zapatería un perro andrajoso, en los huesos y llenos de heridas, que nadie quería que se le acercara. El bueno del zapatero le recogió, le lavó, le curó, le dio de comer y, cuando hizo todo esto, comprobó que era Marduck, su querido perro. Y no pasaron muchos días hasta que Baltasar, que hacía sus salidas por la noche como buen felino, se dio cuenta que estaba Marduck de nuevo con su antiguo amo y se dijo: “pensándolo bien, estaba mejor con mi antiguo amo. Aquí me dan de comer, sí, pero siempre estoy sólo en casa porque mis nuevos amos siempre están en la panadería. Ya no tengo familia que alimentar, pero si quiero formar de nuevo una debo volver donde solía y comprobar que puedo alimentarla robando y escondiéndola como antes”. Y eso hizo, pero cuando Marduck vio venir a Baltasar a instalarse de nuevo al lado del nuevo fuego y que de nuevo que le robaba la comida se dijo: “no importa, no quiero nuevas trifulcas que puedan perjudicarme: me dejaré robar, seguiré al minino, descubriré donde esconde la comida, me la comeré y el creerá que se la ha comido sus parientes gatunos”. Baltasar comprobó que la comida enterrada en el día desaparecía en el mismo día o al día siguiente y se dijo: “no importa, servirá para alguien necesitado y en el futuro, cuando tenga familia, la cambiaré de lugar para no ser un ladrón robado”. Y eso hizo y vivieron los 3 en armonía: el zapatero sorprendido de la paz que habían firmado sus animalitos, el gato creyendo que se había salido con la suya y el perro demostrando que la astucia vale más que la fuerza.
Y quiso el destino en su capricho que murieran los 3 en la misma semana. La leyenda dice que enterraron al zapatero, al perro y al gato en la misma tumba, y que un día apareció en ella el siguiente epitafio, sin que nadie supiera quién lo había escrito:
frente a la bondad, bondad
frente a la astucia, astucia
pero siempre sin mezclar
Recuerdo que mi abuelo en sus últimos días me dijo: “Si piensas en esta leyenda en tu obrar cotidiano apenas cometerás errores y no conocerás el arrepentimiento, que es un insufrible padecer para los que ya están embarcados en el último viaje”. Al día siguiente de su muerte vi que un libro de Bertrand Russell de su biblioteca sobresalía del resto, lo tomé para colocarlo, miré su solapa, su contraportada -como hacía siempre- y me encontré este aforismo de puño y letra de mi abuelo: “La generosidad sin presunción es la última frontera de la libertad”. Él sabía que lo encontraría. Ahora figura como epitafio en su tumba.
.
.
Madrid, 30 de junio de 2008
.
.
.
LA SECTA DE LOS POLIGONALES
Cuando escribo estas líneas hace ya dos años que mi abuelo nos dejó. A veces ocurren cosas, coincidencias, que para su explicación tenemos que recurrir a ese depósito de ignorancia que llamamos casualidad o probabilidad. Hace unos días que estaba en la biblioteca de mi abuelo leyendo un librillo de Kant sobre la paz perpetua y cuando acabé me vino a las mientes que mi abuelo jamás me había contado algún amorío real. Es verdad que me narró la historia de la “Indiana”, pero con ello eludía mi verdadera intención cuando mostraba mi extrañeza ante la falta de personajes femeninos en sus relatos; en realidad fue una manera de salir del paso. Ahora que redacto estas líneas tampoco pude entender cuál fue el mecanismo mental que me llevó a relacionar a Kant con la palabra amor. Volviendo atrás en el tiempo de nuevo a la biblioteca de mi abuelo, en esas estaba cuando ocurrió que, hojeando el libro, me encontré en sus últimas páginas la siguiente nota de mi abuelo: “Cuando leas esto en muy pocos minutos alguien llamará a la puerta, te contará una historia que sin ser cierta no es falsa y siendo imposible al final no la verás como tal. Escúchala, pero sé sólo espectador y no dejes que tu corazón aturda con su latir tu juicio. ¡En este caso elude, nieto, elude, que yo no estaré para ayudarte!”.
Mi abuelo en vida era sorprendente a veces, enigmático las más y volcánico siempre, pero esta vez sobrepasaba todo lo imaginable. Me quedé unos larguísimos minutos mirando la puerta y con el libro caído deseando como nunca que oscureciera. Pasó el tiempo de esta guisa y cuando me levantaba para avisar a mi abuela –ya muy anciana- de que me iba, sonó el timbre de la puerta y una mujer aún joven, vestida convencionalmente, vino hacia la biblioteca acompañada de mi abuela, se sentó en una de las butacas de la sala y estas fueron sus palabras: “Eres sin duda el nieto preferido de tu abuelo Humberto Ortega. Yo me llamo ahora Isabel Cremades. Estoy muy asustada porque he recibido amenazas por teléfono desde hace dos años. Ahora también por escrito, como puedes ver en esta nota”. Esto es lo que decía: “Has roto la cadena de muchas almas transmigrantes con tu atroz crimen. La tuya no puede descansar en paz y debemos evitar su transmigración. Firmado: La secta de los poligonales”.
Yo no me había recuperado de la enorme ¿casualidad? de la nota de mi abuelo en un libro de Kant y la llegada de esta mujer, cuando el relato me dejó atónito, con la boca abierta, sin saber qué decir. Pasaron unos minutos, se ahondó el silencio y cuando el paso del tiempo se me hacía insufrible le pregunté lo obvio: “¿Isabel, qué relación tienes o has tenido con mi abuelo?”. Su respuesta me remató: he sido su primera novia”. Me erguí en el sillón, bebí agua y le contesté: “cuéntame lo que quieras, que yo intentaré colar la razón por algún lado”. Este fue su relato:
“Decía que mi nombre actual es Isabel Cremades, pero soy tan sólo el alma transmigrante de Teresa de Velasco, descendiente de la menina Isabel de Velasco que pintara Velázquez en el cuadro famoso. Tu abuelo sabía cómo se pintó el cuadro por algo más que simples deducciones. Yo fui, es decir Teresa de Velasco fue, el primer –y quizá el último también- amor de tu abuelo. Yo, es decir Teresa entró en la secta de los pitagóricos llevada a partes iguales por la curiosidad, madre de la ciencia, y por el amor, padre del género humano. Fui, o fue, la primera mujer que entró en la secta, porque hasta entonces estaba vedada para nosotras, las mujeres, traicionando así sus orígenes, porque se tiene registrado a Teano como la primera mujer matemática y pitagórica. Pero no todos lo aceptaron, especialmente la secta de los poligonales –herederos de los acusmáticos-, más tradicionales en sus actitudes, más dogmáticos en sus creencias, más gregarios en su liderazgo, y se opusieron a toda adecuación a los tiempos modernos; rechazaron cualquier duda sobre la transmigración, cualquier avance en la Aritmética; se quedaron en Pitágoras, Platón, Tales y Euclides; extrañan a Arquímedes, rechazan los infinitorum, abjuran de Cantor y sus transfinitos, desconocen a Gödel; para ellos cualquier Savonarola engendra su Torquemada. Y, en lo que a Isabel afecta, rechazan de plano la pertenencia de las mujeres a la secta. Tu abuelo luchó por cambiar eso y lo consiguió sólo con los pitagóricos. A pesar de todo, todo parecía encauzado hasta que en una sesión de la secta el maestro de ceremonias nos comunicó un oráculo de su alma transmigrante:
El fuego de la heterodoxia acabará con la heterodoxia, entonces la heterodoxia de la heterodoxia apagará el fuego… con su sangre.
Desconocíamos en absoluto que podía significar eso hasta que un día se quemó la casa del maestro de los poligonales y gran parte de sus obras y enseres. Los poligonales culparon, claro está, a Isabel de Velasco y a tu abuelo del suceso por su heterodoxia y su valor al enfrentarse al dogmatismo como Teseo al Minotauro. Pero algo falló, porque Isabel pereció en el incendio y las dudas quedaron flotando: ¿qué hacía Isabel en esa casa?, ¿su muerte fue un accidente?, ¿era culpable o tan sólo una víctima? Con tu abuelo no se atrevieron por su poder y su personalidad, pero la venganza insatisfecha impregnó para siempre la convivencia de unos y otros: todo permaneció como en un murmullo lacerado. Todo lo recuerdo como si lo hubiera vivido. De hecho lo viví, porque yo soy a la vez Teresa e Isabel”.
Permanecí impávido escuchando la voz dulce de Isabel y pensé que lo primero que tenía que conseguir era aclarar lo de la transmigración de su alma desde la de Teresa, pero antes de que pudiera interrogarla me dijo: “ya sé que no crees en lo de la transmigración, pero te daré algunos datos. Tu abuelo estuvo en Harappa donde sufrió una profecía, cerca de su casa de Toledo hay un cementerio con un alquimista áureo enterrado, “la paz perpetua” es su libro de cabecera, es adicto a la moral kantiana, se casó con Francisca y tuvo 7 hijos… “, y así un largo etcétera, con datos cada vez más precisos de la vida de mi abuelo, sus intimidades, sus deseos, sus manías: nadie que no hubiera estado con él podía conocer su intimidad, sus gustos, sus principios, nadie quien no hubiera sido Teresa de Velasco. Pasé con élla las 2 horas más agradable de mi vida charlando de todo: de mi abuelo sobre todo, de nosotros, de la finitud de la vida, de cómo el dogmatismo de sectas y religiones engendran perversión, odio, guerra y muerte, en definitiva, de la catolicidad de las creencias. Cuando nos despedimos sentí que Cupido había estado revoloteando por nuestras cabezas, jugueteando caprichosamente con sus dardos que hieren pero casi nunca matan. Prometimos vernos a la semana siguiente.
Han pasado 3 años y ya no quedan ni mi abuela ni sus animalitos, yo he acabado mis estudios, he conocido la angustia y la insatisfacción, pero no he vuelto a ver a Isabel Cremades: el Hades, quizá Neptuno, quizá Satán, quizá otro ser angelical haya recibido su alma para vivir entre nosotros, y quizá quiera el destino que un día me haga compañero de Isabel. Todo esto lo pensaba –o mejor, lo deseaba- en la biblioteca de mi abuelo cuando, hojeando el libro de Kepler sobre los cielos, me encontré esta nota de él escrita en la última página: “a veces, hasta las personas más inteligentes y los corazones más puros naufragan ante sectas y religiones porque el conocimiento es un islote en el mar de las creencias; también porque las grandes preguntas no resisten el juicio de la duda y sucumben al corazón como la polilla a la luz”. Sólo me quedaba la satisfacción -a la vez que el temor- de haber descifrado el oráculo: el fuego de la heterodoxia es el incendio supuestamente provocado por la heterodoxa Teresa de Velasco, que acabará –sólo lo intentará- con los heterodoxos poligonales; ello justificará que estos últimos –heterodoxos respecto a los pitagóricos- persigan a Teresa de Velasco hasta su muerte -con su sangre-. Pero las sombras de la duda apagaron para mí las ilusiones de la juventud: si Teresa había muerto en el incendio, los poligonales perseguirían a su alma transmigrante, es decir, a Isabel Cremades.
Han pasado aún más años y ni rastro de Isabel. Tenía razón como siempre mi abuelo: la historia, sin ser cierta para un juicio racional, no es falsa y, siendo imposible, no la acepté nunca como tal. Prefiero la esperanza de lo irracional a la certeza de la razón. ¡Cuánto he echado de menos a mi abuelo en toda esta historia!
.
.
Madrid, 8 de julio de 2008
.
.
.
LA PUPILA DE LA AURORA
El mismo día del año 1975 que se murió mi abuelo había decidido escribir sus memorias porque las creía de sumo interés. Había vivido 101 años a plena lucidez y con una actividad inusitada en muchos campos y distintas profesiones y sabía que aún me esperaban muchas sorpresas, aunque quizá no tanta como la que aquí se verá. La biografía, decía mi abuelo, “si no es hagiografía, es una disculpa para hablar de historia, también de la microhistoria de la que hablaba el otro gran Don Miguel”. A mi abuelo no le eran muy simpáticos los historiadores que interpretaban la historia, porque sostenía que esta es una sucesión aleatoria de hechos ligados por la lógica –en el mejor de los casos-, los gustos, o las manías de cada historiador; estaba en contra de las teoría de las decadencias porque justificaban los nazismos de toda laya, de los biólogos de la historia –a pesar de que Toynbee era una de sus lecturas favoritas-, porque no entendía cómo podía encorsetarse lo que nos pasa a los humanos con la lógica de la biología: le parecía mucha casualidad; lo estaba también de los historicistas, porque llenaban el zurrón de la historia a bulto, según caen en su fondo hechos, batallas, fechas y… sufrimientos”. Decía que “lo que se llama historia es un puchero donde los historiadores cuecen acontecimientos soportables para paladares amaestrados desde la escuela”. Ya he comentado que mi abuelo era radical y también un buen… comensal. A pesar de todo había decidido investigar su pasado el mismo día de su entierro. Fue el día más triste de mi vida porque conversar con mi abuelo me permitía decidir en el qué hacer sin pensar en el qué soy: ahora lo tenía que pensar todo. En el duelo me llamó la atención una anciana que iba en una silla de ruedas -y no por esa desgraciada circunstancia-, sino porque su cara, aún tersa a pesar de su edad, me resultaba familiar. Una vez en casa de mi abuela le pregunté quién era y su respuesta me sorprendió, aunque más por la serenidad de sus palabras que por su significado: “Su nombre en España es Guillermina y fue el amor no consumado de tu abuelo porque nunca pudieron disfrutar de ello por circunstancias. Me ha dicho que tiene escritas sus memorias y que escandalizarán y sorprenderán al mundo y, especialmente, a Europa, pero que había esperado a la muerte del abuelo para evitarle a su edad cualquier contrariedad, cualquier sufrimiento”. La cosa quedó ahí pero, como quiera que la curiosidad insatisfecha impide el sosiego, yo iba todos los días a la biblioteca de mi abuelo a buscar ese documento, esa fotografía que me resultaba familiar. A la quinta semana de enredar con mis pesquisas abrí un libro de Asín Palacios y en él había una carta que decía:
“Siento que tus días de danza y baile hayan terminado porque las mieles de la juventud ya apenas endulzan el paladar de la madurez. Puedes iniciar una nueva vida de relajación y estudio, a la par que transmitir lo que la experiencia y la reflexión te han enseñado. Nunca es tarde”.
Lo que me sorprendió fueron las últimas palabras de la carta:
“Sé que has vivido con el trauma de aquel simulacro; fue un acto criminal y un escarnio a la dignidad por actos que no has cometido. Yo he creído siempre en tu inocencia. Ahora lo que importa es el presente: el pasado es cuestión que atañe a la memoria y el futuro no existe, es sólo deseo de perdurar; sólo existe el presente y con él hay que bregar. Siempre estaré ahí: presente si me llamas, ausente si no me necesitas. Firmado: de Humberto a Margareta”.
Sorprendente también era el parecido de la foto del escrito en el libro y la persona en silla de ruedas que mi abuela dijo llamarse Guillermina. Pasaron unos días en los que me hice más si cabe el encontradizo con mi abuela y un día que ella estaba leyendo en la biblioteca un ajado libro de Victoria Kent me decidí: “Abuela, creo que deberíamos hablar sobre el abuelo. He decidido escribir una biografía de él aunque se pierda en el inmenso baúl de lo que nunca es objeto de comercio y tú serías mi mayor y mejor fuente de información. Ahora que él no está te diré que, entre otras andanzas que yo no me atrevo a contarte, pertenecía a la secta de los poligonales y que a ti te lo ocultó desde el principio. Y ahora está el asunto de Guillermina o Margareta. Dime algo que quieras de lo que sepas”. Mi abuela sonrió maliciosamente y me dijo: “Eres encantador porque aún conservas la ingenuidad de la juventud acompañada de su vigor. Yo he sabido siempre las andanzas de tu abuelo: las de las sectas –en plural-, las amorosas, los simples amoríos insatisfechos, sus servicios al Estado, sus misiones para el gobierno de la República en los pocos años que la dejaron. Te diré que su gran amor fue Teresa de Velasco, la pequeña menina descendiente de la velazqueña. Luego ha tenido aventuras que sólo sirvieron para alimentar un ego mermado por los años; el de Guillermina fue el último amor. El me ocultaba estas cosas para no preocuparme y yo me dejaba engañar para que no se ocupara de lo inevitable: tu abuelo antes se cortaba una mano que darme un disgusto”. Le pregunté que cómo sabía lo de la secta y me dijo: “Sabes que, como ahora, yo leo por las tardes en la biblioteca, a veces con él presente y otras sin él; también que él no escribía en ningún diario sino que lo hacía en el primer libro que pillaba, porque su prodigiosa memoria le permitía saber donde estaban escritas sus ocurrencias a lo largo de más de 80 años. Además tenía un ligero temblor de manos desde muy joven y nunca dejaba los libros bien colocados, con lo que era muy fácil adivinar dónde escribía; luego yo los colocaba bien y él siempre pensó que su mal no le afectaba para esa tarea. Fácil, no crees. Me voy a la cocina y tú decide si te quedas o te vas”. Y cuando ya se levantaba le pregunté por la misteriosa señora en silla de ruedas que llamaba Guillermina y me dijo: “Así la llamo porque así se llama, pero nada puedo más decirte porque tengo una promesa que cumplir, pero te puedo asegurar que en la biblioteca hay suficiente material para que averigües lo que quieras. Sólo te pido que ni me lo cuentes ni me interrogues más sobre el tema y ya sabes que a veces las cosas no son lo que parecen”. Y así hice y sin más le di un beso a mi abuela y me fui a mi casa.
Se puede imaginar el lector la febril búsqueda que acometí en la semana siguiente en la biblioteca de mi abuelo antes de iniciar el pesado trabajo de hablar con todas las personas que conoció él, tarea casi ímproba. No sé porqué me rectifiqué a mi mismo y me dije: “Creo andar errado. Creo que nada tienes que ver el asunto de la señora Guillermina o Margareta y la secta de los poligonales. Esto traspasa fronteras aunque aún carezca de evidencias”. Durante una semana recorrí las páginas de cientos de libros de una biblioteca ya de 12.000 volúmenes. La tarea era ardua, porque mi abuelo escribía en el primero trozo en blanco que encontraba. El solía decir que en materia de lecturas era anarquista, en el trabajo perfeccionista, en política radical, en religión ausente, en amistades perseverante, en amores contumaz y en temas de moral, entre kantiano y lascivo. Ahora maldecía yo su libresco anarquismo. Sin embargo, o tuve suerte o quizá la merecí, porque al quinto día encontré una nota escrita a pluma dirigida a mi abuelo que decía:
“Esto es alto secreto. No habrá fusilamiento, pero sí simulacro. Vivimos tiempos muy difíciles y ya no podemos ocultar que estamos perdiendo la guerra o, desde luego, no la estamos ganando. Nuestras tropas están en el límite y la moral baja. Nuestras sociedades son muy conservadoras y la inquietud ante la situación militar es insoportable. Necesitamos levantar la moral. A veces una acción ejemplar vale más que cientos de discursos patrióticos. Firmado: el embajador francés y amigo, en octubre de 1917”.
En la hemeroteca repasé en periódicos españoles y franceses los acontecimientos de 1917 que me pudieran dar una pista y aparté definitivamente a los pitagóricos de mis preocupaciones. Al principio andaba entre la negra espesura, pero a medida que leía, la aurora echaba a codazos a la oscuridad y los rayos del Sol empezaban a iluminarme. Cada vez tenía más claro cuál era el acontecimiento que consternó a toda Europa y en el que estaba involucrado de alguna manera mi abuelo, pero aún veía muy lejos la solución definitiva. Y en esas estaba, debatiéndome entre dudas y certezas, cuando un día que estaba en la biblioteca ahora de mi abuela me dijo: “Nieto, hay una persona que quiere hablar contigo. No te muevas que estará aquí en cinco minutos”. Esperé como pude y en pocos minutos oí una silla de ruedas y vi entrar con un acompañante a la misteriosa señora del entierro: Guillermina para mi abuela, Margareta para mi abuelo. Sin mediar palabra me dijo: “Sé que el querido nieto de Francisca está escribiendo una biografía de su abuelo. Yo formo parte de su historia, pero te pido que encuentres lo que encuentres e interpretes como lo interpretes, no publiques nada sobre mí; y si tu curiosidad y determinación no pueden ocultar tus hallazgos, te pido que lo dejes en la ambigüedad que protege lo que no queremos que aflore. Hay dos posibles soluciones y tengo derecho a mi pasado, a la intimidad en el presente y a la dignidad de mi memoria en el futuro. La mayor parte de las personas viven en el claroscuro de los sentimientos, pero yo viví en el blanco y negro de las pasiones. No me arrepiento de nada porque ningún mal hice y, a pesar de ello, satisfice mis deseos y cumplí con mis ideales. Sé que quieres saber si soy Guillermina o Margareta, la holandesa. Esa es la ambigüedad que te pido. La historia no se puede modificar, sólo interpretar. Puedes ser fiel a la memoria de tu abuelo y a mi dignidad: que lo consigas depende de tu inteligencia. Me voy. Suerte con tu trabajo y recuerda nuestra conversación”. Y se fue. Lo menos que puedo decir es que tenía una idea peculiar de la palabra “conversación”.
Por mi parte había llegado a la mitad de la solución del problema. Traslado una simple nota de un periódico de la época:
“En el día de hoy -15 de octubre de 1917- ha sido fusilada Margaretha Geertruida Zelle, más conocida como Mata-Hari. La famosa bailarina había sido acusada de espiar para el ejército alemán. Tenía 41 años”.
Durante mucho tiempo se habló de su vida licenciosa, de sus múltiples y notables amantes, de la muerte de su hijo, de su paso por todos los grandes países y escenarios europeos –estuvo en Madrid poco antes de su muerte-, y se especuló si el fusilamiento fue de verdad, si fue sólo un simulacro o si se fusiló realmente a una doble engañada. Al poco tiempo aparecieron muchos supuestos dobles que decían ser la verdadera Mata-Hari o, como ella misma se llamaba, La Pupila de la Aurora. Quizá la autobiografía que está escribiendo Guillermina –¿o es Margareta?- lo aclare todo. Yo, por lo que ella me dijo, no lo creo. Yo sé que la solución está en la biblioteca de mi abuelo porque él conoció en su juventud a la verdadera Margaretha, ¿pero dónde está?: en una carta, en una nota en un libro, en una página cualquiera, en la parte interior de una solapa, en una clave quizá esté la respuesta. O quizá deba dejar la cosa como está porque la verdad sea tan insoportable que sea preferible la injusticia de la mentira. No tengo la respuesta y mi abuelo no está.
.
.
Madrid, 14 de julio de 2008
.
.
.
LOS BRISHANIANOS
Cuando estaba pasando mi adolescencia tuve que ir variando notablemente mi opinión sobre mi abuelo. Yo, hasta entonces, creía que era eso que de mayor me he enterado que se llama un “ratón de biblioteca”. En efecto, siempre le veía ahí, hojeando, leyendo, acariciando sus queridos libros, y creía que mi abuelo formaba parte de la biblioteca al igual que las butacas, su querido perro “Lanas”, que siempre le acompañaba, y los miles de libros que acumulaba. Con el tiempo me he ido convenciendo de que eso fue así en sus últimos años, cuando su vigoroso espíritu había cedido el testigo a la celosa naturaleza y había coincidido con el despertar de mi curiosidad. La longevidad de mi abuelo dio para mucho hasta su muerte en 1975. Cuando le señalaba que debía salir más a la calle y prodigarse en la tertulia me decía: “Tu sólo conoces al abuelo desde los 80 años, no a la persona que se acerca al centenario. Yo he sido más un Aviraneta que un Menéndez y Pelayo: no te dejes llevar por tus sentidos que tanto mal hacen a la razón, porque los primeros llevan a las pasiones sin pasar por los sentimientos, que son hijos del escepticismo. Sólo te puedo contar una ínfima parte de mis andanzas, mis trabajos, mis dedicaciones, mis servicios, porque, incluso su mero conocimiento, puede ser peligrosos. Sólo soy lo que un día decidí parecer que soy por mero instinto de conservación. A ello me han llevado mis ideales, porque sin ellos somos barquillos en el mar de las dudas. Ideales sin dogmatismos, sin catecismos de cualquier tipo. Toledo es una encrucijada de la historia, agua brava que el cansino paso de los siglos ha convertido en remansada y… olvidada. Es el lugar ideal para mí, aunque no tanto quizá para un joven como tú”. Y mi abuelo siguió con otras consideraciones que se apartan de esta historia. Yo no estaba convencido de ello hasta que hojeando un libro del poeta Manuel Altolaguirre me encontré una ajada carta que decía:
“Han pasado muchos años, pero al fin hemos dado en vida con el que no la mereció por su traición. Juramos entonces venganza, pero nuestro Dios nos la niega. Queremos justicia para vos o para vuestros descendientes, porque el mal no se repara ni con el perdón ni con el olvido. Firmado: los brishanianos”.
La verdad es que me quedé frío y paralizado, pero incluso entonces me dije: “Este caso lo tengo que resolver sin molestar a mi abuelo, porque su vejez y su persona no lo merecen. Tarde o temprano él no estará y yo he de seguir con las muchas dudas y las pocas certezas que es esta cosa que llamamos vida. Pero todo sin precipitarme”. Y eso hice. Seguí hojeando libros, leyendo partes de ellos y, sobre todo, parándome en tantas y tantas notas que había dejado mi abuelo en sus miles de libros, porque no había uno solo que estuviera libre de su pluma. Tengo que decir, no obstante, que mis pesquisas estaban encalladas –verbo que será luego proverbial-, sin ningún avance hasta que un día le enseñé la carta que había encontrado a mi abuela. La leyó y me dijo: “Mira, no des preocupaciones al abuelo que ya nos queda poco tiempo de él. Investiga lo que quieras, sobre todo la parte que te toca. Hace muchos años que recibimos este tipo de amenazas. Tu abuelo apenas me contaba nada, pero recuerdo que un día del último año del pasado siglo me dijo: “Francisca, debemos dejar todo aquí y hacer las Indias: en España corremos peligro. Tengo algún amigo en Lima y allí nos iremos. Soy deudor de mi pasado y hay cosas que no puedo reparar. Algún día sabrás de ellas”. Pasaron los años y volvimos a España y las cartas dejaron de llegar, pero el año pasado y este hemos vuelto a recibir otras parecidas. El abuelo esta vez las ha destruido. Con los años todos nos volvemos avestruces; ya sabes: escondemos la cabeza porque ni tenemos vigor, ni nos asusta casi nada, porque ya contemplamos a la dama blanca de frente, sin temor. Este es el caso de tu abuelo y el mío. Yo creo recordar oír a tu abuelo algo relacionado con la mar. Ahí está el secreto. Tú, si quieres, persevera, porque debes saber qué es todo esto”.
Se puede entender cómo otra vez volví febrilmente a buscar todos los libros que hablaran del mar, de la mar, directa o indirectamente, cualquier libro que tuviera relación con el mundo de Neptuno. Pasaron los libros y los días y todo fue infructuoso. Sí, había muchos libros sobre la mar, pero nada de cartas guardadas, anotaciones, subrayados, nada que estuviera relacionado con la carta y la firma tan extraña de los brishanianos. Nada, hasta que un día de pronto esa cortinilla que nos tapa la vista y nos cierra la mente se descorrió por casualidad -o porque todos los caminos del mar estaban agotados- y pensé: “la abuela habla de la mar refiriéndose al libro y el abuelo del mar”, y me vino de golpe el precursor de Darwin, el naturalista francés Lamarck, que hablaba de los caracteres adquiridos y menos de la selección natural del teólogo inglés metido a científico. En este caso la homofonía había sido mi aliada. Busqué un libro sobre el naturalista francés titulado Philosophie Zoologique y la luz se hizo: encontré otra carta que decía:
“Sólo 2 supervivientes, tú y yo. Yo un simple marinero, pero tú en misión diplomática por orden del mismo Martínez Campos. Te debo la vida gracias a tu traición, pero has sacrificado muchas vidas de compañeros y amigos. La mía es suficiente para el perdón, pero no para la justicia, y si ésta no surge del mazo de los jueces saldrá de la voluntad del que os escribe. Firmado: marinero Posada”.
El marinero Posada debía desconocer que en España los jueces no usan mazo, pero lo que sí era cierto es yo que estaba lejos de descifrar todo el misterio porque me faltaba al menos una fecha para poder bucear en la historia, y porque me resistía a pensar que pudieran tener fundamento semejantes acusaciones. Le enseñé a mi abuela la carta y me dijo: “Muchos libros se quedaron en Lima. Quizás escribiendo al amigo de tu abuelo, si es que vive, o a sus descendientes, puedan ayudarte”. Dicho y hecho. Pasó más de un mes y recibí un sobre procedente de la capital peruana con una carta de salutación de uno de los hijos, porque su padre -el amigo de mi abuelo- ya había fallecido; iba acompañada de otra muy arrugada y amarillenta que decía:
“Tu misión principal, Humberto, es limar asperezas con el sultán de Marruecos por el incidente Margallo, respetando el tratado de Melilla y con el savoir faire de las concesiones económicas acordadas. Secundariamente, tienes también, en la medida de lo posible, que estar el día 10 en la botadura del Carlos V. Firmado: el ministro de la Guerra Arsenio Martínez Campos”.
Como en todas las anteriores cartas, la fecha había desaparecido, pero los datos históricos eran inequívocos; no así la interpretación de los hechos y la implicación de mi abuelo en ellos; y quiero decir que era tal el sentido del deber con el Estado de mi abuelo que no le importó seguir las instrucciones del mismo general que acabó con el sexenio democrático. Volviendo a la carta de Lima, había también una copla escrita al reverso más legible; era evidente que se había escrito mucho después, aunque no me parecía letra del abuelo. La copla decía:
“El diez de marzo todos los gaditanos
alzan la vista allá al horizonte
porque muchos de su hermanos
están en un barco que ha perdido el norte”
Han pasado 5 años desde la última carta y casi un año de la muerte de mi abuelo y nada hemos recibido. Todo parecía olvidado; todo parecía indicar que los años habían dormido a la fiera; quizá el perdón, quizá la desaparición de esa –no sé como llamarla- firma de los brishanianos y de ese tal marinero Posada; quizá a ambos se los había tragado la tierra o también la mar. Pero no, porque cuando el diablo enreda puedes tener de todo menos sosiego. Hoy, en mi casa, he recibido la carta que a continuación transcribo:
“Sabemos de la muerte de tu abuelo. Ahora somos libres de actuar, porque los descendientes no están inmunes de la culpa de su predecesor. Quizá no estés al corriente de los hechos. El 10 de marzo de 1895 el barco Reina Regente desapareció en el mar a 3 millas de Tánger. Perecieron 412 hombres. Su misión fue llevar a Tánger al sultán de Marruecos Sidi Brisha, cosa que hizo el día anterior. Sólo hubo 3 supervivientes: 2 marineros que se quedaron en tierra y un perro terranova que fue rescatado por un barco inglés. Uno de los marineros se llamaba Posada; el otro marinero se apellidaba Navaro, tu abuelo, porque tu abuelo se llama Humberto Navarro Ortega, y no Ortega Navarro. Tu abuelo no era un marinero, sino un diplomático y no se quedó en tierra por casualidad, sino por orden del mismo ministro de la Guerra D. Arsenio Martínez Campos. Tu abuelo sabía que no se podía forzar al buque a estar el día siguiente en la botadura del crucero Carlos V, y lo sabía porque tenía información telegráfica del ministro de la Guerra. Pero para nosotros lo que resulta insoportable es la ofensa Margallo a nuestro Sultán. Ahora los descendientes de tu abuelo habéis heredado la necesidad del perdón y de la reparación. Firmado: los brishanianos”.
Los primeros días de la llegada de esta carta no podía dormir y apenas paraba en casa; con el tiempo me fui acostumbrando. Un día, en tiempos del dictador, me dirigí por escrito a la Administración, al Ministerio de Defensa, pidiendo investigación y protección. No me contestaron, pero recién estrenada la democracia recibí una carta del Ministerio de Defensa fechada en 1983, cuando creo recordar que era ministro el Sr. Narcís Serra. Transcribo sólo la parte de interés:
“… nunca ha existido peligro real para su abuelo y su familia, porque hace tiempo que, fruto de la colaboración con el monarca alauita, fueron detenidos los miembros de la secta de los brishanianos y están en la cárcel cumpliendo condena por otros motivos. Las cartas fueron escritas desde la cárcel. No tenemos conocimiento del marinero Posada, pero por ley de vida tiene que haber muerto o ser un anciano de más de 100 años. Agradecemos en nombre del Ministerio de Defensa y del Gobierno los servicios prestados por su abuelo al Estado. Descanse en paz”.
Era de agradecer, pero lo que nadie puede hacer –ni siquiera la Administración del Estado- es volver atrás en el tiempo y cambiar la vida de mi abuelo y su familia. Todas sus vidas estuvieron condicionadas por ese hecho y con dudas sobre su honorabilidad. Yo no tengo ninguna de que mi abuelo obró con honestidad, con sentido del deber y anteponiendo lo que más apreciaba: la vida propia y ajena. Sé que los hechos y sus interpretaciones dejan dudas. Yo no puedo resolver lo que ni siquiera la historia ha resuelto. Sólo puedo recordar a mi abuelo cuando me decía: “obra de tal manera que tu conciencia no conozca el arrepentimiento. Huye de códigos, patrias y banderas, y huye de los que defienden a muerte códigos, patrias y banderas, porque ellos querrán que tú mueras por ellas: quédate sólo con tu conciencia y duerme”. Y eso es lo que he hecho a lo largo de mi vida. Gracias abuelo, gracias también, abuela.
El lector pensará -como yo creía entonces- que todo habría acabado ya, aunque con muchas dudas que, como esas moscas que revolotean incansables en torno a tu cabeza, nada puedes hacer contra ellas. Así me sentía al cabo de los meses cuando un día me avisaron de que debía ir urgente a casa de mi abuela. Me temí lo peor, pero no fue tal: mi abuela estaba bien, aunque ya con muchas limitaciones. Llegué y me dijo: “Nieto, tengo una sorpresa para ti. Ve a la biblioteca que hay una persona que quiere conocerte. Os dejo a solas”. Eso hice y me encontré a un anciano sentado en el sofá con un bastón y unos ojos que, como diría Quevedo, parecían avecinados en el cogote. Le saludé, no le permití que se levantara y yo a su vez me senté en la butaca. Estas fueron sus palabras: “Eres sin duda el nieto de Humberto. Ya me ha comentado tu abuela que eres ingeniero y que estás escribiendo una biografía de tu abuelo. Yo puedo servirte en esa tarea porque yo le conocí en su juventud en Tánger y… ”. Yo en ese momento me inclinaba para preguntarle lo obvio, pero no hubo necesidad porque continuó: “Perdón, soy un maleducado porque no me he presentado. Ya la cabeza me funciona como los viejos fogones, solo a ratos. Mi nombre de pila no tiene importancia, pero te diré mi apellido y mi actividad cuando la naturaleza era más generosa conmigo: soy el marinero Posada”. Di un respingo y me incorporé casi sin darme cuenta. El siguió: “Quizá te sorprenda mi presencia aquí y ahora, pero los viejos no tenemos los mismos patrones que los jóvenes porque la edad todo lo aplana y hasta los corazones más volcánicos cesan en su actividad o se aletargan para siempre. Iré ahora al grano. Durante mucho tiempo hemos sabido de las actividades de tu abuelo y de su estancia en Lima y en Toledo. No había secreto para nosotros. Tu abuelo creyó que yendo allende los mares se libraría de nosotros. En verdad que se libró, pero no fue por su alejamiento. Hubo al principio una coincidencia de intereses: los brishanianos querían vengarse de la ofensa Margallo contra el Sultán en España y yo quería justicia por la muerte de 412 marineros, en su gran mayoría camaradas míos. Al principio no tenía dudas de la culpabilidad de tu abuelo sobre ello, porque al seguir las instrucciones del ministro de la Guerra se propició una travesía peligrosa por las condiciones del buque y un retorno forzado por la orden de estar presente en la botadura del nuevo buque de la armada española, el Carlos V, orgullo de los astilleros andaluces. Pero con el tiempo muchas dudas fueron recalando en mi corazón, hasta que ya no pude asegurar que tu abuelo fuera libre de obrar de otra manera. Y yo mismo fui el que denunció a los brishanianos por otras actividades para impedir su venganza. A ellos, los 412 marinos les importaban un bledo; a ellos lo único que les movía era el asunto Margallo, el incidente de la agresión de este militar al Sultán. De ahí la carta que me ha enseñado tu abuela del Ministerio de Defensa de 1983. Yo soy un marinero de honor y no un justiciero de sierra y trabuco. Quería que supieras todo esto y estoy a tu servicio por el bien de esa biografía que tanto deseas. He hablado con tu abuela y cuento con su beneplácito. Ahora quiero saber tu opinión”. Al fin podía hablar, porque en toda esta historia nunca aparecía mi propia opinión, cosa por otra parte saludable, porque la raya que separa al anónimo amanuense que deber ser el narrador de un personaje impertinente es muy tenue y quebradiza. Estas fueron mis palabras: “Agradezco su cambio de opinión y el coraje de su denuncia. Probablemente ello ha salvado la vida a mi abuelo y su familia. En cambio, yo no puedo templar su conciencia: ésa es suya hasta el último día. Si tiene alguna deuda es con ellos, no conmigo. Puedo ofrecerle mis respeto por su ancianidad; por el resto sólo puedo ofrecerle mi silencio. No puedo reparar sus errores porque usted tampoco puede hacerlo con sus consecuencias. Eso es todo”. Y ahí acabó la conversación.
Han pasado 2 años y el marinero Posada ha muerto. Mi abuelo y él fueron amigos en su juventud, pero sus ideales y las circunstancias les hicieron enemigos. Ahora la tumba les ha igualado, les ha reconciliado, ¿o no? Yo tengo mi propia opinión, que probablemente no coincidirá con la del lector.
.
.
Madrid, 17 de julio de 2008
.
.
.
LAS ÚLTIMAS REFLEXIONES DE MI ABUELO Y UNA LEYENDA
A lo largo de las conversaciones que tuve con mi abuelo durante más de veinte años me fui percatando de que cada vez que yo le pedía que me contara una historia, una leyenda, un cuento, un relato, él se alargaba cada vez más en los prolegómenos, como si la historia en sí no le interesara, ni le interesara si me interesaba a mí. Ese desapego ya lo había notado en otras facetas de su vida, y no sólo en mi abuelo, sino en las personas que sentían que su camino casi se había cumplido. Sin embargo, en el relato que viene y que podríamos titular “historia del persa y el beduino”, el preámbulo, las consideraciones, ocupan más que el propio relato. Yo lo transcribo por lo que luego se verá, aunque consideraciones y relato poco tengan que ver. Todo empezó un día que estábamos los dos, como siempre, en la sala de la biblioteca de su casa: mi abuelo leyendo a Kant y yo un libro de Ortega y Gasset, “La rebelión de las masas”. El me miraba con la intención de iniciar una conversación, pero su prudencia le exoneraba siempre de la impertinencia y casi nunca era él que se lanzaba a esa cosa tan difícil que es la conversación: él siempre la iniciaba ante alguna pregunta de la otra parte. Yo le miré y me dije: “¡Qué caramba!, voy a darle la oportunidad del diálogo” y le pregunté algo tan trivial como que si Ortega era pariente suyo por aquello de la coincidencia de su tercer apellido y el del autor del libro que tenía en mis manos. Esto fue lo que me dijo: “Sí, es pariente aunque lejano”. Y contrariamente a lo que yo creía se calló. Yo estaba sorprendido, porque parecía que había dado poca mecha al fuego de la conversación y le pregunté que si él consideraba que Ortega era el más grande intelectual que había tenido España. Meneó la cabeza en forma dubitativa y esta fue su disertación: “Ortega es un típico español del horno de lo español, pero poco propicio para las múltiples Españas. Fue un intelectual a pesar suyo, porque el español típico es un hombre de acción: Cervantes fue un hombre de acción, que escribió mucho cuando no estaba guerreando, cobrando impuestos o eludiendo a sus perseguidores; Lope pasó horas 24 escribiendo su extenso teatro cuando no tenía otra cosa mejor que hacer, como por ejemplo conquistar mujeres, enamorarse, desenamorarse, desengañarse, tomar los hábitos, dejarlos; Quevedo, inmenso poeta y escaso prosista aunque tan talentoso como con el verso, era lo que tanto le gustaba novelar a Baroja: un conspirador; Góngora se peleaba con unos y con otros y le pudo mucho la envidia; los románticos, cuando veían que no podían cambiar el mundo se resignaban a tomar la pluma; los curas en España no se han dedicado a Dios ni a la cuestiones de la fe cristiana, sino a perseguir a los que no eran de su credo; Calderón es una excepción; y no quiero alargarme porque no quiero aburrir. El problema del hombre de acción es que, por grande que sea su talento, cuando se para a reflexionar necesita un catecismo, del tipo que sea, pero un catecismo: de lo contrario pierde pie y no sale a flote. Para nadar en la duda –que es lo propio del intelectual- necesita una tabla de salvación; Ortega rompe la tabla y nos invita a nadar con él a pelo. El problema es que el pobre Ortega, en su esfuerzo por acompañarnos en ese ejercicio, se queda sin sistema: lo que el llama raciovitalismo es sólo una componenda entre extremos. En el libro que tienes entre manos, Ortega lanza una especulación sobre el supuesto sujeto indiferenciado e irreflexivo que es lo que él llama “masa” y piensa que va a sustituir a las elites en la conducción de los pueblos de Europa y América. Pero, como no era ningún tonto y para no perderse en las dunas de la especulación, agarra un dato y lo fija a modo de mojón: es el dato del aumento, sin comparación con otros siglos, de la población. Esta es su tabla a la especulación. Su concepción elitista de la sociedad puede resultar éticamente repugnante, pero intelectualmente puede ser aceptable. Si quieres ser un buen científico tienes que acostumbrarte a que a veces el corazón diga que no y la cabeza lo contrario. Ese es también el dilema de Unamuno con la fe, sólo que Don Miguel tenía el defecto de que pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Aquí es muy difícil la reflexión; aquí nunca surgiría un Kant, que fue feliz sin mujeres y sin salir de su pueblo y se dedicó a la más pura reflexión: Kant, el provinciano universal que tanto admiro. Volviendo a Ortega, este pariente mío fue un tipo listo, que tuvo suerte con los boletos de la vida, pero que compró todos los boletos que pudo en España y, sobre todo, en Alemania; si quieres triunfar en la vida hay que hacer lo que hizo Ortega: comprar el máximo número de boletos. Otra cosa es que te preguntes porqué hay que triunfar, qué necesidad hay de ello. Verás que…”. En ese momento y a costa de ser descortés me parecía oportuno cambiar de conversación. Además, a mi abuelo cada vez le oía con la voz más tenue y cada vez más recostado en su butaca. Fue entonces que le pregunté algo tan estúpido como que si había algún síntoma para detectar si uno es feliz o no. No lo hice para forzar su respuesta, sino para sorprenderle y dejarle hacer lo que a mí me parecía que quería: echar un sueño. El problema es que mi abuelo tenía respuesta para todo, porque todo lo había pensado antes, y me contestó: “Sí, lo hay: la sonrisa. El que no es feliz pasa de la risa a lo adusto y de lo serio a la risotada en un pestañeo; la persona feliz dibuja en su cara una sonrisa permanente…”. Y mi abuelo se quedó aparentemente dormido. Yo también hice lo propio. Debió pasar una media hora y me desperté. Vi a mi abuelo esgrimiendo una media sonrisa, con el libro de la paz perpetua de Kant -su libro de cabecera- en sus manos y con los brazos estirados. Me acerqué a él para taparle con su mantita barojiana y me dio un temblor: mi abuelo había muerto. Se lo dije a mi abuela. Se acercó, le besó y sólo dijo: “Gracias compañero por serlo. Pronto te seguiré: ten paciencia”. Yo me arrebujé en el sofá, miré los más de 12.000 libros de la librería y me dije: “Mi abuelo vive en estos 12.000 latidos: tengo una larga tarea para completar su biografía. Aquí hay mucha sabiduría, tanto la impresa como la debida a su pluma”. Y cuando pensaba en el trabajo que me esperaba me dijo mi abuela: “Nieto, dentro del libro hay una carta o algo parecido para ti”. Lo tomé, extendí el folio doblado y vi un título: “La leyenda del persa y el beduino”. Así comienza la leyenda:
Lejos de Damasco, en pleno desierto, un persa que iba en un camello que apenas podía andar se encontró con un beduino que iba a pie y exhausto y que llevaba agua en un pellejo de camello que había cogido de un pozo. Se acercaron, se saludaron y sin mediar palabra el persa le quitó el pellejo con el agua y se lo dio a beber a su camello. El beduino le preguntó al persa porqué lo había hecho y este le contestó: “Por dos motivos: el primero porque si tu te bebes el poco agua que llevas no podremos llegar a ninguna parte y moriremos los tres, pero si bebe mi camello podrá llevarnos a los dos a Damasco; la segunda…” y sin esperar más palabras ni atender a más razones, el beduino sacó fuerzas de flaqueza, empuñó su alfanje, mató al persa, le quitó el camello y bebió el agua que quedaba en el pellejo y se dijo: “Algo de razón tenía el persa descarado: ahora podré llegar a Damasco incluso aunque ya no tenga más líquido, porque el camello tiene mucho más aguante, ha bebido y sabrá ir sólo a la ciudad”. Y a continuación se preguntó: “¿Cuál sería la segunda razón de la que hablaba ese persa insolente?”. Y ahí acabaron sus reflexiones porque, cuando hubo recorrido apenas unas cuantas dunas, el camello cayó desplomado, muerto. A su vez el beduino notó una fiebre espantosa acompañada de una tiritera y cuando estaba moribundo se dio cuenta que esta era la segunda razón: si el agua estaba envenenada moriría el camello, pero ambos estarían vivos y entre ambos tendrían más posibilidades de llegar a Damasco que uno sólo. El beduino se encomendó a Alá y murió.
Era sin duda la última lección que me quería dar mi abuelo cuando ya la dama blanca le había invitado al último paseo: la generosidad es el egoísmo más inteligente.
.
.
Madrid, 20 de julio de 2008