-
Antonio Mora Plaza
Economista
Madrid, finales del 2002
Nota histórica sobre el mercado de trabajo
A modo de introducción, vamos a hacer un breve recorrido sobre lo que han dicho algunos economistas respecto al mercado de trabajo. Soslayando a mercantilistas y fisiócratas, algunos de los clásicos –Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, Carlos Marx, Alfred Marshall- centraron sus análisis en la formación de los salarios como un elemento más del coste de la producción, junto con el interés del capital y la renta de la tierra. Para el primero, Adam Smith, “los salarios corrientes del trabajo dependen del contrato establecido entre dos partes cuyos intereses no son, en modo alguno, idénticos. Los trabajadores desean obtener lo máximo posible, los patronos dar lo mínimo. Los primeros se unen para elevarlos, los segundos para rebajarlos” (La Riqueza de las Naciones). Para este economista existiría un fondo de salarios que debe ser suficiente para mantener a los trabajadores, incluso “han de ser mayores, ya que si no, le resultaría imposible mantener una familia, y se acabaría en una generación la raza de los trabajadores”. Puede parecernos simple o trasnochada la explicación, pero no hay que olvidar que este libro, publicado en 1776, es la Biblia de los neoliberales –aunque no lo hayan leído-, neoliberales que nos gobiernan en España, EE.UU. y en medio mundo. El precio de los factores y productos –y el salario es la retribución de un factor más que es el trabajo- se forma en mercados regidos por un principio de egoísmo, buscando cada parte su máximo interés. En una cita famosa y repetida dice este autor: “no esperemos obtener nuestra comida de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, sino del cuidado que ellos tienen de su propio interés. No recurrimos a su humanidad, sino a su egoísmo, y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de las ventajas que ellos sacarán”. Bajo este principio se forman los precios de los productos, se retribuyen los factores –entre ellos el salario- en los diversos mercados y se mantiene ensamblada la sociedad (Vida y doctrina de los grandes economistas, de R. Heilbroner).
Para David Ricardo es también el mercado donde se forman los precios –y también el salario- pero hace depender el valor de un bien del tiempo necesario para fabricarlo -ahora habría que añadir y del coste en términos de valor de su distribución-: “cualquier aumento de la cantidad de trabajo debe elevar el valor de este bien sobre el que se ha aplicado, así como cualquier disminución debe reducir su valor” (Principios de economía política y tributación). Bien sea por influencia de Malthus o fruto de sus propios análisis, añade en otro lugar: “el trabajador estaba condenado a permanecer eternamente en el margen, ya que tras cada subida de salario tendía a engendrar un rebaño de hijos, con lo que el número de trabajadores se elevaba y, con la competencia, los salarios volvían a bajar al nivel de mera subsistencia”. A pesar de que el hilo maltusiano que arranca en A. Smith permanece en D. Ricardo, su consideración del tiempo de trabajo como justificación última del valor de las cosas –las relaciones de oferta y demanda concretarían su precio- preparan el advenimiento del siguiente actor en importancia de esta historia: Carlos Marx.
Carlos Marx supone una ruptura de esta visión del papel del trabajo y su retribución. Mantiene el mercado para la formación de los precios –también el salario- pero distingue entre el valor de lo que produce y el valor de la fuerza de trabajo incorporada, que es la gastada por el trabajador y su familia para su subsistencia y reproducción como clase social. Veamos cómo lo explican Ekelund y Hebert: “El valor de la fuerza de trabajo puede dividirse en una cantidad necesaria para la subsistencia del trabajo y una cantidad por encima y por debajo de aquélla; la primera, que Marx denominó trabajo socialmente necesario, determina el valor de cambio del trabajo en sí, su salario; la última, denominada plusvalía, se la apropia el capitalista. Marx dejó bien claro que el capitalismo no podría existir si el trabajador no produjese un valor mayor que el requerido para su propia subsistencia” (Historia de la Teoría económica y de su método). Esto da lugar a la plusvalía. Los salarios, como cualquier precio, gravitarían en torno al valor así establecido. El capitalismo sería para Marx la forma en que organizan la sociedad los propietarios de los medios de producción –los capitalistas- para apropiarse de la plusvalía a la vez que se crea. Otro elemento básico, junto a este mecanismo, es la continua presión de los salarios a la baja como consecuencia del desplazamiento continuo del trabajo –para Marx, fuerza de trabajo- por la maquinaria: “La parte de la clase trabajadora que la maquinaria transforma de esta suerte en población superflua...; por un lado sucumbe en la lucha desigual de la vieja industria artesanal y manufacturera contra la industria maquinizada; por otro, inunda todos los ramos industriales más fácilmente accesibles, colma el mercado de trabajo y, por tanto, abate el precio de la fuerza de trabajo a menos de su valor” (El Capital, I). Hay que recordar que Marx escribía esto en 1867.
Para los clásicos –excepto para Marx- el paro no existiría si el salario se formara en mercados totalmente “libres”, es decir, en ausencia de leyes protectoras de derechos laborales, sin organizaciones obreras, etc., porque ante reducciones de la demanda de trabajo por parte de los empresarios, los salarios bajarían hasta el nivel que consideraran rentable para la empresa y/o el capital invertido. Los clásicos y los neoliberales de ahora admiten a lo sumo que, con perfecta flexibilidad de salarios, sólo existiría el paro llamado friccional –entre trabajo y trabajo- y el estructural, producido, según Francisco Mochón (Economía. Teoría y Política) por “desajustes entre la cualificación o la localización de la fuerza de trabajo y la cualificación o la localización requerida por el empleador”.
Keynes atacó el dogma de la igualdad entre ahorro e inversión. Para los clásicos –especialmente para J.B.Say- la flexibilidad de precios y salarios hacía variar la demanda agregada –la suma del consumo y la inversión-, de tal manea que la igualdad entre el ahorro y la inversión se mantuviera, permaneciendo la economía en un equilibrio, en una especie de estado estacionario. Keynes negó que esta flexibilidad se diera en el mercado de trabajo. Según él, los trabajadores “padecían ilusión monetaria, es decir, que su comportamiento estaba relacionado con el salario monetario, más que con el salario real. Ellos rechazarían aceptar deducciones de sus salarios monetarios” (Historia de la Teoría Económica y de su método). Y si este mecanismo de búsqueda del equilibrio no funcionaba sería otro u otras variables la que lo harían. “No hay motivo, por tanto, para creer que una política de salarios flexibles sea capaz de mantener un estado de ocupación plena. No puede conseguirse sobre estas bases que el sistema económico tenga ajuste automático” (Teoría General de la ocupación el interés y el dinero). El ajuste vendría dado a través de variaciones de la demanda agregada y la renta (el conjunto de los pagos a los factores). Ello tendría un corolario demoledor para las explicaciones de los clásicos sobre el equilibrio: podría producirse éste a un nivel de producción y renta tal que no se diera el pleno empleo (sin contar el friccional y estructural), cosa que ocurre en el mundo real. No es que Keynes fuera un defensor de la causa obrera: simplemente miró la realidad y la analizó. No es de extrañar que los neoliberales le odien.
La razón por la que traemos a los postres al último invitado de esta sucinta historia no es porque nos sea plato de buen gusto, ni por su poder explicativo, sino porque es la cara económica que presenta el neoliberalismo y los gobiernos que, como el nuestro, se inspiran en sus doctrinas: el monetarismo. Su máximo adalid y estudioso del dinero es Milton Friedman. Para él y los monetaristas, existe una tasa natural de paro que viene determinada por “todas las condiciones reales que influyen en la oferta y en la demanda de trabajo. Estos factores incluirían todos los acuerdos institucionales, tales como el grado de sindicación, las leyes sobre salarios mínimos, la proporción de mujeres en la fuerza de trabajo, el nivel de educación del trabajador y así sucesivamente” (Historia de la Teoría económica y de su método). Si estos obstáculos se removieran –porque para los monetaristas son obstáculos- el empleo podría aumentar por encima de la tasa natural de paro. Si ello no ocurriera, habría otro camino a corto plazo, pero que a la larga se corta irremisiblemente. Para Friedman y sus acólitos, los trabajadores padecerían una ilusión monetaria sobre sus salarios contraria a la keynesiana, de tal manera que “el aumento de los salarios nominales hace suponer erróneamente a los trabajadores que los salarios reales han aumentado y, por lo tanto, ofrecen más trabajo. En consecuencia, el desempleo se reduce por debajo de la tasa natural hasta que los trabajadores (y los hombres de negocios) se percatan de la realidad y reajustan” (Historia de la Teoría...). A la larga las aguas vuelven a su cauce y el paro a su inexorable tasa natural. Para los monetaristas lo óptimo y lo único que debe hacer un gobierno es fijar una senda automática de crecimiento de la oferta monetaria y punto en boca: el paro que haya, -el que sea- será natural e inevitable. Keynesianos y monetaristas coinciden en la importancia del papel de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en sus teorías: si estos caen en la ilusión monetaria habrá flexibilidad de salarios –y quizá de precios- y los clásicos habrán ganado y los trabajadores habrán perdido.
Todos estos autores –y otros muchos que no se mencionan- han influido en los fenómenos económicos en general y en lo tocante al mercado de trabajo y la formación de los salarios, en particular. Primero en su comprensión y luego en la justificación de muchas medidas que han tomado y –lo más importante- toman los gobiernos de turno. No es baladí comprender los principios que operan en dirigentes e instituciones con responsabilidades de gobierno, tanto en ámbitos nacionales como supranacionales (FMI, Banco Mundial, BIRD, etc.).
Pero no es hasta la introducción de lo que se llamó el taylorismo (finales del XIX) que se aplicó a la organización del trabajo principios supuestamente científicos. En el taylorismo subyace la idea de la división del trabajo de Adam Smith, que él ya habría observado en Manchester en su famoso ejemplo de la fábrica de alfileres.
Taylorismo y fordismo
El taylorismo pretendía introducir la ciencia –los principios de la ciencia pura y dura- en la organización del trabajo. Según recoge Antonio de Pablo (Nuevas formas de organización del trabajo: una realidad variada y selectiva), sus principios serían:
a) La separación entre trabajo manual e intelectual. Se justificaría porque ello favorecería el rendimiento y la productividad y añade A. De Pablo: “En el contexto de la fábrica, esto se realiza retirando del taller, es decir, del control de los trabajadores, los procesos de planificación y organización del trabajo, que son ubicados en departamentos específicos dirigidos por técnicos y profesionales”.
b) Con el objetivo de superar la excesiva fragmentación de tareas “el trabajo de cada operario ha de estar fijado de antemano en instrucciones precisas que describan en detalle el contenido de la tarea que ha de realizar, así como el modo de realizarla y los medios necesarios para ello”.
c) Frente al control sobre el producto de su trabajo que tenía el artesano, ahora se “ejerce una vigilancia y una supervisión estrictas en el desarrollo de su actividad... se organiza un control de calidad externo y a posteriori”.
Este sistema estuvo vigente desde finales del siglo XIX y mediados de la década de los 30 del siglo XX y fue sustituido por un nuevo sistema –un nuevo paradigma-: el fordismo. En un estudio sobre el tema (Gerencia total de la calidad en las organizaciones, Manuela de la C. Abreu y Rubén Cañedo Andalia del CNICM), se señala que tras el fin de la II Guerra Mundial se sucedieron 3 décadas caracterizadas por una demanda “sin demasiada variedad ni calidad, el relativo pleno empleo y el crecimiento de los salarios más que el de la productividad (por el trabajo intensivo y la mecanización), la demanda creciente de mano de obra migrante y poco calificada y el dinamismo tecnológico, que se tradujo en abundantes y más baratas mercaderías”. Pues bien, según los autores, la crisis de los 70, con la subida de los precios del petróleo y materias primas, provocó en el mundo occidental inflación y recesión, tiró por tierra el modelo taylorista/fordista que antes se ha señalado, y dio lugar a modelos –al menos en algunos sectores- basados en la fragmentación del proceso y la descentralización. Los autores citan a su vez a otros que, basados en estudios de empresas japonesas, se habrían impuesto modelos de producción en los que se trataría de alcanzar los cinco ceros: “cero en stock, cero en defectos, cero en tiempos muertos, cero en tiempos de demora y cero en burocracia”.
Calidad, variabilidad y flexibilidad, serían los nuevos paradigmas de la producción que habrían hecho envejecer al taylorismo y al fordismo, y que se sintetizarían (La flexibilidad del trabajo en Europa, R. Boyer), en los siguientes principios (y también, habría que añadir, en realidades):
a) Capacidad de ajuste de los equipos para hacer frente a una demanda variable en volumen y composición
b) Adaptabilidad de los trabajadores para hacer tareas distintas, sean éstas complejas o no.
c) Posibilidad de variar el volumen de empleo y la duración del trabajo en función de la coyuntura local o global.
d) Sensibilidad de los salarios en relación con la situación de las empresas y del mercado de trabajo.
e) Como supresión de los dispositivos legales desfavorables al empleo en materias de políticas fiscales y sociales.
Esta búsqueda de la variedad y de la calidad –otra cosa son los resultados- aparece como el culpable originario de lo acontecido a partir de los años 70: la fragmentación del proceso productivo y, como consecuencia de ello, de los fenómenos de subcontratación. Los empresarios, en algunos sectores y localizaciones, habrían ido tanteado y comprobando –mediante prueba y error-, que sus cuentas de resultados mejoraban si observaban estos principios.
Fragmentación y subcontratación
Para caracterizar el objeto que se pretende analizar lo mejor quizá sea una cita de M. Castells (Universidad de Berkeley): “el modelo de organización tradicional descansaba sobre 3 pilares tales como el del ciclo entero de producción de bienes y servicios (integración vertical), la autonomía de cada empresa en sus relaciones con otras y una gestión funcional jerárquica. Este modelo había sido sustituido por otros con rasgos estructurales de signo opuesto tales como el de la fragmentación del ciclo productivo (integración horizontal), dependencia, coordinación y articulación de las relaciones interempresariales, y una gestión que privilegia la autonomía funcional”.
Vamos a exponer algunas de las explicaciones que se han ante los fenómenos de la fragmentación y subcontratación, yendo más allá de una mera exposición descriptiva o estadística, porque sólo atisbando las causas, las fuerzas económicas que tienden a extenderlo, se puede abordar las políticas –presupuestarias, fiscales, legales, etc.-, que permitan corregir los aspectos negativos del fenómeno. Fragmentación que da a pesar de que los impuestos sobre el valor añadido –en nuestro el país el IVA- jugarían en sentido contrario, facilitando la integración del proceso productivo. Nos encontramos con poderosas fuerzas económicas a las que hay que enfrentarse con conocimiento e inteligencia.
Un primer dato que adelantamos es el estudio aportado por M.A. García Calavia y Antonio Santos (El reparto de Trabajo) para el periodo 1985-1992, en el que el número de “centros de trabajo” pasó de 680.000 a 1.921.000 y donde se añade que “... los muy grandes centros de trabajo (más de 500 ocupados) ven reducir su participación en el número de trabajadores: mientras que en 1985 representaban algo más del 21%, en 1995 sólo son un 18% del total de asalariados”. Los mismos autores dan esta explicación de la fragmentación de la producción: “la profundidad de este proceso indica una de las características del modelo que podemos denominar neofordista. La concentración del Capital y de las fases del proceso productivo que requieren más inversiones en I+D en los países y empresas más desarrolladas y la externalización de fases menos complejas tecnológicamente y de requerimientos de cualificación menos elevados a países de desarrollo intermedio a empresas subcontratadas, pero controladas por el grupo matriz, países y empresas con costes laborales fijos más bajos que en los países y/o empresas centrales”. Es una explicación del tipo centro-periferia, pero que no da cuenta del porqué se da el mismo fenómeno también en los piases más desarrollados (EE.UU., Alemania, Francia, etc.). Otro dato, esta vez a nivel mundial, es el aportado por lo profesores Heilbroner y Milberg (La crisis de visión en el pensamiento económico actual, New School for Social Research de Nueva York): “según el Centro de Empresas Multinacionales de las Naciones Unidas, a lo largo de los últimos 20 años el número de empresas multinacionales ha ascendido de 7.000 a 35.000”, sin que por ello haya aumentado el empleo, lo cual sólo es posible si se ha disminuido el empleo en este tipo de empresas, compensado –a veces sólo en parte- por un aumento en empresas más pequeñas. Para España, en 1961 el número de pequeñas empresas (<50>16 años) significativamente menor que la Unión (un 61% la U.E., un 51,8% España) debido, principalmente, a la menor incorporación de la mujer a la población activa (un 51% la U.E., un 35% España).
b) Una mayor y crónica tasa de desempleo, a pesar de su reducción en los últimos años (un 7,7% para la U.E., un 12,96% para España, un 10,23% en la C.A.M.)
c) Su incapacidad para aumentar la población ocupada, manteniéndose esta en las mismas cifras absolutas que hace 20 años.
d) Una alta tasa de temporalidad, eventualidad y precariedad con relación a la Unión Económica, con descensos coyunturales merced a los acuerdos con los sindicatos (un 13% para la U.E., un 31,5% para España, un 20,9% para la C.A.M.), y que afectan en mayor medida a jóvenes y mujeres.
e) Una gran sensibilidad del paro al ciclo económico merced a la alta tasa de temporalidad (en 1993 con una caída del 1% del PIB se destruyeron 900.000 puestos de trabajo).
f) Una menor cobertura social del desempleo.
Dejamos en manos de los ponentes –si lo consideran pertinente- la explicación de este hecho, a sabiendas de que no serán las posibles deficiencias del mercado de trabajo –información insuficiente o asimétrica, o intermediarios laborales inadecuados- su causa.
La diferencia entre la C.A.M. y el resto del país es la de que estos hechos diferenciales se muestran más livianos en la comunidad madrileña, dejando pendiente de valoración y análisis –econométrico o similar- en qué medida esta mejor situación relativa se debe a los acuerdos de CC.OO. y U.G.T. (Acuerdo Marco para apoyar la Calidad y la Estabilidad del Empleo) con el gobierno regional -la patronal no firmó-; en qué medida se deben al mayor dinamismo de la región, que ha crecido su PIB a un ritmo de un 4% de media anual desde la firma (16 de mayo de 1997); en qué medida incide el mayor grado de tercerización de su estructura económica (población ocupada en el sector Servicios: en España, un 62%; en la C.A.M., un 74%); al peso de las administraciones del Estado, de las locales y de la autonómica; a los efectos frontera respecto a provincias limítrofes; a sus economías de escala (más de 5.ooo.ooo de habitantes); etc. Estos son algunos de los hechos diferenciales que caracterizan a la Comunidad Autónoma de Madrid
Intermediación laboral
En un segundo bloque del artículo queremos decir algo sobre los intermediarios laborales (INEM, Agencias de Colocación, ETT, etc.) y su papel en la economía. En primer lugar que, independientemente de nuestras preferencias por sistemas de colocación de carácter público, la subsistencia de todos estos sistemas, compitiendo entre sí, va a depender en gran medida de su eficacia en su labor de intermediación, es decir, en su capacidad de casar ofertas con demandas a un coste dado. Por supuesto que, en el caso del INEM, permanecerá porque tiene además otras misiones -registro, pago de desempleo, formación ocupacional, etc.-, y porque su existencia depende, en definitiva, de decisiones políticas, pero su labor de intermediación será valorada, nos guste o no nos guste, por su eficacia (del INEM no podemos ser exageradamente críticos porque, sorprendentemente, desde 1994 al 2000, ha pasado de gestionar y/o comunicar 5.939.200 de colocaciones temporales a 13.625.000); lo mismo ocurrirá con las instituciones de servicio público que surjan en comunidades -o en cualquier otro ámbito regional-, como es el caso del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, creado con la ley 5/2001 de 3 de julio. También habría que huir de la tentación de culpar a las ETT de las altas tasas de temporalidad (del 18% en 1987 a más del 30% en la actualidad), porque, por ejemplo, la contratación temporal del INEM ha pasado de 6.963.000 en 1996 a 10.629.315 en 1999 y las ETT lo han hecho de 748.923 a 1.892.248 para el mismo periodo (Trabajo, temporalidad y empresas de trabajo temporal en España).
Si se quiere abrir un debate sobre los sistemas de colocación / modelos de contratación, tenemos que ligarlo al ciclo económico –a los diversos ciclos- y, en general, a la marcha de la economía. El hecho es importante porque, una medida de la bondad o no, por ejemplo, de la contratación temporal, lo dará su ajuste o no al ciclo: si no lo sigue se daría una utilización perversa por parte de los empresarios de algunas de estas modalidades de contratación; si, por el contrario y, para poner otro ejemplo, la contratación para mayores de 45 años o de larga duración siguen el ciclo –que luego se verá-, serían inadecuadas y/o insuficientes las políticas de bonificaciones a las cuotas a la Seguridad Social para estas modalidades de contratación. Además, y simultáneamente con esta utilización perversa de las diferentes modalidades de contratación, se estaría dando excesos de demanda de trabajo (vacantes/desempleo) en algunos sectores tales como la construcción, trabajos no cualificados y cualificados en la agricultura, en regiones como Andalucía, Extremadura y Madrid, y con más intensidad para el ciclo expansivo último (1995-2001) que para el anterior (1984-1991) (Desempleo y vacantes: una aproximación a los desajustes del mercado de trabajo, de Pilar García Perra, Banco de España). Según el mismo estudio se estaría dando “un aumento de los desajustes en el funcionamiento del mercado de trabajo español, que se estaría produciendo a pesar de la existencia de recursos disponibles para satisfacer un eventual exceso de demanda de trabajo”. Ambas situaciones –utilización perversa de las modalidades de contratación y excesos de demanda en algunos sectores y regiones- se esclarecen en buena medida al ligarlas al ciclo económico. Todo ello muestra la dificultad de conjugar ofertas con demandas en determinados periodos por más aceite que se arroje al sistema, es decir, por más y más perfectos mecanismos de intermediación, sean de carácter público o privado, que se lancen al mercado. Es importante señalar estas dificultades para no echar la culpa al empedrado y no caer en alguna trampa neoliberal.
Para insistir en las dificultades que antes mencionábamos, queremos traer a colación otro estudio (La relación entre desempleo y vacantes en España: perturbaciones agregadas y de reasignación, Universidad Carlos III DE Madrid y del Banco de España), que intenta abordar el problema de las persistentes elevadas tasas de paro a pesar de todo tipo de medidas ensayadas y -añadimos nosotros- con gobiernos de diferentes colores políticos. El estudio analiza la evolución del paro bajo los efectos de diferentes impactos: los impactos derivados de los aumentos de “la demanda agregada, los de reasignación de factores (sectorial, regional) y los de la población activa”. Los autores del estudio aluden a su vez a otro hecho para EE.UU. con la misma metodología (curvas de Beveridge) y que obtienen la siguiente conclusión: “los shocks de actividad agregada tienen un papel dominante en la explicación de las variaciones transitorias en la relación entre paro y vacantes -entre demanda y oferta, añadimos-, al tiempo que los shocks de reasignación dominan las variaciones permanentes. Finalmente, se encuentra que los shocks poblacionales no tienen efectos apreciables en ninguna de ambas frecuencias (de demanda y de reasignación)”. Para el caso español, en el mismo artículo, se deduce varios resultados interesantes: el primero es el de una cierta asimetría temporal en los impactos en la reasignación de recursos y en los de demanda agregada, dominando los primeros antes de la crisis del petróleo y los segundos después o, dicho de otra manera, antes de la crisis del petróleo (años 70), el paro era fundamentalmente un problema de desajuste geográfico entre ofertas y demandas, después, el problema ha sido el de una demanda de trabajo insuficiente por parte de los empresarios dado el aumento de la población activa; en segundo lugar, se destaca la fuerte heterogeneidad regional en las reasignaciones, evolucionando el paro en las diversas regiones y comunidades de forma muy desigual a partir de la primera mitad de los años ochenta; y en tercer lugar, se muestra la alta correlación entre los fenómenos de reasignación de recursos –empleo, en este caso- y la proporción de parados de alta duración, que lo que viene a significar es que este tipo de paro -el de larga duración- no se combate sustancialmente con políticas de demanda agregada (que antes hemos mencionado).
Complementario de los análisis del ciclo –de los diversos ciclos- sobre el empleo, es el estudio de la estructura económica y sus variaciones –por ejemplo, de la demanda, de las compraventas interempresas, de la tecnología incorporada, etc.-, y sus efectos sobre la demanda de empleo. Con las tablas input-output del año 1996 para la Comunidad de Madrid –recogen las relaciones interempresas aludidas-, el profesor Luis Toharia Cortés (El Empleo en la Comunidad de Madrid: cambio sectorial y ocupacional) ha podido sacar la siguiente conclusión: “la fabricación de máquinas de oficina y precisión, las Administraciones públicas y la Educación son las ramas de actividad estrechamente relacionadas con la información y el conocimiento pueden generar una mayor creación de empleo ante cambios de la demanda final”; por el contrario “las ramas de actividad con menores coeficientes totales de empleo son, por este orden, Actividades inmobiliarias, Actividades informáticas, Energía, gas y agua y Comunicaciones”. Sólo es un botón de muestra de lo que se puede obtener –depende claro de las hipótesis que se hagan- con el análisis input-output que iniciara para la economía americana el premio Nóbel W. Leontief. En cualquier caso, es más interesante este tipo de análisis que centrarse en “en buscar yacimientos de empleo” –eufemismo desafortunado- porque, en primer lugar, es mejor crear que no buscar; segundo, porque no bastan yacimientos, sino minas enteras para el abordar el problema del paro; y por último, y más importante, porque, puestos a estimular sectores u ocupaciones para crear empleo, son más potentes estos instrumentos –el análisis input-output-, porque permiten valorar los efectos totales –el directo más el inducido- sobre el empleo de estímulos tecnológicos, fiscales, presupuestarios, de gasto público, etc., en sectores sensibles.
Todo estos análisis, de los cuales apenas exponemos algunas gotas ya destiladas, previenen contra actitudes voluntaristas que tiendan a creer que el problema del paro es una simple cuestión de casar ofertas y demandas y que el mercado ha de hacer el resto (la trampa neoliberal). En economía todas las medidas, todos los mecanismos, todas las instituciones montadas para un fin tienen su punto de saturación, su máximo de eficiencia; no se puede pedir peras al olmo –y menos al olmo neoliberal- por más que los neoliberales orgánicos y gubernamentales digan que el Estado, en el mejor de los casos, sólo debe echar aceite al mercado -en este caso al laboral-, y que es contraproducente cualquier otra forma de intervencionismo. Existen muchas causas del paro: insuficiente demanda agregada según los keynesianos, inflexibilidad de precios y salarios para monetaristas, baja y tardía industrialización dada la población, crecimiento insuficiente, excesiva autarquía económica, sistemas educativos parcialmente inadecuados, lugar geoestratégico de los países en la economía global, ciclos económicos destructivos, insuficiente papel y tamaño del Sector Público, inadecuadas políticas económicas, incrementos de la población activa para la misma población mayor de 16 años, sistemas fiscales y de cotizaciones que castigan el empleo, etc., que no lo solucionan los más perfectos sistemas e instituciones de intermediación laboral.
Una vez visto estos problemas, estas dificultades, estas situaciones, pueden mejor valorarse lo adecuado o no de estas instituciones y sistemas, valorar su papel y proponer sus reformas, porque en función de las conclusiones anteriores -las de las causas del paro estructural, cíclico, friccional, regional, etc.-, se pueden proponer los cambios legales, presupuestarios, fiscales pertinentes, se pueden cuestionar o no el papel de las ETT en la contratación temporal, ir directamente a por las formas jurídicas de los contratos temporales o reflexionar sobre el papel del INEM como intermediario eficiente.
Estos son algunos de los temas y problemas sobre los que queremos debatir próximamente.
Documentación manejada:
- Descentralización productiva y desorganización del Derecho del Trabajo
(Fernando Valdés Dal-Ré, Cuadernos de Relaciones Laborales)
- La descentralización productiva y la formación de nuevos paradigmas
(Fernando Valdés Dal-Ré, Cuadernos de Relaciones Laborales)
- Algunos Aspectos problemáticos sobre el fenómeno de la descentralización productiva y relación laboral
(Salvador del Rey Guanter, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra y Manuel Luque Parra, Doctor en Derecho de la misma Universidad, revista Relaciones Laborales, nº 20, 1999)
- El problema funcional de la desprotección
(O.I.T., Administración Pública y Legislación del Trabajo)
- Gerencia total de la calidad en las organizaciones
(Manuela de la C. Abreu y Rubén Cañedo Andalia)
- Para construir la sociedad de pleno empleo
(Pedro Vaquero del Pozo)
- Nuevas formas de organización del trabajo: una realidad variada y selectiva
(Antonio Pablo, Faculta de Ciencias Económicas y Empresariales)
- La decisión de subcontratar: el caso de las empresas constructoras
(Manuel González, Universidad de Oviedo; Benito Arruñada y Alberto Fernández, Universitat Pompeu Fabra)
- Reorganización del trabajo y descentralización productiva
(José Ignacio Gil, Gabinete Técnico de la Federación Minero metalúrgica de CC.OO., julio 2000)
- Características de la subcontratación electrónica en España: evidencias empíricas
(Susana López Bayón, Universidad de Oviedo)
- Las estadísticas de ocupación cubren todos los ángulos del mercado laboral
(Florentina Álvarez, Revista Fuentes Estadísticas, nº 16)
- Trabajo, temporalidad y Empresas de Trabajo Temporal en España
(Alberto Elordi Dentici, Salvador del Rey Guanter, José E. Serrano Martínez, Carolina Gala Durán)
- Acuerdo Marco para apoyar la Estabilidad y la Calidad en el empleo
(Cuadernos Sindicales, n.º 6, 2001)
- Desempleo y vacantes: una aproximación a los desajustes del merado de trabajo
(Pilar García Perea, Boletín Económico, septiembre 2001, Servicio de Estudios del Banco de España)
- Nuevas formas de intermediación en el mercado de trabajo
(Arturo Bronstein, O.I.T.)
- La relación entre desempleo y vacantes en España: perturbaciones agregadas y de reasignación
- (Juan J. Dolado, de la Universidad Carlos III, y Ramón Gómez, del Banco de España, Investigaciones Económicas, Vol., XXI (3), 1997)
- Porqué hay diferencias en la capacidad de crear empleo
(William W. Lewis, René Limacher y Michael D. Longman)
- Las empresas de trabajo temporal
(Montserrat Martínez, www.sociologicus.com/tusarticulos/ett.htm)
- Documentos de ámbito de la Unión Europea (La estrategia europea del empleo)
- Nuevas tendencias de la intermediación en el mercado de trabajo, iniciativa privada
(Salvador del Rey Guanter y José Luis Lázaro Sánchez)
- Ley 5/2001 de 3 de julio sobre la creación del Servicio Regional de Empleo
- Ley 14/1994 de 1 de junio por las que se regulan las ETT y Ley 29/1999 de 16 de julio de modificación de la ley de 14/1994
- Entrevista a Luis Peral Guerra, Consejero de Trabajo de la C.A.M.
(Resumen de prensa, n.º 15 del 21-2-2002)
- La crisis del empleo en Europa
(Carlos Prieto)
- Informe sobre la estabilidad y calidad del empleo
(www.madrid.ccoo.es/portadas/estabilidad.htm)
- Empresas de trabajo temporal: precariedad laboral a la carta
(www.eurosur.org/acc/html/revista/r35/35etts.htm)
- Modernizar los Servicios Públicos de Empleo
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c10926.html)
- Fuentes estadísticas de empleo y paro: análisis y comparación
(Florentina Álvarez Álvarez, I.N.E.)
- La evolución del empleo y del paro en el tercer trimestre del año 2001 según la Encuesta de la Población Activa
(Banco de España, Boletín Económico, noviembre 2001)
- Situación de la economía española y Presupuestos Generales del Estado 2002
(Cuadernos de información sindical, n.º 21, 2001)
- Encuesta de población activa. Tercer trimestre 2001 (I.N.E.)
- Economía. Teoría y Política
(Francisco Mochón, catedrático de Teoría Económica de la U.N.E.F.)
- Historia de la Teoría económica y de su método
(Robert B. Ekelund, J.R. y Robert F. Hebert, Universidad de Auburn, EE.UU.)
- Macroeconomía
(Olivier Blanchard)
- Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero
(J.M. Keynes)
Antonio Mora Plaza
Economista
Madrid, finales del 2002
Nota histórica sobre el mercado de trabajo
A modo de introducción, vamos a hacer un breve recorrido sobre lo que han dicho algunos economistas respecto al mercado de trabajo. Soslayando a mercantilistas y fisiócratas, algunos de los clásicos –Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, Carlos Marx, Alfred Marshall- centraron sus análisis en la formación de los salarios como un elemento más del coste de la producción, junto con el interés del capital y la renta de la tierra. Para el primero, Adam Smith, “los salarios corrientes del trabajo dependen del contrato establecido entre dos partes cuyos intereses no son, en modo alguno, idénticos. Los trabajadores desean obtener lo máximo posible, los patronos dar lo mínimo. Los primeros se unen para elevarlos, los segundos para rebajarlos” (La Riqueza de las Naciones). Para este economista existiría un fondo de salarios que debe ser suficiente para mantener a los trabajadores, incluso “han de ser mayores, ya que si no, le resultaría imposible mantener una familia, y se acabaría en una generación la raza de los trabajadores”. Puede parecernos simple o trasnochada la explicación, pero no hay que olvidar que este libro, publicado en 1776, es la Biblia de los neoliberales –aunque no lo hayan leído-, neoliberales que nos gobiernan en España, EE.UU. y en medio mundo. El precio de los factores y productos –y el salario es la retribución de un factor más que es el trabajo- se forma en mercados regidos por un principio de egoísmo, buscando cada parte su máximo interés. En una cita famosa y repetida dice este autor: “no esperemos obtener nuestra comida de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, sino del cuidado que ellos tienen de su propio interés. No recurrimos a su humanidad, sino a su egoísmo, y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de las ventajas que ellos sacarán”. Bajo este principio se forman los precios de los productos, se retribuyen los factores –entre ellos el salario- en los diversos mercados y se mantiene ensamblada la sociedad (Vida y doctrina de los grandes economistas, de R. Heilbroner).
Para David Ricardo es también el mercado donde se forman los precios –y también el salario- pero hace depender el valor de un bien del tiempo necesario para fabricarlo -ahora habría que añadir y del coste en términos de valor de su distribución-: “cualquier aumento de la cantidad de trabajo debe elevar el valor de este bien sobre el que se ha aplicado, así como cualquier disminución debe reducir su valor” (Principios de economía política y tributación). Bien sea por influencia de Malthus o fruto de sus propios análisis, añade en otro lugar: “el trabajador estaba condenado a permanecer eternamente en el margen, ya que tras cada subida de salario tendía a engendrar un rebaño de hijos, con lo que el número de trabajadores se elevaba y, con la competencia, los salarios volvían a bajar al nivel de mera subsistencia”. A pesar de que el hilo maltusiano que arranca en A. Smith permanece en D. Ricardo, su consideración del tiempo de trabajo como justificación última del valor de las cosas –las relaciones de oferta y demanda concretarían su precio- preparan el advenimiento del siguiente actor en importancia de esta historia: Carlos Marx.
Carlos Marx supone una ruptura de esta visión del papel del trabajo y su retribución. Mantiene el mercado para la formación de los precios –también el salario- pero distingue entre el valor de lo que produce y el valor de la fuerza de trabajo incorporada, que es la gastada por el trabajador y su familia para su subsistencia y reproducción como clase social. Veamos cómo lo explican Ekelund y Hebert: “El valor de la fuerza de trabajo puede dividirse en una cantidad necesaria para la subsistencia del trabajo y una cantidad por encima y por debajo de aquélla; la primera, que Marx denominó trabajo socialmente necesario, determina el valor de cambio del trabajo en sí, su salario; la última, denominada plusvalía, se la apropia el capitalista. Marx dejó bien claro que el capitalismo no podría existir si el trabajador no produjese un valor mayor que el requerido para su propia subsistencia” (Historia de la Teoría económica y de su método). Esto da lugar a la plusvalía. Los salarios, como cualquier precio, gravitarían en torno al valor así establecido. El capitalismo sería para Marx la forma en que organizan la sociedad los propietarios de los medios de producción –los capitalistas- para apropiarse de la plusvalía a la vez que se crea. Otro elemento básico, junto a este mecanismo, es la continua presión de los salarios a la baja como consecuencia del desplazamiento continuo del trabajo –para Marx, fuerza de trabajo- por la maquinaria: “La parte de la clase trabajadora que la maquinaria transforma de esta suerte en población superflua...; por un lado sucumbe en la lucha desigual de la vieja industria artesanal y manufacturera contra la industria maquinizada; por otro, inunda todos los ramos industriales más fácilmente accesibles, colma el mercado de trabajo y, por tanto, abate el precio de la fuerza de trabajo a menos de su valor” (El Capital, I). Hay que recordar que Marx escribía esto en 1867.
Para los clásicos –excepto para Marx- el paro no existiría si el salario se formara en mercados totalmente “libres”, es decir, en ausencia de leyes protectoras de derechos laborales, sin organizaciones obreras, etc., porque ante reducciones de la demanda de trabajo por parte de los empresarios, los salarios bajarían hasta el nivel que consideraran rentable para la empresa y/o el capital invertido. Los clásicos y los neoliberales de ahora admiten a lo sumo que, con perfecta flexibilidad de salarios, sólo existiría el paro llamado friccional –entre trabajo y trabajo- y el estructural, producido, según Francisco Mochón (Economía. Teoría y Política) por “desajustes entre la cualificación o la localización de la fuerza de trabajo y la cualificación o la localización requerida por el empleador”.
Keynes atacó el dogma de la igualdad entre ahorro e inversión. Para los clásicos –especialmente para J.B.Say- la flexibilidad de precios y salarios hacía variar la demanda agregada –la suma del consumo y la inversión-, de tal manea que la igualdad entre el ahorro y la inversión se mantuviera, permaneciendo la economía en un equilibrio, en una especie de estado estacionario. Keynes negó que esta flexibilidad se diera en el mercado de trabajo. Según él, los trabajadores “padecían ilusión monetaria, es decir, que su comportamiento estaba relacionado con el salario monetario, más que con el salario real. Ellos rechazarían aceptar deducciones de sus salarios monetarios” (Historia de la Teoría Económica y de su método). Y si este mecanismo de búsqueda del equilibrio no funcionaba sería otro u otras variables la que lo harían. “No hay motivo, por tanto, para creer que una política de salarios flexibles sea capaz de mantener un estado de ocupación plena. No puede conseguirse sobre estas bases que el sistema económico tenga ajuste automático” (Teoría General de la ocupación el interés y el dinero). El ajuste vendría dado a través de variaciones de la demanda agregada y la renta (el conjunto de los pagos a los factores). Ello tendría un corolario demoledor para las explicaciones de los clásicos sobre el equilibrio: podría producirse éste a un nivel de producción y renta tal que no se diera el pleno empleo (sin contar el friccional y estructural), cosa que ocurre en el mundo real. No es que Keynes fuera un defensor de la causa obrera: simplemente miró la realidad y la analizó. No es de extrañar que los neoliberales le odien.
La razón por la que traemos a los postres al último invitado de esta sucinta historia no es porque nos sea plato de buen gusto, ni por su poder explicativo, sino porque es la cara económica que presenta el neoliberalismo y los gobiernos que, como el nuestro, se inspiran en sus doctrinas: el monetarismo. Su máximo adalid y estudioso del dinero es Milton Friedman. Para él y los monetaristas, existe una tasa natural de paro que viene determinada por “todas las condiciones reales que influyen en la oferta y en la demanda de trabajo. Estos factores incluirían todos los acuerdos institucionales, tales como el grado de sindicación, las leyes sobre salarios mínimos, la proporción de mujeres en la fuerza de trabajo, el nivel de educación del trabajador y así sucesivamente” (Historia de la Teoría económica y de su método). Si estos obstáculos se removieran –porque para los monetaristas son obstáculos- el empleo podría aumentar por encima de la tasa natural de paro. Si ello no ocurriera, habría otro camino a corto plazo, pero que a la larga se corta irremisiblemente. Para Friedman y sus acólitos, los trabajadores padecerían una ilusión monetaria sobre sus salarios contraria a la keynesiana, de tal manera que “el aumento de los salarios nominales hace suponer erróneamente a los trabajadores que los salarios reales han aumentado y, por lo tanto, ofrecen más trabajo. En consecuencia, el desempleo se reduce por debajo de la tasa natural hasta que los trabajadores (y los hombres de negocios) se percatan de la realidad y reajustan” (Historia de la Teoría...). A la larga las aguas vuelven a su cauce y el paro a su inexorable tasa natural. Para los monetaristas lo óptimo y lo único que debe hacer un gobierno es fijar una senda automática de crecimiento de la oferta monetaria y punto en boca: el paro que haya, -el que sea- será natural e inevitable. Keynesianos y monetaristas coinciden en la importancia del papel de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en sus teorías: si estos caen en la ilusión monetaria habrá flexibilidad de salarios –y quizá de precios- y los clásicos habrán ganado y los trabajadores habrán perdido.
Todos estos autores –y otros muchos que no se mencionan- han influido en los fenómenos económicos en general y en lo tocante al mercado de trabajo y la formación de los salarios, en particular. Primero en su comprensión y luego en la justificación de muchas medidas que han tomado y –lo más importante- toman los gobiernos de turno. No es baladí comprender los principios que operan en dirigentes e instituciones con responsabilidades de gobierno, tanto en ámbitos nacionales como supranacionales (FMI, Banco Mundial, BIRD, etc.).
Pero no es hasta la introducción de lo que se llamó el taylorismo (finales del XIX) que se aplicó a la organización del trabajo principios supuestamente científicos. En el taylorismo subyace la idea de la división del trabajo de Adam Smith, que él ya habría observado en Manchester en su famoso ejemplo de la fábrica de alfileres.
Taylorismo y fordismo
El taylorismo pretendía introducir la ciencia –los principios de la ciencia pura y dura- en la organización del trabajo. Según recoge Antonio de Pablo (Nuevas formas de organización del trabajo: una realidad variada y selectiva), sus principios serían:
a) La separación entre trabajo manual e intelectual. Se justificaría porque ello favorecería el rendimiento y la productividad y añade A. De Pablo: “En el contexto de la fábrica, esto se realiza retirando del taller, es decir, del control de los trabajadores, los procesos de planificación y organización del trabajo, que son ubicados en departamentos específicos dirigidos por técnicos y profesionales”.
b) Con el objetivo de superar la excesiva fragmentación de tareas “el trabajo de cada operario ha de estar fijado de antemano en instrucciones precisas que describan en detalle el contenido de la tarea que ha de realizar, así como el modo de realizarla y los medios necesarios para ello”.
c) Frente al control sobre el producto de su trabajo que tenía el artesano, ahora se “ejerce una vigilancia y una supervisión estrictas en el desarrollo de su actividad... se organiza un control de calidad externo y a posteriori”.
Este sistema estuvo vigente desde finales del siglo XIX y mediados de la década de los 30 del siglo XX y fue sustituido por un nuevo sistema –un nuevo paradigma-: el fordismo. En un estudio sobre el tema (Gerencia total de la calidad en las organizaciones, Manuela de la C. Abreu y Rubén Cañedo Andalia del CNICM), se señala que tras el fin de la II Guerra Mundial se sucedieron 3 décadas caracterizadas por una demanda “sin demasiada variedad ni calidad, el relativo pleno empleo y el crecimiento de los salarios más que el de la productividad (por el trabajo intensivo y la mecanización), la demanda creciente de mano de obra migrante y poco calificada y el dinamismo tecnológico, que se tradujo en abundantes y más baratas mercaderías”. Pues bien, según los autores, la crisis de los 70, con la subida de los precios del petróleo y materias primas, provocó en el mundo occidental inflación y recesión, tiró por tierra el modelo taylorista/fordista que antes se ha señalado, y dio lugar a modelos –al menos en algunos sectores- basados en la fragmentación del proceso y la descentralización. Los autores citan a su vez a otros que, basados en estudios de empresas japonesas, se habrían impuesto modelos de producción en los que se trataría de alcanzar los cinco ceros: “cero en stock, cero en defectos, cero en tiempos muertos, cero en tiempos de demora y cero en burocracia”.
Calidad, variabilidad y flexibilidad, serían los nuevos paradigmas de la producción que habrían hecho envejecer al taylorismo y al fordismo, y que se sintetizarían (La flexibilidad del trabajo en Europa, R. Boyer), en los siguientes principios (y también, habría que añadir, en realidades):
a) Capacidad de ajuste de los equipos para hacer frente a una demanda variable en volumen y composición
b) Adaptabilidad de los trabajadores para hacer tareas distintas, sean éstas complejas o no.
c) Posibilidad de variar el volumen de empleo y la duración del trabajo en función de la coyuntura local o global.
d) Sensibilidad de los salarios en relación con la situación de las empresas y del mercado de trabajo.
e) Como supresión de los dispositivos legales desfavorables al empleo en materias de políticas fiscales y sociales.
Esta búsqueda de la variedad y de la calidad –otra cosa son los resultados- aparece como el culpable originario de lo acontecido a partir de los años 70: la fragmentación del proceso productivo y, como consecuencia de ello, de los fenómenos de subcontratación. Los empresarios, en algunos sectores y localizaciones, habrían ido tanteado y comprobando –mediante prueba y error-, que sus cuentas de resultados mejoraban si observaban estos principios.
Fragmentación y subcontratación
Para caracterizar el objeto que se pretende analizar lo mejor quizá sea una cita de M. Castells (Universidad de Berkeley): “el modelo de organización tradicional descansaba sobre 3 pilares tales como el del ciclo entero de producción de bienes y servicios (integración vertical), la autonomía de cada empresa en sus relaciones con otras y una gestión funcional jerárquica. Este modelo había sido sustituido por otros con rasgos estructurales de signo opuesto tales como el de la fragmentación del ciclo productivo (integración horizontal), dependencia, coordinación y articulación de las relaciones interempresariales, y una gestión que privilegia la autonomía funcional”.
Vamos a exponer algunas de las explicaciones que se han ante los fenómenos de la fragmentación y subcontratación, yendo más allá de una mera exposición descriptiva o estadística, porque sólo atisbando las causas, las fuerzas económicas que tienden a extenderlo, se puede abordar las políticas –presupuestarias, fiscales, legales, etc.-, que permitan corregir los aspectos negativos del fenómeno. Fragmentación que da a pesar de que los impuestos sobre el valor añadido –en nuestro el país el IVA- jugarían en sentido contrario, facilitando la integración del proceso productivo. Nos encontramos con poderosas fuerzas económicas a las que hay que enfrentarse con conocimiento e inteligencia.
Un primer dato que adelantamos es el estudio aportado por M.A. García Calavia y Antonio Santos (El reparto de Trabajo) para el periodo 1985-1992, en el que el número de “centros de trabajo” pasó de 680.000 a 1.921.000 y donde se añade que “... los muy grandes centros de trabajo (más de 500 ocupados) ven reducir su participación en el número de trabajadores: mientras que en 1985 representaban algo más del 21%, en 1995 sólo son un 18% del total de asalariados”. Los mismos autores dan esta explicación de la fragmentación de la producción: “la profundidad de este proceso indica una de las características del modelo que podemos denominar neofordista. La concentración del Capital y de las fases del proceso productivo que requieren más inversiones en I+D en los países y empresas más desarrolladas y la externalización de fases menos complejas tecnológicamente y de requerimientos de cualificación menos elevados a países de desarrollo intermedio a empresas subcontratadas, pero controladas por el grupo matriz, países y empresas con costes laborales fijos más bajos que en los países y/o empresas centrales”. Es una explicación del tipo centro-periferia, pero que no da cuenta del porqué se da el mismo fenómeno también en los piases más desarrollados (EE.UU., Alemania, Francia, etc.). Otro dato, esta vez a nivel mundial, es el aportado por lo profesores Heilbroner y Milberg (La crisis de visión en el pensamiento económico actual, New School for Social Research de Nueva York): “según el Centro de Empresas Multinacionales de las Naciones Unidas, a lo largo de los últimos 20 años el número de empresas multinacionales ha ascendido de 7.000 a 35.000”, sin que por ello haya aumentado el empleo, lo cual sólo es posible si se ha disminuido el empleo en este tipo de empresas, compensado –a veces sólo en parte- por un aumento en empresas más pequeñas. Para España, en 1961 el número de pequeñas empresas (<50>16 años) significativamente menor que la Unión (un 61% la U.E., un 51,8% España) debido, principalmente, a la menor incorporación de la mujer a la población activa (un 51% la U.E., un 35% España).
b) Una mayor y crónica tasa de desempleo, a pesar de su reducción en los últimos años (un 7,7% para la U.E., un 12,96% para España, un 10,23% en la C.A.M.)
c) Su incapacidad para aumentar la población ocupada, manteniéndose esta en las mismas cifras absolutas que hace 20 años.
d) Una alta tasa de temporalidad, eventualidad y precariedad con relación a la Unión Económica, con descensos coyunturales merced a los acuerdos con los sindicatos (un 13% para la U.E., un 31,5% para España, un 20,9% para la C.A.M.), y que afectan en mayor medida a jóvenes y mujeres.
e) Una gran sensibilidad del paro al ciclo económico merced a la alta tasa de temporalidad (en 1993 con una caída del 1% del PIB se destruyeron 900.000 puestos de trabajo).
f) Una menor cobertura social del desempleo.
Dejamos en manos de los ponentes –si lo consideran pertinente- la explicación de este hecho, a sabiendas de que no serán las posibles deficiencias del mercado de trabajo –información insuficiente o asimétrica, o intermediarios laborales inadecuados- su causa.
La diferencia entre la C.A.M. y el resto del país es la de que estos hechos diferenciales se muestran más livianos en la comunidad madrileña, dejando pendiente de valoración y análisis –econométrico o similar- en qué medida esta mejor situación relativa se debe a los acuerdos de CC.OO. y U.G.T. (Acuerdo Marco para apoyar la Calidad y la Estabilidad del Empleo) con el gobierno regional -la patronal no firmó-; en qué medida se deben al mayor dinamismo de la región, que ha crecido su PIB a un ritmo de un 4% de media anual desde la firma (16 de mayo de 1997); en qué medida incide el mayor grado de tercerización de su estructura económica (población ocupada en el sector Servicios: en España, un 62%; en la C.A.M., un 74%); al peso de las administraciones del Estado, de las locales y de la autonómica; a los efectos frontera respecto a provincias limítrofes; a sus economías de escala (más de 5.ooo.ooo de habitantes); etc. Estos son algunos de los hechos diferenciales que caracterizan a la Comunidad Autónoma de Madrid
Intermediación laboral
En un segundo bloque del artículo queremos decir algo sobre los intermediarios laborales (INEM, Agencias de Colocación, ETT, etc.) y su papel en la economía. En primer lugar que, independientemente de nuestras preferencias por sistemas de colocación de carácter público, la subsistencia de todos estos sistemas, compitiendo entre sí, va a depender en gran medida de su eficacia en su labor de intermediación, es decir, en su capacidad de casar ofertas con demandas a un coste dado. Por supuesto que, en el caso del INEM, permanecerá porque tiene además otras misiones -registro, pago de desempleo, formación ocupacional, etc.-, y porque su existencia depende, en definitiva, de decisiones políticas, pero su labor de intermediación será valorada, nos guste o no nos guste, por su eficacia (del INEM no podemos ser exageradamente críticos porque, sorprendentemente, desde 1994 al 2000, ha pasado de gestionar y/o comunicar 5.939.200 de colocaciones temporales a 13.625.000); lo mismo ocurrirá con las instituciones de servicio público que surjan en comunidades -o en cualquier otro ámbito regional-, como es el caso del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, creado con la ley 5/2001 de 3 de julio. También habría que huir de la tentación de culpar a las ETT de las altas tasas de temporalidad (del 18% en 1987 a más del 30% en la actualidad), porque, por ejemplo, la contratación temporal del INEM ha pasado de 6.963.000 en 1996 a 10.629.315 en 1999 y las ETT lo han hecho de 748.923 a 1.892.248 para el mismo periodo (Trabajo, temporalidad y empresas de trabajo temporal en España).
Si se quiere abrir un debate sobre los sistemas de colocación / modelos de contratación, tenemos que ligarlo al ciclo económico –a los diversos ciclos- y, en general, a la marcha de la economía. El hecho es importante porque, una medida de la bondad o no, por ejemplo, de la contratación temporal, lo dará su ajuste o no al ciclo: si no lo sigue se daría una utilización perversa por parte de los empresarios de algunas de estas modalidades de contratación; si, por el contrario y, para poner otro ejemplo, la contratación para mayores de 45 años o de larga duración siguen el ciclo –que luego se verá-, serían inadecuadas y/o insuficientes las políticas de bonificaciones a las cuotas a la Seguridad Social para estas modalidades de contratación. Además, y simultáneamente con esta utilización perversa de las diferentes modalidades de contratación, se estaría dando excesos de demanda de trabajo (vacantes/desempleo) en algunos sectores tales como la construcción, trabajos no cualificados y cualificados en la agricultura, en regiones como Andalucía, Extremadura y Madrid, y con más intensidad para el ciclo expansivo último (1995-2001) que para el anterior (1984-1991) (Desempleo y vacantes: una aproximación a los desajustes del mercado de trabajo, de Pilar García Perra, Banco de España). Según el mismo estudio se estaría dando “un aumento de los desajustes en el funcionamiento del mercado de trabajo español, que se estaría produciendo a pesar de la existencia de recursos disponibles para satisfacer un eventual exceso de demanda de trabajo”. Ambas situaciones –utilización perversa de las modalidades de contratación y excesos de demanda en algunos sectores y regiones- se esclarecen en buena medida al ligarlas al ciclo económico. Todo ello muestra la dificultad de conjugar ofertas con demandas en determinados periodos por más aceite que se arroje al sistema, es decir, por más y más perfectos mecanismos de intermediación, sean de carácter público o privado, que se lancen al mercado. Es importante señalar estas dificultades para no echar la culpa al empedrado y no caer en alguna trampa neoliberal.
Para insistir en las dificultades que antes mencionábamos, queremos traer a colación otro estudio (La relación entre desempleo y vacantes en España: perturbaciones agregadas y de reasignación, Universidad Carlos III DE Madrid y del Banco de España), que intenta abordar el problema de las persistentes elevadas tasas de paro a pesar de todo tipo de medidas ensayadas y -añadimos nosotros- con gobiernos de diferentes colores políticos. El estudio analiza la evolución del paro bajo los efectos de diferentes impactos: los impactos derivados de los aumentos de “la demanda agregada, los de reasignación de factores (sectorial, regional) y los de la población activa”. Los autores del estudio aluden a su vez a otro hecho para EE.UU. con la misma metodología (curvas de Beveridge) y que obtienen la siguiente conclusión: “los shocks de actividad agregada tienen un papel dominante en la explicación de las variaciones transitorias en la relación entre paro y vacantes -entre demanda y oferta, añadimos-, al tiempo que los shocks de reasignación dominan las variaciones permanentes. Finalmente, se encuentra que los shocks poblacionales no tienen efectos apreciables en ninguna de ambas frecuencias (de demanda y de reasignación)”. Para el caso español, en el mismo artículo, se deduce varios resultados interesantes: el primero es el de una cierta asimetría temporal en los impactos en la reasignación de recursos y en los de demanda agregada, dominando los primeros antes de la crisis del petróleo y los segundos después o, dicho de otra manera, antes de la crisis del petróleo (años 70), el paro era fundamentalmente un problema de desajuste geográfico entre ofertas y demandas, después, el problema ha sido el de una demanda de trabajo insuficiente por parte de los empresarios dado el aumento de la población activa; en segundo lugar, se destaca la fuerte heterogeneidad regional en las reasignaciones, evolucionando el paro en las diversas regiones y comunidades de forma muy desigual a partir de la primera mitad de los años ochenta; y en tercer lugar, se muestra la alta correlación entre los fenómenos de reasignación de recursos –empleo, en este caso- y la proporción de parados de alta duración, que lo que viene a significar es que este tipo de paro -el de larga duración- no se combate sustancialmente con políticas de demanda agregada (que antes hemos mencionado).
Complementario de los análisis del ciclo –de los diversos ciclos- sobre el empleo, es el estudio de la estructura económica y sus variaciones –por ejemplo, de la demanda, de las compraventas interempresas, de la tecnología incorporada, etc.-, y sus efectos sobre la demanda de empleo. Con las tablas input-output del año 1996 para la Comunidad de Madrid –recogen las relaciones interempresas aludidas-, el profesor Luis Toharia Cortés (El Empleo en la Comunidad de Madrid: cambio sectorial y ocupacional) ha podido sacar la siguiente conclusión: “la fabricación de máquinas de oficina y precisión, las Administraciones públicas y la Educación son las ramas de actividad estrechamente relacionadas con la información y el conocimiento pueden generar una mayor creación de empleo ante cambios de la demanda final”; por el contrario “las ramas de actividad con menores coeficientes totales de empleo son, por este orden, Actividades inmobiliarias, Actividades informáticas, Energía, gas y agua y Comunicaciones”. Sólo es un botón de muestra de lo que se puede obtener –depende claro de las hipótesis que se hagan- con el análisis input-output que iniciara para la economía americana el premio Nóbel W. Leontief. En cualquier caso, es más interesante este tipo de análisis que centrarse en “en buscar yacimientos de empleo” –eufemismo desafortunado- porque, en primer lugar, es mejor crear que no buscar; segundo, porque no bastan yacimientos, sino minas enteras para el abordar el problema del paro; y por último, y más importante, porque, puestos a estimular sectores u ocupaciones para crear empleo, son más potentes estos instrumentos –el análisis input-output-, porque permiten valorar los efectos totales –el directo más el inducido- sobre el empleo de estímulos tecnológicos, fiscales, presupuestarios, de gasto público, etc., en sectores sensibles.
Todo estos análisis, de los cuales apenas exponemos algunas gotas ya destiladas, previenen contra actitudes voluntaristas que tiendan a creer que el problema del paro es una simple cuestión de casar ofertas y demandas y que el mercado ha de hacer el resto (la trampa neoliberal). En economía todas las medidas, todos los mecanismos, todas las instituciones montadas para un fin tienen su punto de saturación, su máximo de eficiencia; no se puede pedir peras al olmo –y menos al olmo neoliberal- por más que los neoliberales orgánicos y gubernamentales digan que el Estado, en el mejor de los casos, sólo debe echar aceite al mercado -en este caso al laboral-, y que es contraproducente cualquier otra forma de intervencionismo. Existen muchas causas del paro: insuficiente demanda agregada según los keynesianos, inflexibilidad de precios y salarios para monetaristas, baja y tardía industrialización dada la población, crecimiento insuficiente, excesiva autarquía económica, sistemas educativos parcialmente inadecuados, lugar geoestratégico de los países en la economía global, ciclos económicos destructivos, insuficiente papel y tamaño del Sector Público, inadecuadas políticas económicas, incrementos de la población activa para la misma población mayor de 16 años, sistemas fiscales y de cotizaciones que castigan el empleo, etc., que no lo solucionan los más perfectos sistemas e instituciones de intermediación laboral.
Una vez visto estos problemas, estas dificultades, estas situaciones, pueden mejor valorarse lo adecuado o no de estas instituciones y sistemas, valorar su papel y proponer sus reformas, porque en función de las conclusiones anteriores -las de las causas del paro estructural, cíclico, friccional, regional, etc.-, se pueden proponer los cambios legales, presupuestarios, fiscales pertinentes, se pueden cuestionar o no el papel de las ETT en la contratación temporal, ir directamente a por las formas jurídicas de los contratos temporales o reflexionar sobre el papel del INEM como intermediario eficiente.
Estos son algunos de los temas y problemas sobre los que queremos debatir próximamente.
Documentación manejada:
- Descentralización productiva y desorganización del Derecho del Trabajo
(Fernando Valdés Dal-Ré, Cuadernos de Relaciones Laborales)
- La descentralización productiva y la formación de nuevos paradigmas
(Fernando Valdés Dal-Ré, Cuadernos de Relaciones Laborales)
- Algunos Aspectos problemáticos sobre el fenómeno de la descentralización productiva y relación laboral
(Salvador del Rey Guanter, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra y Manuel Luque Parra, Doctor en Derecho de la misma Universidad, revista Relaciones Laborales, nº 20, 1999)
- El problema funcional de la desprotección
(O.I.T., Administración Pública y Legislación del Trabajo)
- Gerencia total de la calidad en las organizaciones
(Manuela de la C. Abreu y Rubén Cañedo Andalia)
- Para construir la sociedad de pleno empleo
(Pedro Vaquero del Pozo)
- Nuevas formas de organización del trabajo: una realidad variada y selectiva
(Antonio Pablo, Faculta de Ciencias Económicas y Empresariales)
- La decisión de subcontratar: el caso de las empresas constructoras
(Manuel González, Universidad de Oviedo; Benito Arruñada y Alberto Fernández, Universitat Pompeu Fabra)
- Reorganización del trabajo y descentralización productiva
(José Ignacio Gil, Gabinete Técnico de la Federación Minero metalúrgica de CC.OO., julio 2000)
- Características de la subcontratación electrónica en España: evidencias empíricas
(Susana López Bayón, Universidad de Oviedo)
- Las estadísticas de ocupación cubren todos los ángulos del mercado laboral
(Florentina Álvarez, Revista Fuentes Estadísticas, nº 16)
- Trabajo, temporalidad y Empresas de Trabajo Temporal en España
(Alberto Elordi Dentici, Salvador del Rey Guanter, José E. Serrano Martínez, Carolina Gala Durán)
- Acuerdo Marco para apoyar la Estabilidad y la Calidad en el empleo
(Cuadernos Sindicales, n.º 6, 2001)
- Desempleo y vacantes: una aproximación a los desajustes del merado de trabajo
(Pilar García Perea, Boletín Económico, septiembre 2001, Servicio de Estudios del Banco de España)
- Nuevas formas de intermediación en el mercado de trabajo
(Arturo Bronstein, O.I.T.)
- La relación entre desempleo y vacantes en España: perturbaciones agregadas y de reasignación
- (Juan J. Dolado, de la Universidad Carlos III, y Ramón Gómez, del Banco de España, Investigaciones Económicas, Vol., XXI (3), 1997)
- Porqué hay diferencias en la capacidad de crear empleo
(William W. Lewis, René Limacher y Michael D. Longman)
- Las empresas de trabajo temporal
(Montserrat Martínez, www.sociologicus.com/tusarticulos/ett.htm)
- Documentos de ámbito de la Unión Europea (La estrategia europea del empleo)
- Nuevas tendencias de la intermediación en el mercado de trabajo, iniciativa privada
(Salvador del Rey Guanter y José Luis Lázaro Sánchez)
- Ley 5/2001 de 3 de julio sobre la creación del Servicio Regional de Empleo
- Ley 14/1994 de 1 de junio por las que se regulan las ETT y Ley 29/1999 de 16 de julio de modificación de la ley de 14/1994
- Entrevista a Luis Peral Guerra, Consejero de Trabajo de la C.A.M.
(Resumen de prensa, n.º 15 del 21-2-2002)
- La crisis del empleo en Europa
(Carlos Prieto)
- Informe sobre la estabilidad y calidad del empleo
(www.madrid.ccoo.es/portadas/estabilidad.htm)
- Empresas de trabajo temporal: precariedad laboral a la carta
(www.eurosur.org/acc/html/revista/r35/35etts.htm)
- Modernizar los Servicios Públicos de Empleo
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c10926.html)
- Fuentes estadísticas de empleo y paro: análisis y comparación
(Florentina Álvarez Álvarez, I.N.E.)
- La evolución del empleo y del paro en el tercer trimestre del año 2001 según la Encuesta de la Población Activa
(Banco de España, Boletín Económico, noviembre 2001)
- Situación de la economía española y Presupuestos Generales del Estado 2002
(Cuadernos de información sindical, n.º 21, 2001)
- Encuesta de población activa. Tercer trimestre 2001 (I.N.E.)
- Economía. Teoría y Política
(Francisco Mochón, catedrático de Teoría Económica de la U.N.E.F.)
- Historia de la Teoría económica y de su método
(Robert B. Ekelund, J.R. y Robert F. Hebert, Universidad de Auburn, EE.UU.)
- Macroeconomía
(Olivier Blanchard)
- Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero
(J.M. Keynes)





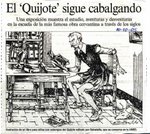


No hay comentarios:
Publicar un comentario