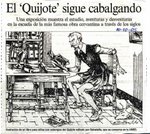Antonio Mora Plaza
.
En la historia de las crisis siempre aparece un denominador común: la crisis se generaliza independientemente de que haya surgido en un sector u otro cuando llega al sistema financiero. Y cuando llega, el sistema financiero tiende a contraer el crédito y de la crisis sectorial pasamos a la recesión[1]. El sistema financiero es el aceite que lubrica el motor de la economía y cuando se deteriora o escasea, el motor se ralentiza. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. Desde lo público se ha salvado el cierre de bancos -tal como ocurría en los años 30-, pero los bancos y el sistema financiero han restringido el crédito mirando sus cuentas de resultados. A veces se critica a este comportamiento desde un punto de vista ético y se le tilda con todo tipo de adjetivos, desagradables, por un lado, y merecidos, por otro. No seguiré por ahí porque en efecto, tales comportamientos merecen al menos el adjetivo de repugnantes, sobre todo si a continuación los beneficiarios de estas ayudas -con créditos blandos, con recursos privilegiados del Banco Emisor, por ejemplo- pretenden dar lecciones a los poderes públicos sobre como debieran ser los déficits y como atajarlos, aunque callen avergonzados -o quizá sin vergüenza- que estos déficits se han producido, en gran medida, por esas ayudas. Sin embargo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los comportamientos económicos, desde el punto de vista de la necesidad de la intervención pública, de nada sirven las críticas desde la ética... desgraciadamente. Además, considero que esta crítica es ingenua y blanda, porque si el problema estuviera en el campo de la ética, quizá con leyes que pusieran a disposición de los poderes públicos el nombramiento de los presidentes y directores generales de las principales entidades del crédito podría tener la cosa un principio de solución. No será fácil desde el punto de vista de la lucha de clases, porque se necesitaría una correlación de fuerzas fácticas, parlamentarias, civiles, sindicales, etc., muy favorables, pero al menos se atisbaría esa solución.
El problema hay que verlo como el caso contrario al principio smithiano[2] de que buscando el interés particular se consigue el general. Está claro que en las recesiones y crisis, cuando el sistema financiero mira su cuenta de resultados -cosa que no puede evitar- entra en contradicción los intereses de bancos, cajas, etc., y el interés general. Veamos cómo se puede plantear la cuestión. Se trata esta de cómo establecer desde lo público unos principios de comportamiento de esa hipotética banca pública en medio de una economía de mercado y conviviendo con el resto del sector financiero... privado. No hay experiencia histórica de una banca pública en medio de una economía de mercado... privada. Quizá lo más parecido sea la Banca de los Pobres, pero su fin es otro. En los países de capitalismo de estado como fue el de la extinta URSS, la banca pública fue un monopolio del Estado, con lo que como ejemplo no nos vale; en la actual China, conviven banca privada -sobre todo extranjera- con el Banco Popular Chino[3], pero este es un banco dominante en el sector. Ha habido nacionalizaciones de bancos en momentos concretos, pero enseguida han vuelto al sector privado o se han comportado como si fueran privados en la valoración del riesgo y el crédito. Es el caso de los bancos públicos españoles del pasado, como el del crédito hipotecario, crédito agrícola, industrial, local. En cuanto a las cajas de ahorro actuales, su comportamiento está regido bajo la lógica de lo privado en lo referente también a la valoración del riesgo y la concesión del crédito, por más que participen comunidades, partidos y sindicatos en su estrategia y en sus órganos de dirección, y por importante que sea su obra social. Si esto es así y a falta de experiencias[4] exitosas en el pasado de una banca pública conviviendo con una banca -en general, sistema financiero- privada que, además, es mayoritaria, estos serían los principios por los que -en mi opinión- debiera regirse una Banca Pública en una economía financiera privada mayoritaria:
1) Una Banca Pública en una economía donde el sistema financiero privado fuera mayoritario en el conjunto del crédito tendría como misión -casi en exclusiva- hacer una política crediticia anticíclica y anticrisis, de tal manera que el saldo crediticio total -el saldo vivo- de todo el sistema financiero -el privado más el público- siguiera una senda de crecimiento acorde con el crecimiento del PIB o, al menos, que el saldo vivo del crédito total de un año no fuera inferior al del año anterior. Para este fin no es necesario un gran tamaño de esta Banca Pública, pero sí el suficiente número de agencias y sucursales como para que cubriera la demanda insatisfecha por el sistema financiero privado y que llegara a todos los ciudadanos.
2) Esta Banca Pública sólo tendría como misión la captación de recursos y concesión de créditos y avales; carecería de cualquier otro servicio que no fuera imprescindible para los anteriores fines. Con ello, los costes generales unitarios serían inferiores que en el resto del sistema privado que prestan otros servicios (de divisas, derivados, operaciones con el exterior, etc.).
3) No importaría que el tamaño de esta Banca Pública fuera inferior al resto del sistema financiero, porque a través del interbancario podría captar recursos rápidamente en momentos determinados para la concesión de créditos con el fin de cumplir su único objetivo: compensar la falta de crédito del sector privado.
4) En los períodos altos del ciclo en los que el sistema financiero tiende a expansionar el crédito por encima del crecimiento de la economía real, esta hipotética banca pública se mostraría más remisa en la concesión del crédito, más exigente con el riesgo, de tal forma que la suma del saldo vivo del crédito de lo público y lo privado no sobrepasaría las necesidades de la economía real; por contra, en los momentos bajos del ciclo y en las crisis, la bajada del crédito privado sería compensado por un aumento notable del crédito de esta banca pública con reforzamiento de los recursos a través del interbancario.
5) Este comportamiento provocaría necesariamente un aumento marginal de la morosidad y la incobrabilidad en estos períodos de crisis, con el subsiguiente aumento de los costes marginales. Pues bien, estos costes en exclusiva, es decir, los derivados del aumento marginal por un comportamiento cuyo fin son los intereses generales del país -y que se reflejarían necesariamente en la cuenta de resultados de esta banca pública-, serían financiados por el resto del sistema financiero privado.
6) Esta financiación vendría de un fondo cuyas aportaciones serían inversamente proporcionales al saldo vivo de canda entidad financiera privada, de tal forma que la empresa crediticia que menos se retrajera en la concesión de crédito en los momentos de crisis se vería recompensada con una menor aportación a ese fondo.
En España, esta estructura bancaria no sería difícil de crear. Tenemos el ICO, Correos y las Cajas de Ahorro. Con sólo una parte de ellas sería suficiente para tener tentáculos -agencias y sucursales- que llegaran a toda la población.
No existen dificultades técnicas sino políticas; también que la izquierda y los sindicatos fueran capaces de intelectualizar una propuesta de este tipo u otras parecidas. Creo que tanto la una como los otros están huérfanos de gente que sea capaz de presentar propuestas alternativas[5] concretas, pero que sean posibles, coherentes, con racionalidad económica para que la lógica del mercado no se las lleve por delante. Se ha de huir de cartas a los Reyes Magos, de propuestas que dependan para su implantación de la buena voluntad de los enemigos de una sociedad más justa. Estos -el neoliberalismo, la socialdemocracia meramente gestionadora del capitalismo, los poderes fácticos del crédito y de la inversión financiera- están también en la encrucijada, porque se han quedado sin justificación dado que su modelo intelectual y los hechos nos han llevado a la situación actual. Lo que hace falta es que los restos del naufragio no se lleven también a la izquierda. Para ello no es suficiente con la denuncia de la injusticia social y la repugnancia moral que nos merecen los defensores del desastre; hay que pasar al ataque intelectual primero, con propuestas creíbles, plausibles y necesarias, y luego a la lucha por su implantación. Todavía no estamos en la primera fase porque lo que proponen hasta ahora los sindicatos y la izquierda a la izquierda del PSOE son meras cartas a los Reyes Magos, y estos ya sabemos que son los padres.
.
Madrid, 26 de junio de 2010.
[1] En el modelo Minsky que recoge Charles P. Kindleberger en Manias, Panics and Crashes, se dice que: “El auge se nutre de la expansión del crédito bancario, que amplia la oferta monetaria total”, para pasar luego “al desplazamiento, sobrenegociación, expansión monetaria, revulsión y des-crédito”.
[2] Todo el análisis económico está viciado de este principio, y no digamos el neoliberalismo como ideología que se asienta sobre el mismo. Al menos el análisis económico ha teorizado en contra de ello con las externalidades, bienes públicos, información asimétrica, costes decrecientes, etc.
[3] Que es el banco emisor de la República Popular China.
[4] Cuando no hay una experiencia anterior y queremos llevar a cabo una misión intelectual, nos dice Kant lo siguiente: “Aquellos principios que deben ser válidos universal y necesariamente no pueden ser deducidos de la experiencia, sino de la razón pura”, Lecciones de Ética, Editorial Crítica, pág. 51. De ahí la necesidad de intelectualizar la hipótesis de -en este caso concreto- de una Banca Pública a partir de unos principios. La experiencia subsiguiente nos dirá si esos principios eran acertados y si han sido aplicados como estaban previstos sobre el papel. En cambio hay que desconfiar de las supuestas mejoras de la regulación bancaria porque se ha demostrado en el caso español de que, a pesar de una buena regulación, no ha servido para que bancos, cajas y resto del sistema crediticio no restrinjan el crédito y avales cuando más se necesita. Aquí no hay principios que valgan.
[5] Veamos un ejemplo de esa debilidad intelectual de los sindicatos. En un artículo titulado “Las medidas para afrontar la crisis deben salir del diálogo social” de Fernando Lezcano, Secretario Confederal de Comunicación. Portavoz. Coordinador de Órganos de Dirección, nos dice en la Gaceta Sindical n. 8 de junio del 2009 en el punto de “Propuestas de actuación”: “Hay que hacer lo posible para reanimar la actividad económica de manera que se pare la sangría de puestos de trabajo. En tercer lugar hay que revisar el funcionamiento de nuestro sistema financiero para que el crédito fluya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas”. Y ahí se queda. Sin comentarios. En internet: http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/203856.pdf