.
por Antonio Mora Plaza
.
Al preparar las notas para redactar lo que sigue me di cuenta de que desde el relato de “Midas en el desierto” no había ninguno que fuera una pura invención de mi abuelo, ninguno sin apoyo alguno en alguna historia previa, en alguna leyenda, en algún mito, en algo que fuera producto de la sola imaginación. Recuerdo que esto se lo hice ver y, como solía ocurrir, me sorprendió su respuesta en el punto que menos podía imaginar. Estas fueron sus palabras que transcribo fiado de mi memoria: “Tienes razón, nieto, pero yo nunca he utilizado la imaginación en mis relatos”. Le miré fijamente a los ojos intentando escudriñar si tras sus palabras escondía esa socarronería tan suya que a veces pasaba imperceptible para quien no le conocía o para quien le conocía sólo superficialmente. Pero no era el caso, porque su gesto aunaba adustez y reflexión. Añadió a continuación: “Yo sólo he utilizado la fantasía”. Ahora ya no me quedaba más remedio que preguntarle por la diferencia, porque para mí eran poco más o menos que sinónimos. Ahora ya sí se alargó en la respuesta: “En lenguaje común no da para diferenciarlos, pero si piensas en objetos, utilizas la metáfora y la analogía verás las diferencias. Los conceptos son masculinos, pero las cosas y sus metáforas son femeninas, y por eso son la madre del lenguaje de las pasiones y sentimientos, es decir, del arte. Te doy un tiempo para que pienses en algo material que pueda diferenciar ambos conceptos; algo que sea a la vez soporte, metáfora y significado apropiados para ambos conceptos”. De nuevo mi abuelo me tenía hecho un lío, pero entré al trapo porque no quería que pensara que despreciaba sus disquisiciones y, menos aún, su compañía. Tras un rato meditando le dije no con mucha convicción y de forma timorata que “la imaginación se asemejaba a un globo lleno de algo menos pesado que el aire y que por ello se elevaba hasta las nubes, o más allá, a los lugares donde habitan las musas. En cambio, para la fantasía nada semejante se me ocurría”. Quizá quedaba algo cursi, pero, puestos al atrevimiento, lo mejor era no poner freno a las ocurrencias, aunque fueran enemigas –como decía mi abuelo- del talento y compañeras de la trivialidad. De nuevo me sorprendió mi circunspecto y querido abuelo: “Enhorabuena. Yo completaré la metáfora o analogía diciendo que entonces la fantasía serían las alas que se sustentan y sustentan en el aire la aeronave que porta los materiales con los que se contruye el arte. La imaginación surca la atmósfera sin control por ser tan liviana que nada la detiene y por ello puede escaparse a nuestro control; la fantasía, en cambio, necesita del aire para su sustento y siempre acaba aterrizando, mal o bien, en algún lugar. Por eso te digo que mis relatos que tu trascribes son fruto de la fantasía y no de la imaginación. Todos los artistas que lo han sido han tenido la fantasía como su aliada, aunque crean con presunción que sus obras son fruto tan sólo de su sola imaginación. Todos han necesitado de un sustento, aunque no lo perciban: las alas del arte son a la vez la infancia de ellos mismos y las vidas de los artistas que les precedieron. No se crea en el vacío, sino contrariando el pasado sin negarlo.” Y a continuación añadió tras un largo silencio y sin que yo dijera palabra alguna: “Los conceptos matan el arte, como bien sabía el divino William; la imaginación en los conceptos nos da a Kant; la fantasía sustentadas en palabras nos la sirven Cervantes, el Dante, Homero. Hasta Calderón, el dramaturgo que hizo de la lógica el vestido de las pasiones, entendió que sin convertir los conceptos del honor, de la vida como un sueño, del poder, en juguetes del destino no habría drama: el destino en Calderón son las alas de la fantasía”.
Doy a continuación el relato que me puso mi abuelo a modo de ejemplo. Que el lector lo juzgue. Cuenta la leyenda que…
… un persa, un indio y un árabe coincidieron en un punto del desierto arábigo que la leyenda no especifica, como tampoco lo hace con el tiempo. Los tres eran comerciantes que venían de remotos lugares: el persa siguiendo las caudalosas aguas del Nilo, el indio atravesando los bellos valles de la ruta de la seda y el árabe recorriendo las templadas costas del África mediterránea. Los tres llevaban varios camellos que portaban muchas prendas de vestir, telas para confeccionar, joyas para el adorno y exquisitos frutos y manjares para vender en los ajetreados comercios de Bagdad. Pero quiso el destino o el infortunio –o quizá algún demonio al acecho- que se desatara una tormenta de arena que borró las dunas de regreso a la ciudad, seguida de un calor insoportable como nunca se había conocido. Los tres comerciantes tuvieron que parar y esperar días en el desierto con sus tiendas sin paredes y sus túnicas que les resguardaban del tórrido Sol. Pero tanto duró la tormenta que empezaron a desesperar porque no veían el final de su desgracia y el proseguir de su andadura. El agua se le agotaba y los camellos daban muestra de impaciencia a pesar de su carácter afable. Consideraron entonces que no podrían llegar con la carga a Bagdad y que deberían dejar en el desierto el objeto de su comercio. Y los días de tormenta y sol continuaron de tal manera que lo que ya temían era por sus vidas. Hasta entonces apenas habían intercambiado palabra, y fue el indio el que habló primero y de esta manera: “Nuestra vidas están en peligro y ni siquiera sabemos nuestros nombres. Yo soy indio y profeso el hinduismo. Yo no tengo miedo a la muerte porque creo en la transmigración de las almas, en el devenir de las conciencias y en sus reencarnaciones. Mis dioses son el gran Vishnú y sus avatares Krishna, Rama y Siva. Durante mi vida he hecho el bien y evitado el mal, y nada temo, ni para este cuerpo en el que me alojo ni para mi alma viajera, mi dharma. Por ello me gustaría saber también vuestros pensamientos y deseos a fin de compartir con mis hermanos de infortunio mi final, aunque sean otras sus creencias”. Entonces el persa se incorporó levemente pero permaneciendo sentado sobre sus piernas, y dijo lo que sigue, más nervioso que el apacible indio: “Yo soy un persa apátrida de creencias y religiones, pero soy devoto de la gran epopeya del Gilgamesh, la primera que se conoce. En ella nos enseña su autor, el mítico Valmiki, el valor de la amistad, la necesidad del rigor de la vida para llegar al buen gobierno de los hombres y mujeres que forman nuestros pueblos, sean cuales sean sus creencias. Gilgamesh y su amigo Enkidu acabaron con el mal en forma de monstruo en un viaje heroico. Enkidu murió en la empresa, pero Gilgamesh volvió transformado a su pueblo, consagrándose como un gobernante lleno de virtudes, de las cuales sobresalieron el don de la justicia y el reparto de los bienes de los que tienen más a los que tienen menos. Templanza, sabiduría y piedad son virtudes que se añadieron a lo anterior. Sólo creo en las religiones que predican la justicia en la tierra y no sólo la recompensa en otras vidas. Si por ello soy un pecador, estoy orgulloso de mis pecados”. Quedaron asombrados el árabe y el indio porque no estaban acostumbrados a tales prédicas y no veían cómo encajarlas en las distintas religiones que habían conocido en sus vidas de largos viajes y de perseverantes tratos. Fue entonces el árabe que comenzó su parlamento algo compungido por las palabras sorprendentes del persa: “En este estado final de nuestra existencia terrenal al que al parecer estamos abocados, yo sigo las palabras de Mahoma y creo en la recompensa del paraíso porque también he obrado el bien y he cumplido con los preceptos del profeta: la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación. Respeto todas las creencias, aunque crea que es la impartida por Mahoma –en nombre de Alá- la única que lleva a la salvación. Si estamos a bien con nuestro dios para ir a la próxima cita creo que debiéramos acabar nuestra existencia con el último juego, con el juego de los juegos, el juego de las adivinanzas, para volver así a la infancia, porque sólo en esa etapa de la vida se puede ser feliz”. Ahora los asombrados eran el persa y el indio por el cambio de rumbo del árabe y de la rotundidad de esa afirmación. Ante la cara de sorpresa de sus compañeros de infortunio, el árabe prosiguió: “La infancia es la etapa de la vida en la cual no distinguimos el vivir del jugar y es cuando aún pensamos sólo en la muerte de los otros y no en la nuestra. Pasada la infancia descubrimos que todos los días, por variados que sean, son siempre el mismo día. Juguemos pues a las adivinanzas”.
Sea porque persa e indio estuvieran de acuerdo con el árabe o porque no habían salido de su asombro, ambos entraron en el juego propuesto y dieron la palabra al árabe. Este continuó: “La primera adivinanza que os propongo es como sigue: ¿qué es lo más numeroso que hay en el mundo?”. A esta pregunta respondió el persa que eran “los granos de arena del desierto porque superaban estos a la estrellas y a cualquier cosa que hubiera conocido en este mundo”. Entonces el indio contradijo al persa porque “el Universo conocido era sostenido por un elefante gigante, por lo que forzosamente la suma de los granos de arena de todos los desiertos era más pequeño que la unión de todos esos granos más el elefante que los sustentaba”. Rieron persa y árabe por semejante ocurrencia, y pensaban ambos que nada más grande contable podría haber que todo el Universo junto y el elefante que lo sustentaba, según las creencias de los pueblos del Indo. Fue entonces que el árabe sonrió sin llegar a la risa y dijo: “Ambos os equivocáis, porque nada hay más grande que los números, porque por grande que sean los objetos del Universo y ese sufrido elefante que lo sostiene, siempre habrá un número que los cuente y si a ese número le añadimos el número uno, tendremos algo más grande que las cosas físicas que había hasta entonces. Daros por derrotados”. Persa e indio rieron de nuevo porque los números no eran un objeto material, pero aceptaron la victoria del árabe. Dijo entonces el persa: “Ahora me toca a mí y os pregunto -y ruego que reflexionéis la respuesta-, ¿cuál es la cosa más rápida de este mundo?”. Árabe e indio se miraron intuyendo que la pregunta del persa escondía alguna trampa, pero dado que habían aceptado el juego y no podían eludir la respuesta, fue el indio el primero en hablar: “No conozco nada más rápido que la luz porque por ello vemos a las estrellas a pesar de lo lejos que dicen los sabios que están”. Se produjo un largo silencio y tanto persa como indio esperarón la respuesta del árabe; esta parecía no llegar nunca hasta que se levantó asombrado de sí mismo y dijo: “Lo tengo. Aún más rápido que la luz es la sombra, porque esta es instantánea y no está claro que lo sea la luz. Los sabios han comprobado que la luz mordisquea la Luna en los eclipses y eso demuestra, si lo pensáis con detenimiento, que la luz es quizá muy rápida, pero no instantánea; en cambio la sombra que sigue al objeto que se interpone es instantánea porque es la ausencia de luz”. Asintieron persa e indio, más por educación que por convencimiento. Sin embargo, y cuando el indio creía que el árabe había derrotado al persa -que era el proponedor de la pregunta-, se levantó el persa con las pocas fuerzas que le quedaban y dijo: “Aún hay otra cosa más rápida que la luz y la sombra: el pensamiento, porque podemos imaginar el oscurecimiento del Universo en un instante por lejos que estén los astros, porque la luz no es, en efecto, instantánea; por otro lado, las sombras necesitan del movimiento de los cuerpos que se interponen en su trayecto”. Árabe e indio se dieron por derrotados y aceptaron la propuesta del persa a pesar de que el pensamiento no era un objeto o cosa material. Ahora le tocaba al indio y sin dudarlo preguntó “¿qué era eterno con seguridad?”. El árabe, rápido como una flecha, contestó que “las estrellas, porque sin estas no existe la luz ni el resto de los objetos materiales, y así era, fueran o no eternas”. El persa negó con la cabeza y dijo que ello no era cierto “porque había leído en un libro de Occidente que más eterno aún era la gravedad, esa cosa que atrae los cuerpos entre sí, porque incluso con la desaparición de las estrellas y de todo el Universo, aún persistiría durante algún tiempo la gravedad, que era uno de los efectos de la existencia de las cosas”. Negó también el indio con la cabeza y esta fue su respuesta: “Errados estáis, porque de haber algo eterno es la conciencia, porque por ella no pasa el tiempo dado que nadie recuerda no haber existido. Cambian las formas y los destinos, pero la conciencia de la existencia permanece”. Dudaban persa y árabe si la respuesta del indio era fruto de la lógica o de alguna doctrina religiosa, pero ambos callaron porque veían que las fuerzas flaqueaban y debían sumirse en sus últimos pensamientos. Y así hicieron los tres con los libros de sus amores: el indio con el “Ramayana”, el persa con el “Gilgamesh” y el árabe con “Las mil y una noches”, porque ya se habían puesto a bien con sus conciencias y recordado a sus familias. Y así esperaron la muerte en las dunas del desierto arábigo.
Dice la leyenda que los camellos se desembarazaron de sus cargas y llegaron a Bagdad porque sus dueños les dieron de beber para ese recorrido a costa de privarse del deseado líquido. Fue una decisión justa y sabia, porque montados en los camellos nunca hubieran llegado y todos habrían muerto; por otro lado, si hubieran bebido el poco agua que les quedaba sólo habrían alargado su agonía y hubieran privado a sus queridos animales de su salvación. Los camellos incitaron a los nuevos dueños a volver al lugar donde habían dejado a los antiguos y sólo encontraron las tiendas y ninguna joya u objeto valioso: el desierto se había tragado todo. Bueno, todo no, porque la leyenda sobrevive en las conciencias de sus lectores, que somos todos nosotros; también porque alguna moraleja se desprende de la historia si sabemos leer entre líneas.
.
.
Madrid, 22 de febrero de 2009
.
Al preparar las notas para redactar lo que sigue me di cuenta de que desde el relato de “Midas en el desierto” no había ninguno que fuera una pura invención de mi abuelo, ninguno sin apoyo alguno en alguna historia previa, en alguna leyenda, en algún mito, en algo que fuera producto de la sola imaginación. Recuerdo que esto se lo hice ver y, como solía ocurrir, me sorprendió su respuesta en el punto que menos podía imaginar. Estas fueron sus palabras que transcribo fiado de mi memoria: “Tienes razón, nieto, pero yo nunca he utilizado la imaginación en mis relatos”. Le miré fijamente a los ojos intentando escudriñar si tras sus palabras escondía esa socarronería tan suya que a veces pasaba imperceptible para quien no le conocía o para quien le conocía sólo superficialmente. Pero no era el caso, porque su gesto aunaba adustez y reflexión. Añadió a continuación: “Yo sólo he utilizado la fantasía”. Ahora ya no me quedaba más remedio que preguntarle por la diferencia, porque para mí eran poco más o menos que sinónimos. Ahora ya sí se alargó en la respuesta: “En lenguaje común no da para diferenciarlos, pero si piensas en objetos, utilizas la metáfora y la analogía verás las diferencias. Los conceptos son masculinos, pero las cosas y sus metáforas son femeninas, y por eso son la madre del lenguaje de las pasiones y sentimientos, es decir, del arte. Te doy un tiempo para que pienses en algo material que pueda diferenciar ambos conceptos; algo que sea a la vez soporte, metáfora y significado apropiados para ambos conceptos”. De nuevo mi abuelo me tenía hecho un lío, pero entré al trapo porque no quería que pensara que despreciaba sus disquisiciones y, menos aún, su compañía. Tras un rato meditando le dije no con mucha convicción y de forma timorata que “la imaginación se asemejaba a un globo lleno de algo menos pesado que el aire y que por ello se elevaba hasta las nubes, o más allá, a los lugares donde habitan las musas. En cambio, para la fantasía nada semejante se me ocurría”. Quizá quedaba algo cursi, pero, puestos al atrevimiento, lo mejor era no poner freno a las ocurrencias, aunque fueran enemigas –como decía mi abuelo- del talento y compañeras de la trivialidad. De nuevo me sorprendió mi circunspecto y querido abuelo: “Enhorabuena. Yo completaré la metáfora o analogía diciendo que entonces la fantasía serían las alas que se sustentan y sustentan en el aire la aeronave que porta los materiales con los que se contruye el arte. La imaginación surca la atmósfera sin control por ser tan liviana que nada la detiene y por ello puede escaparse a nuestro control; la fantasía, en cambio, necesita del aire para su sustento y siempre acaba aterrizando, mal o bien, en algún lugar. Por eso te digo que mis relatos que tu trascribes son fruto de la fantasía y no de la imaginación. Todos los artistas que lo han sido han tenido la fantasía como su aliada, aunque crean con presunción que sus obras son fruto tan sólo de su sola imaginación. Todos han necesitado de un sustento, aunque no lo perciban: las alas del arte son a la vez la infancia de ellos mismos y las vidas de los artistas que les precedieron. No se crea en el vacío, sino contrariando el pasado sin negarlo.” Y a continuación añadió tras un largo silencio y sin que yo dijera palabra alguna: “Los conceptos matan el arte, como bien sabía el divino William; la imaginación en los conceptos nos da a Kant; la fantasía sustentadas en palabras nos la sirven Cervantes, el Dante, Homero. Hasta Calderón, el dramaturgo que hizo de la lógica el vestido de las pasiones, entendió que sin convertir los conceptos del honor, de la vida como un sueño, del poder, en juguetes del destino no habría drama: el destino en Calderón son las alas de la fantasía”.
Doy a continuación el relato que me puso mi abuelo a modo de ejemplo. Que el lector lo juzgue. Cuenta la leyenda que…
… un persa, un indio y un árabe coincidieron en un punto del desierto arábigo que la leyenda no especifica, como tampoco lo hace con el tiempo. Los tres eran comerciantes que venían de remotos lugares: el persa siguiendo las caudalosas aguas del Nilo, el indio atravesando los bellos valles de la ruta de la seda y el árabe recorriendo las templadas costas del África mediterránea. Los tres llevaban varios camellos que portaban muchas prendas de vestir, telas para confeccionar, joyas para el adorno y exquisitos frutos y manjares para vender en los ajetreados comercios de Bagdad. Pero quiso el destino o el infortunio –o quizá algún demonio al acecho- que se desatara una tormenta de arena que borró las dunas de regreso a la ciudad, seguida de un calor insoportable como nunca se había conocido. Los tres comerciantes tuvieron que parar y esperar días en el desierto con sus tiendas sin paredes y sus túnicas que les resguardaban del tórrido Sol. Pero tanto duró la tormenta que empezaron a desesperar porque no veían el final de su desgracia y el proseguir de su andadura. El agua se le agotaba y los camellos daban muestra de impaciencia a pesar de su carácter afable. Consideraron entonces que no podrían llegar con la carga a Bagdad y que deberían dejar en el desierto el objeto de su comercio. Y los días de tormenta y sol continuaron de tal manera que lo que ya temían era por sus vidas. Hasta entonces apenas habían intercambiado palabra, y fue el indio el que habló primero y de esta manera: “Nuestra vidas están en peligro y ni siquiera sabemos nuestros nombres. Yo soy indio y profeso el hinduismo. Yo no tengo miedo a la muerte porque creo en la transmigración de las almas, en el devenir de las conciencias y en sus reencarnaciones. Mis dioses son el gran Vishnú y sus avatares Krishna, Rama y Siva. Durante mi vida he hecho el bien y evitado el mal, y nada temo, ni para este cuerpo en el que me alojo ni para mi alma viajera, mi dharma. Por ello me gustaría saber también vuestros pensamientos y deseos a fin de compartir con mis hermanos de infortunio mi final, aunque sean otras sus creencias”. Entonces el persa se incorporó levemente pero permaneciendo sentado sobre sus piernas, y dijo lo que sigue, más nervioso que el apacible indio: “Yo soy un persa apátrida de creencias y religiones, pero soy devoto de la gran epopeya del Gilgamesh, la primera que se conoce. En ella nos enseña su autor, el mítico Valmiki, el valor de la amistad, la necesidad del rigor de la vida para llegar al buen gobierno de los hombres y mujeres que forman nuestros pueblos, sean cuales sean sus creencias. Gilgamesh y su amigo Enkidu acabaron con el mal en forma de monstruo en un viaje heroico. Enkidu murió en la empresa, pero Gilgamesh volvió transformado a su pueblo, consagrándose como un gobernante lleno de virtudes, de las cuales sobresalieron el don de la justicia y el reparto de los bienes de los que tienen más a los que tienen menos. Templanza, sabiduría y piedad son virtudes que se añadieron a lo anterior. Sólo creo en las religiones que predican la justicia en la tierra y no sólo la recompensa en otras vidas. Si por ello soy un pecador, estoy orgulloso de mis pecados”. Quedaron asombrados el árabe y el indio porque no estaban acostumbrados a tales prédicas y no veían cómo encajarlas en las distintas religiones que habían conocido en sus vidas de largos viajes y de perseverantes tratos. Fue entonces el árabe que comenzó su parlamento algo compungido por las palabras sorprendentes del persa: “En este estado final de nuestra existencia terrenal al que al parecer estamos abocados, yo sigo las palabras de Mahoma y creo en la recompensa del paraíso porque también he obrado el bien y he cumplido con los preceptos del profeta: la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación. Respeto todas las creencias, aunque crea que es la impartida por Mahoma –en nombre de Alá- la única que lleva a la salvación. Si estamos a bien con nuestro dios para ir a la próxima cita creo que debiéramos acabar nuestra existencia con el último juego, con el juego de los juegos, el juego de las adivinanzas, para volver así a la infancia, porque sólo en esa etapa de la vida se puede ser feliz”. Ahora los asombrados eran el persa y el indio por el cambio de rumbo del árabe y de la rotundidad de esa afirmación. Ante la cara de sorpresa de sus compañeros de infortunio, el árabe prosiguió: “La infancia es la etapa de la vida en la cual no distinguimos el vivir del jugar y es cuando aún pensamos sólo en la muerte de los otros y no en la nuestra. Pasada la infancia descubrimos que todos los días, por variados que sean, son siempre el mismo día. Juguemos pues a las adivinanzas”.
Sea porque persa e indio estuvieran de acuerdo con el árabe o porque no habían salido de su asombro, ambos entraron en el juego propuesto y dieron la palabra al árabe. Este continuó: “La primera adivinanza que os propongo es como sigue: ¿qué es lo más numeroso que hay en el mundo?”. A esta pregunta respondió el persa que eran “los granos de arena del desierto porque superaban estos a la estrellas y a cualquier cosa que hubiera conocido en este mundo”. Entonces el indio contradijo al persa porque “el Universo conocido era sostenido por un elefante gigante, por lo que forzosamente la suma de los granos de arena de todos los desiertos era más pequeño que la unión de todos esos granos más el elefante que los sustentaba”. Rieron persa y árabe por semejante ocurrencia, y pensaban ambos que nada más grande contable podría haber que todo el Universo junto y el elefante que lo sustentaba, según las creencias de los pueblos del Indo. Fue entonces que el árabe sonrió sin llegar a la risa y dijo: “Ambos os equivocáis, porque nada hay más grande que los números, porque por grande que sean los objetos del Universo y ese sufrido elefante que lo sostiene, siempre habrá un número que los cuente y si a ese número le añadimos el número uno, tendremos algo más grande que las cosas físicas que había hasta entonces. Daros por derrotados”. Persa e indio rieron de nuevo porque los números no eran un objeto material, pero aceptaron la victoria del árabe. Dijo entonces el persa: “Ahora me toca a mí y os pregunto -y ruego que reflexionéis la respuesta-, ¿cuál es la cosa más rápida de este mundo?”. Árabe e indio se miraron intuyendo que la pregunta del persa escondía alguna trampa, pero dado que habían aceptado el juego y no podían eludir la respuesta, fue el indio el primero en hablar: “No conozco nada más rápido que la luz porque por ello vemos a las estrellas a pesar de lo lejos que dicen los sabios que están”. Se produjo un largo silencio y tanto persa como indio esperarón la respuesta del árabe; esta parecía no llegar nunca hasta que se levantó asombrado de sí mismo y dijo: “Lo tengo. Aún más rápido que la luz es la sombra, porque esta es instantánea y no está claro que lo sea la luz. Los sabios han comprobado que la luz mordisquea la Luna en los eclipses y eso demuestra, si lo pensáis con detenimiento, que la luz es quizá muy rápida, pero no instantánea; en cambio la sombra que sigue al objeto que se interpone es instantánea porque es la ausencia de luz”. Asintieron persa e indio, más por educación que por convencimiento. Sin embargo, y cuando el indio creía que el árabe había derrotado al persa -que era el proponedor de la pregunta-, se levantó el persa con las pocas fuerzas que le quedaban y dijo: “Aún hay otra cosa más rápida que la luz y la sombra: el pensamiento, porque podemos imaginar el oscurecimiento del Universo en un instante por lejos que estén los astros, porque la luz no es, en efecto, instantánea; por otro lado, las sombras necesitan del movimiento de los cuerpos que se interponen en su trayecto”. Árabe e indio se dieron por derrotados y aceptaron la propuesta del persa a pesar de que el pensamiento no era un objeto o cosa material. Ahora le tocaba al indio y sin dudarlo preguntó “¿qué era eterno con seguridad?”. El árabe, rápido como una flecha, contestó que “las estrellas, porque sin estas no existe la luz ni el resto de los objetos materiales, y así era, fueran o no eternas”. El persa negó con la cabeza y dijo que ello no era cierto “porque había leído en un libro de Occidente que más eterno aún era la gravedad, esa cosa que atrae los cuerpos entre sí, porque incluso con la desaparición de las estrellas y de todo el Universo, aún persistiría durante algún tiempo la gravedad, que era uno de los efectos de la existencia de las cosas”. Negó también el indio con la cabeza y esta fue su respuesta: “Errados estáis, porque de haber algo eterno es la conciencia, porque por ella no pasa el tiempo dado que nadie recuerda no haber existido. Cambian las formas y los destinos, pero la conciencia de la existencia permanece”. Dudaban persa y árabe si la respuesta del indio era fruto de la lógica o de alguna doctrina religiosa, pero ambos callaron porque veían que las fuerzas flaqueaban y debían sumirse en sus últimos pensamientos. Y así hicieron los tres con los libros de sus amores: el indio con el “Ramayana”, el persa con el “Gilgamesh” y el árabe con “Las mil y una noches”, porque ya se habían puesto a bien con sus conciencias y recordado a sus familias. Y así esperaron la muerte en las dunas del desierto arábigo.
Dice la leyenda que los camellos se desembarazaron de sus cargas y llegaron a Bagdad porque sus dueños les dieron de beber para ese recorrido a costa de privarse del deseado líquido. Fue una decisión justa y sabia, porque montados en los camellos nunca hubieran llegado y todos habrían muerto; por otro lado, si hubieran bebido el poco agua que les quedaba sólo habrían alargado su agonía y hubieran privado a sus queridos animales de su salvación. Los camellos incitaron a los nuevos dueños a volver al lugar donde habían dejado a los antiguos y sólo encontraron las tiendas y ninguna joya u objeto valioso: el desierto se había tragado todo. Bueno, todo no, porque la leyenda sobrevive en las conciencias de sus lectores, que somos todos nosotros; también porque alguna moraleja se desprende de la historia si sabemos leer entre líneas.
.
.
Madrid, 22 de febrero de 2009





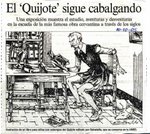


No hay comentarios:
Publicar un comentario