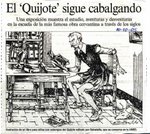.
por Antonio Mora Plaza
.
Como es sabido, mi abuelo escribía siempre en las páginas en blanco de los libros de su enorme biblioteca, bien por ocultamiento, bien por vaguería, bien por un deseo inconsciente de acompañar al autor, de estar cerca de él, porque para mi abuelo-en el caso del escritor- su alma transmigraba al libro como esas aves que buscan territorios meridionales todos los años; también porque era un mitómano inconfeso. Sin embargo, toda regla tiene su excepción y esta no iba a ser menos. En efecto, un día que me había pedido buscara una obra de Moliere para su tesis inconclusa sobre la mentira, me encontré un cuaderno con el relato que se verá a continuación y que llevaba por título “Historia del ingenuo y el mentiroso”. Esta fue mi primera sorpresa, pero no la más importante, porque la segunda fue su subtítulo: “Ingenuidad, ¿virtud o defecto?”. Yo le hice ver que para mí no había duda y que la ingenuidad sin más era un defecto, aunque fuera venial. Ante esta consideración mi abuelo no dijo nada, pero la segunda consideración le hizo erguirse, fruncir el ceño y tomar aliento, porque cuando le señalé que en todo caso me parecía una cuestión menor me dijo: “Querido nieto, la tarea del filósofo es tenerlo todo pensado, todas las preguntas, desde las grandes hasta las aparentemente nimias; siempre presta la respuesta, aunque pueda estar equivocada. Esta es su grandeza y su miseria. Nadie le obliga a ello y si eso le angustia que se dedique a otra cosa. Una vez leí un cuento titulado “El hombre verdadero y el mentiroso”, de Sebastian Mey, un escritor valenciano del XVII. El relato que sigue está inspirado en ese relato y está en la tradición del burlador burlado. Su lectura hizo que se me cayeran las categorías aristotélicas y sus degeneradas, las escolásticas”. Como siempre mi abuelo me había sorprendido y, esta vez, algo más: anonadado. ¿Qué tenía que ver un cuento del siglo XVII español con las categorías aristotélicas? Mi abuelo continuó: “Si no somos capaces de clasificar en virtud o defecto, de tildar de bueno o malo el concepto de ingenuidad porque tampoco lo somos de hacer lo mismo con su contrario, la astucia, las categorías que clasifican las cosas como realidades se vienen abajo, y con ellas sus filosofías: la única realidad es el cambio y no el ser. Aristóteles y la escolástica son un paso atrás de dos milenios. Nadie desde sólo el pensamiento ha hecho tanto daño: sólo lo superan las religiones, pero estas son creencias y no buscan la verdad sino la adhesión. ¿Entiendes de lo que hablo, nieto? La lectura de este cuento me llevó a estas reflexiones”. Seguía aturdido, pero se me ocurrió una objeción a las tesis de mi abuelo –suponiendo que yo las entendiera- y le dije lo que sigue: “Pero abuelo, tú eres un adicto a Kant y también este filósofo se sirve de categorías, aunque sean otras. Todo ello lo sé por lo que tú me has enseñado del autor, al que tú llamabas “provinciano universal” en otro de los relatos que yo he recogido”. Reflexionó mi abuelo y dijo algo contrariado: “Cierto, Kant se sirve de categorías, pero estas clasifican, no la realidad misma, sino la percepción que tenemos de la realidad. El giro es copernicano. Además, Kant nos salva de otros dos defectos de todos los escolasticismos: de la trivialidad y de la creencia, y eso es más de lo que cabe esperar de un solo hombre”. Y como quiera que mi ingenio se había agotado, incluso para seguir el diálogo, desistí de ello y reescribí el cuento de nuevo a partir de la ininteligible prosa de mi abuelo, inspirado a su vez y como ya queda dicho en el cuento del escritor valenciano. Así comienza el relato: situada…
… la historia en el siglo XVII y que recoge Sebastián Mey brevemente, dice la misma que había dos amigos, uno ingenuo y otro mentiroso, que encontraron una bolsa llena de 30 doblones de oro en lugar que no se especifica, pero en todo caso en la Castilla granero del Imperio. Dijo entonces el ingenuo que lo justo era repartirlo a partes iguales ya que era imposible encontrar a su dueño, a lo que el taimado mentiroso contestó que “estaban los caminos llenos de ladrones y menesterosos y que había peligro de perder el pequeño tesoro”. Propuso luego enterrarlo al pie de un hermoso chopo, aunque ya viejo y con un hueco en su tronco, y que cuando la ocasión fuera propicia volverían ambos a desenterrarlo. El ingenuo -de nombre Simplicio-, haciendo honor a su nombre, aceptó sin objeción. Ni que decir tiene que no había pasado una jornada cuando el mentiroso -de nombre Fazio- volvió al pie del chopo, desenterró la bolsa y se la llevó. Durante más de dos semanas -cuando habían pasado ya otras dos- estuvo el ingenuo insistiendo al mentiroso de ir al pie del chopo y desenterrarlo, y para ese mismo tiempo replicaba el mentiroso que aún era pronto. Mosqueado el ingenuo, que aunque lo fuera eso no mermaba, según él, su derecho al botín que la suerte había puesto en sus manos, volvió al árbol, escarbó donde recordaba estaba enterrada la bolsa con los doblones y allí no hubo nada, y se dijo maldiciendo su ingenuidad: “Bien me está empleado este disgusto por confiar en la bondad de los hombres, pero no por ello voy a renunciar a mi derecho a lo encontrado en tierra sin dueño; sin más dilación iré al juez a reclamar lo que me corresponde”. Y eso hizo.
Planteada la cosa ante el juez, mandó al alguacil que buscara al supuesto mentiroso para comparecer, y eso se hizo, pero el mentiroso, haciendo también honor a su nombre, negó todo: lo del encuentro fortuito de la bolsa, lo del acuerdo de reparto y lo del entierro al pie del árbol. Miró el juez al ingenuo para que expusiera su defensa, no sin antes señalarle que sin testigos era sólo la palabra de uno contra otro y que no podía emitir en este caso sentencia justa por no estar presente el objeto de la reclamación. Quedose pensando el ingenuo y cuando ya se disponían abandonar la audiencia los lugareños que allí estaban atraídos por hecho tan singular, el ingenuo habló: “Señor juez, sí hay un testigo: el árbol, el viejo chopo”. Rieron los presentes y el juez, que no andaba falto de ingenio dijo: “Señor litigante, no dudo que ese chopo sea testigo de eso y de tantas cosas que habrán acontecido en esas tierras, pero salvo que se obre un prodigio, no se de ningún árbol, chopo o no chopo, que haya hablado, ni siquiera quejado, y no será por falta de motivos en estas tierras donde tanto se ha desforestado, aserrado y maltratado a todo tipo de arboleda”. Quedose pensando el ingenuo y dijo: “Pues pido vayamos al viejo chopo y tómesele declaración”. Rieron aún más los presentes, y tanto fueron las risas que el juez mandó desalojar la sala y dijo que allí se iría con los litigantes, con el alguacil y con cuanto testigo fuera menester.
Mientras tanto, el mentiroso, que gustaba tanto del robo como de la burla, arreglo un acuerdo –a cambio de algún doblón, claro- con un compinche de nombre Fratello para que se refugiara en el hueco del viejo chopo y hablara según sus instrucciones cuando se presentaran el juez, el alguacil y toda la vecindad, que seguro se presentaría movida por la curiosidad y cierta holganza. Y una vez que toda la tropa estuvo rodeando al viejo árbol, el juez dijo: “Chopo centenario, tú has sido testigo de un robo según me dice el litigante señor Simplicio, siendo acusado de ladrón el señor Fazio. Habla de lo que has visto, perdón,… observado de tal asunto o calla para siempre”. Se hizo silencio momentáneamente, aunque ya se adivinaba un cúmulo de sonrisas maliciosas que bien pronto podrían convertirse en risas, incluso en carcajadas, y donde todas la miradas se dirigían al señor Simplicio. Entonces fue que una voz salió del árbol que declamaba los siguientes versos:
Aquí yacen las razones
de un obstinado litigante,
que ante el juez fue denunciante
de un falso robo de doblones.
No hallarán rastro de moneda,
tampoco de bolsa o escondite,
porque la justicia, si es justa, no permite
poner la honra del inocente en almoneda
Quedaron asombrados los presentes, el ingenuo contrariado, el juez harto de lo que imaginaba burla y el alguacil enfurecido. Mandó el juez arrestar el árbol allí mismo, ponerlo bajo custodia del alguacil hasta el día siguiente, y entonces se ahumaría al vetusto y enraizado testigo para ahuyentar –según el juez- a los malos espíritus. Puede imaginar el lector como quedó de asustado el compinche Fratello, prisionero e ignorado de unos y otros y sin atreverse a salir para no descubrir el engaño.
Llegó el día siguiente, volvió la comitiva vecindaria con el alguacil y el juez a la cabeza y cuando se disponían a encender fogatas para ahumar al árbol sin quemarlo, apareció una fornida zagala, rubia pero de cejas morenas y de andares machunos que a la par que tiraba manzanas y melocotones al hueco del árbol se expresaba en estos términos: “Antes de ahumar a los espíritus démosles de comer para que tengan a bien cambiar su testimonio con el estómago lleno, porque vacío no existe ánimo ni para el arrepentimiento”. Entonces los vecinos congregados empezaron a imitar a esa rubia desconocida y comenzaron a llover frutas al árbol que parecía dulce pedrisco. Harto el juez de tanto griterío y tanta pedrada frutal mandó parar todo aquello y repitió el interrogatorio del primer día. Todos callaron y quedaron intrigados y atónitos por unos versos que de nuevo salían del huecudo chopo:
He aquí que el prodigio se ha obrado
y burladas las frutales pedradas,
para no volver nunca más a las andadas,
las frutas en doblones se han trocado
Tuvo que poner orden el juez y el alguacil entre las gentes porque todas se lanzaron a buscar cerca del árbol los doblones anunciados. Y en efecto, justo de entre las raíces aparecieron los 30 doblones mezclados con arena y, curiosamente, con restos de frutas adheridas. Habló el juez y dijo: “Puesto que han aparecido los doblones, ya no hay robo y, por lo tanto, no hay caso. Volvamos pues todos a nuestros menesteres, que por hoy el jolgorio se ha acabado”. Y así hicieron, pero Simplicio, el ingenuo no había quedado satisfecho puesto que el juez confiscó los doblones para la alcaldía para así dar servicio a todos los vecinos. Meditó Simplicio y al día siguiente se presentó ante el juez y le dijo: “Señor juez, quiero declarar que mentí en mi primera declaración y que no eran 30 doblones los que había en la bolsa sino unos 150. Le pido perdón por esta mentira, pero si quiere descubrir al ladrón y desvelar el misterio del árbol poeta y parlante sólo tiene que registrar la casa del señor Fazio y verá lo que no espera”. A pesar de su determinación, no creía Simplicio que el juez accediera a su pretensión, porque imaginaba que debía estar harto del asunto. Pero se equivocó, porque el juez, que imaginaba el engaño, no estaba satisfecho del todo con la sentencia y díjole al ingenuo venido a menos: “Sea, señor Simplicio, mañana registraré personalmente con el señor alguacil la casa del señor Fazio para así acabar de una vez con este asunto menor que me tiene más ocupado de lo que debiera. Váyase por hoy a su casa y guarde absoluto silencio de mi propósito”. Y eso hizo Simplicio. A la mañana siguiente cumplió el juez lo prometido y registró la casa del señor Fazio, pero no encontró ni rastro de monedas; sí en cambio encontró una peluca rubia y un vestido de zagala de enorme talle manchado de alguna fruta. Comprendió el juez lo ocurrido y mandó detener a los señores Fazio y Fratello, acusándoles de intento de robo y de burla a la justicia. No satisfecho el juez del todo mandó llamar también al ingenuo y le dijo: “Señor Simplicio, la persona objeto de su litigio y su compinche han sido detenidos, pero aún no sé que hacer con usted, puesto que me ha mentido con respecto a los doblones robados porque en casa del denunciado no había más rastro de monedas que las aparecidas de entre las raíces del árbol. Tengo dudas sobre qué hacer con usted. Diga lo que piensa y qué haría usted en mi lugar, porque lo de ingenuo no veo que le cuadre”. A lo cual contestó Simplicio: “Señor juez, si le hubiera dicho mi sospecha sobre lo del disfraz, ni me hubiera creído, ni se hubiera molestado en hacer detención; en cambio, con los supuestos 150 doblones sí pensé que serían motivo de suficiente preocupación para obrar como hizo. Fue una mentira piadosa y espero que… perdonable”. Quedó de nuevo contrariado el juez, aunque no podía disimular una sonrisa, tanto por el ingenio del ingenuo como por una confesión que podía haber omitido. El juez dijo, más para sí que para Simplicio: “A veces la justicia y la ley no andan por los mismos caminos”. Y el señor juez dejó libre a Simplicio, quedó satisfecho con el apresamiento de los truhanes Fazio y Fratello y pendiente la sentencia. Y el conspicuo lector habrá adivinado como lograron llegar las monedas al pie del árbol. Aquí acaba el relato y su inevitable moraleja.
.
.
Madrid, 26 de marzo de 2009
.
Como es sabido, mi abuelo escribía siempre en las páginas en blanco de los libros de su enorme biblioteca, bien por ocultamiento, bien por vaguería, bien por un deseo inconsciente de acompañar al autor, de estar cerca de él, porque para mi abuelo-en el caso del escritor- su alma transmigraba al libro como esas aves que buscan territorios meridionales todos los años; también porque era un mitómano inconfeso. Sin embargo, toda regla tiene su excepción y esta no iba a ser menos. En efecto, un día que me había pedido buscara una obra de Moliere para su tesis inconclusa sobre la mentira, me encontré un cuaderno con el relato que se verá a continuación y que llevaba por título “Historia del ingenuo y el mentiroso”. Esta fue mi primera sorpresa, pero no la más importante, porque la segunda fue su subtítulo: “Ingenuidad, ¿virtud o defecto?”. Yo le hice ver que para mí no había duda y que la ingenuidad sin más era un defecto, aunque fuera venial. Ante esta consideración mi abuelo no dijo nada, pero la segunda consideración le hizo erguirse, fruncir el ceño y tomar aliento, porque cuando le señalé que en todo caso me parecía una cuestión menor me dijo: “Querido nieto, la tarea del filósofo es tenerlo todo pensado, todas las preguntas, desde las grandes hasta las aparentemente nimias; siempre presta la respuesta, aunque pueda estar equivocada. Esta es su grandeza y su miseria. Nadie le obliga a ello y si eso le angustia que se dedique a otra cosa. Una vez leí un cuento titulado “El hombre verdadero y el mentiroso”, de Sebastian Mey, un escritor valenciano del XVII. El relato que sigue está inspirado en ese relato y está en la tradición del burlador burlado. Su lectura hizo que se me cayeran las categorías aristotélicas y sus degeneradas, las escolásticas”. Como siempre mi abuelo me había sorprendido y, esta vez, algo más: anonadado. ¿Qué tenía que ver un cuento del siglo XVII español con las categorías aristotélicas? Mi abuelo continuó: “Si no somos capaces de clasificar en virtud o defecto, de tildar de bueno o malo el concepto de ingenuidad porque tampoco lo somos de hacer lo mismo con su contrario, la astucia, las categorías que clasifican las cosas como realidades se vienen abajo, y con ellas sus filosofías: la única realidad es el cambio y no el ser. Aristóteles y la escolástica son un paso atrás de dos milenios. Nadie desde sólo el pensamiento ha hecho tanto daño: sólo lo superan las religiones, pero estas son creencias y no buscan la verdad sino la adhesión. ¿Entiendes de lo que hablo, nieto? La lectura de este cuento me llevó a estas reflexiones”. Seguía aturdido, pero se me ocurrió una objeción a las tesis de mi abuelo –suponiendo que yo las entendiera- y le dije lo que sigue: “Pero abuelo, tú eres un adicto a Kant y también este filósofo se sirve de categorías, aunque sean otras. Todo ello lo sé por lo que tú me has enseñado del autor, al que tú llamabas “provinciano universal” en otro de los relatos que yo he recogido”. Reflexionó mi abuelo y dijo algo contrariado: “Cierto, Kant se sirve de categorías, pero estas clasifican, no la realidad misma, sino la percepción que tenemos de la realidad. El giro es copernicano. Además, Kant nos salva de otros dos defectos de todos los escolasticismos: de la trivialidad y de la creencia, y eso es más de lo que cabe esperar de un solo hombre”. Y como quiera que mi ingenio se había agotado, incluso para seguir el diálogo, desistí de ello y reescribí el cuento de nuevo a partir de la ininteligible prosa de mi abuelo, inspirado a su vez y como ya queda dicho en el cuento del escritor valenciano. Así comienza el relato: situada…
… la historia en el siglo XVII y que recoge Sebastián Mey brevemente, dice la misma que había dos amigos, uno ingenuo y otro mentiroso, que encontraron una bolsa llena de 30 doblones de oro en lugar que no se especifica, pero en todo caso en la Castilla granero del Imperio. Dijo entonces el ingenuo que lo justo era repartirlo a partes iguales ya que era imposible encontrar a su dueño, a lo que el taimado mentiroso contestó que “estaban los caminos llenos de ladrones y menesterosos y que había peligro de perder el pequeño tesoro”. Propuso luego enterrarlo al pie de un hermoso chopo, aunque ya viejo y con un hueco en su tronco, y que cuando la ocasión fuera propicia volverían ambos a desenterrarlo. El ingenuo -de nombre Simplicio-, haciendo honor a su nombre, aceptó sin objeción. Ni que decir tiene que no había pasado una jornada cuando el mentiroso -de nombre Fazio- volvió al pie del chopo, desenterró la bolsa y se la llevó. Durante más de dos semanas -cuando habían pasado ya otras dos- estuvo el ingenuo insistiendo al mentiroso de ir al pie del chopo y desenterrarlo, y para ese mismo tiempo replicaba el mentiroso que aún era pronto. Mosqueado el ingenuo, que aunque lo fuera eso no mermaba, según él, su derecho al botín que la suerte había puesto en sus manos, volvió al árbol, escarbó donde recordaba estaba enterrada la bolsa con los doblones y allí no hubo nada, y se dijo maldiciendo su ingenuidad: “Bien me está empleado este disgusto por confiar en la bondad de los hombres, pero no por ello voy a renunciar a mi derecho a lo encontrado en tierra sin dueño; sin más dilación iré al juez a reclamar lo que me corresponde”. Y eso hizo.
Planteada la cosa ante el juez, mandó al alguacil que buscara al supuesto mentiroso para comparecer, y eso se hizo, pero el mentiroso, haciendo también honor a su nombre, negó todo: lo del encuentro fortuito de la bolsa, lo del acuerdo de reparto y lo del entierro al pie del árbol. Miró el juez al ingenuo para que expusiera su defensa, no sin antes señalarle que sin testigos era sólo la palabra de uno contra otro y que no podía emitir en este caso sentencia justa por no estar presente el objeto de la reclamación. Quedose pensando el ingenuo y cuando ya se disponían abandonar la audiencia los lugareños que allí estaban atraídos por hecho tan singular, el ingenuo habló: “Señor juez, sí hay un testigo: el árbol, el viejo chopo”. Rieron los presentes y el juez, que no andaba falto de ingenio dijo: “Señor litigante, no dudo que ese chopo sea testigo de eso y de tantas cosas que habrán acontecido en esas tierras, pero salvo que se obre un prodigio, no se de ningún árbol, chopo o no chopo, que haya hablado, ni siquiera quejado, y no será por falta de motivos en estas tierras donde tanto se ha desforestado, aserrado y maltratado a todo tipo de arboleda”. Quedose pensando el ingenuo y dijo: “Pues pido vayamos al viejo chopo y tómesele declaración”. Rieron aún más los presentes, y tanto fueron las risas que el juez mandó desalojar la sala y dijo que allí se iría con los litigantes, con el alguacil y con cuanto testigo fuera menester.
Mientras tanto, el mentiroso, que gustaba tanto del robo como de la burla, arreglo un acuerdo –a cambio de algún doblón, claro- con un compinche de nombre Fratello para que se refugiara en el hueco del viejo chopo y hablara según sus instrucciones cuando se presentaran el juez, el alguacil y toda la vecindad, que seguro se presentaría movida por la curiosidad y cierta holganza. Y una vez que toda la tropa estuvo rodeando al viejo árbol, el juez dijo: “Chopo centenario, tú has sido testigo de un robo según me dice el litigante señor Simplicio, siendo acusado de ladrón el señor Fazio. Habla de lo que has visto, perdón,… observado de tal asunto o calla para siempre”. Se hizo silencio momentáneamente, aunque ya se adivinaba un cúmulo de sonrisas maliciosas que bien pronto podrían convertirse en risas, incluso en carcajadas, y donde todas la miradas se dirigían al señor Simplicio. Entonces fue que una voz salió del árbol que declamaba los siguientes versos:
Aquí yacen las razones
de un obstinado litigante,
que ante el juez fue denunciante
de un falso robo de doblones.
No hallarán rastro de moneda,
tampoco de bolsa o escondite,
porque la justicia, si es justa, no permite
poner la honra del inocente en almoneda
Quedaron asombrados los presentes, el ingenuo contrariado, el juez harto de lo que imaginaba burla y el alguacil enfurecido. Mandó el juez arrestar el árbol allí mismo, ponerlo bajo custodia del alguacil hasta el día siguiente, y entonces se ahumaría al vetusto y enraizado testigo para ahuyentar –según el juez- a los malos espíritus. Puede imaginar el lector como quedó de asustado el compinche Fratello, prisionero e ignorado de unos y otros y sin atreverse a salir para no descubrir el engaño.
Llegó el día siguiente, volvió la comitiva vecindaria con el alguacil y el juez a la cabeza y cuando se disponían a encender fogatas para ahumar al árbol sin quemarlo, apareció una fornida zagala, rubia pero de cejas morenas y de andares machunos que a la par que tiraba manzanas y melocotones al hueco del árbol se expresaba en estos términos: “Antes de ahumar a los espíritus démosles de comer para que tengan a bien cambiar su testimonio con el estómago lleno, porque vacío no existe ánimo ni para el arrepentimiento”. Entonces los vecinos congregados empezaron a imitar a esa rubia desconocida y comenzaron a llover frutas al árbol que parecía dulce pedrisco. Harto el juez de tanto griterío y tanta pedrada frutal mandó parar todo aquello y repitió el interrogatorio del primer día. Todos callaron y quedaron intrigados y atónitos por unos versos que de nuevo salían del huecudo chopo:
He aquí que el prodigio se ha obrado
y burladas las frutales pedradas,
para no volver nunca más a las andadas,
las frutas en doblones se han trocado
Tuvo que poner orden el juez y el alguacil entre las gentes porque todas se lanzaron a buscar cerca del árbol los doblones anunciados. Y en efecto, justo de entre las raíces aparecieron los 30 doblones mezclados con arena y, curiosamente, con restos de frutas adheridas. Habló el juez y dijo: “Puesto que han aparecido los doblones, ya no hay robo y, por lo tanto, no hay caso. Volvamos pues todos a nuestros menesteres, que por hoy el jolgorio se ha acabado”. Y así hicieron, pero Simplicio, el ingenuo no había quedado satisfecho puesto que el juez confiscó los doblones para la alcaldía para así dar servicio a todos los vecinos. Meditó Simplicio y al día siguiente se presentó ante el juez y le dijo: “Señor juez, quiero declarar que mentí en mi primera declaración y que no eran 30 doblones los que había en la bolsa sino unos 150. Le pido perdón por esta mentira, pero si quiere descubrir al ladrón y desvelar el misterio del árbol poeta y parlante sólo tiene que registrar la casa del señor Fazio y verá lo que no espera”. A pesar de su determinación, no creía Simplicio que el juez accediera a su pretensión, porque imaginaba que debía estar harto del asunto. Pero se equivocó, porque el juez, que imaginaba el engaño, no estaba satisfecho del todo con la sentencia y díjole al ingenuo venido a menos: “Sea, señor Simplicio, mañana registraré personalmente con el señor alguacil la casa del señor Fazio para así acabar de una vez con este asunto menor que me tiene más ocupado de lo que debiera. Váyase por hoy a su casa y guarde absoluto silencio de mi propósito”. Y eso hizo Simplicio. A la mañana siguiente cumplió el juez lo prometido y registró la casa del señor Fazio, pero no encontró ni rastro de monedas; sí en cambio encontró una peluca rubia y un vestido de zagala de enorme talle manchado de alguna fruta. Comprendió el juez lo ocurrido y mandó detener a los señores Fazio y Fratello, acusándoles de intento de robo y de burla a la justicia. No satisfecho el juez del todo mandó llamar también al ingenuo y le dijo: “Señor Simplicio, la persona objeto de su litigio y su compinche han sido detenidos, pero aún no sé que hacer con usted, puesto que me ha mentido con respecto a los doblones robados porque en casa del denunciado no había más rastro de monedas que las aparecidas de entre las raíces del árbol. Tengo dudas sobre qué hacer con usted. Diga lo que piensa y qué haría usted en mi lugar, porque lo de ingenuo no veo que le cuadre”. A lo cual contestó Simplicio: “Señor juez, si le hubiera dicho mi sospecha sobre lo del disfraz, ni me hubiera creído, ni se hubiera molestado en hacer detención; en cambio, con los supuestos 150 doblones sí pensé que serían motivo de suficiente preocupación para obrar como hizo. Fue una mentira piadosa y espero que… perdonable”. Quedó de nuevo contrariado el juez, aunque no podía disimular una sonrisa, tanto por el ingenio del ingenuo como por una confesión que podía haber omitido. El juez dijo, más para sí que para Simplicio: “A veces la justicia y la ley no andan por los mismos caminos”. Y el señor juez dejó libre a Simplicio, quedó satisfecho con el apresamiento de los truhanes Fazio y Fratello y pendiente la sentencia. Y el conspicuo lector habrá adivinado como lograron llegar las monedas al pie del árbol. Aquí acaba el relato y su inevitable moraleja.
.
.
Madrid, 26 de marzo de 2009