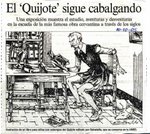-
Antonio Mora Plaza
Economista
Madrid, junio 2007
Relacionar salarios y productividad se trata sin duda de uno de los paradigmas neoliberales que dominan la corriente de pensamiento económico, dentro de un paradigma más amplio: que las relaciones económicas deben darse en el “mercado”, dentro del “mercado” y sólo en el “mercado”. El otro eje del neoliberalismo aparecía hasta hace poco como el de cuanto menos Estado de Bienestar, mejor. Digo hasta hace poco, porque lo que ha ocurrido siempre y ahora aparece más descarnadamente, es una suerte de “neoliberalismo farisaico”, que consiste en verbalizar el “sólo mercado”, pero utilizar los recursos públicos para solventar cuestiones privadas. Así vemos en España cómo los afectados de Afinsa y Filesa se han tornado intervencionistas y reclaman que el Estado les solucione el problema de la merma de sus ahorros por obra y gracia de los gestores de su fondo de inversión; en su día vimos a “mercaderes” practicando la economía libre de mercado con el aceite adulterado (la colza), y al final hemos sido entre todos, con nuestros impuestos, los que hemos compensado o paliado las actuaciones criminales –aunque sea por negligencia- de los “oferentes” de esa mercancía a través del “mercado”; hemos visto también al Sr. Bush compensando a las líneas aéreas por sus pérdidas a raíz de los atentados del 11-S, al mismo tiempo que disminuía los presupuestos para la educación y sanidad públicas; vemos y oímos al nuevo presidente de la CEOE reclamando inversiones “públicas” en Madrid, a la vez que alaba las virtudes del mercado libre de intromisiones; a los agricultores reclamando subvenciones para la agricultura; o a la Sra. Aguirre decir que “Zapatero estrangula Madrid” al mismo tiempo que disminuye las partidas para la escuela pública y construye o proyecta construir hospitales de propiedad privada con recursos públicos, o menoscaba los recurso fiscales de la comunidad de Madrid al rebajar los impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones sin que se le caiga la cara de vergüenza. Los ejemplos podrían alargarse ad infinitum.
Salarios y productividad
Volviendo al tema de salarios y productividad, el paradigma neoliberal se muestra al establecer una relación de causa y efecto entre ambos y en un solo sentido. Hasta ahí la cosa parecería inocente si no fuera porque el fundamentalismo neoliberal establece el siguiente implícito esquema: a) la productividad del factor trabajo es siempre decreciente, que es tanto como decir que cuando aumenta el empleo, sea en el ámbito de la empresa, sea en un sector de la economía o en ésta en su conjunto, la productividad “necesariamente” baja; b) para la empresa es siempre lo óptimo que los trabajadores cobren de acuerdo con su productividad; c) lo que es bueno para las empresas una a una es bueno para el conjunto del país; d) el resultado es una asignación óptima de los recursos[1].
Una parte de este artículo trata de valorar este esquema a la luz del análisis económico para, por un lado, dotarlo de la precisión necesaria para su discusión y, por otro, para establecer sus límites, desenmascarar sus tópicos y desechar sus errores, quedándonos con lo que tenga de valioso. Creo que es importante porque, como quería el fallecido Althusser, “la lucha en la teoría” forma parte de la lucha de clases y el neoliberalismo es un enemigo para los que aspiran y aspiramos a una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. El otro aspecto a resaltar en lo que sigue es la profunda confusión que los neoliberales y el neoliberalismo introduce entre lo positivo y lo normativo, entre las afirmaciones sobre la realidad y sobre lo que nos gustaría de como fueran las cosas, entre la realidad y el deseo, que es característico de las ideas que se transforman en ideologías, es decir, en doctrina y, por tanto, en pensamiento acientífico.
La idea de relacionar salarios y productividad ya aparece en Adam Smith cuando dice que los salarios están determinados por la productividad porque “en ese estado originario de la sociedad… el producto total del trabajo pertenece al trabajador. No tiene patrón con el que compartirlo”[2]. Otro de los grandes economistas del período clásico, David Ricardo, relaciona salario con rendimientos decrecientes del trabajo, como ocurre con cualquier factor que entre en la producción. Sin embargo, para este economista la retribución del trabajo depende más de un “fondo de salarios”, que es el dinero que el terrateniente adelanta al trabajador porque no puede esperar a la cosecha para alimentarse y alimentar a su familia. Los rendimientos decrecientes sería lo equivalente a la de la productividad de la época actual[3]. Marx rompe con estos esquemas y conceptos y entiende el salario como la retribución del “valor de la fuerza de trabajo”, que es lo que dar valor al producto y únicamente él, y que la diferencia entre el valor de la producción y el valor de esta “fuerza de trabajo” es la plusvalía, corazón y centro sobre el que gravita toda su gigantesca construcción sobre el capitalismo. El salario no vendría pues determinado por su productividad, sino por la capacidad de arrebatar a los propietarios de los medios de producción parte de la plusvalía generada por el propio trabajador; dependería, en definitiva, de la lucha de clases[4].
Vamos a entrar en materia sobre qué es o de qué se trata cuando hablamos de “productividad” con algo más de rigor de lo que hemos hecho hasta ahora, pero ello exige algo de paciencia porque no nos queda más remedio que darnos de bruces con las matemáticas, esa cosa que tanto temor infunde cuando neófitos nos acercamos a ella, pero que tanto nos recompensa cuando se entienden. ¿Dé donde ha salido eso de relacionar la productividad con el salario? Descendemos a nivel “micro” y podemos especificar lo que hace un empresario, un gestor de medios, recursos y trabajo ajeno y propio, es decir de lo que hace un empresario. Aúna trabajo (L) y recursos, medios de producción, maquinaria, instalaciones, materiales que transforma o simplemente comercializa. A todo esto lo llamamos “R”. Con todo esto obtiene un conjunto de productos y/o servicios (Q) que vende. A esta correspondencia entre trabajo (“L”) y medios de producción (“R”) lo hacemos corresponder con el resultado del negocio mediante la relación:
Q = f(L,R)
Este conjunto de “n” bienes y servicios (Qj para j = desde 1 a n), el empresario, comerciante, banquero, etc. lo vende al precio Pj (desde j=1 a n)[5] y con ello obtiene unos ingresos de:
Ingresos = suma de Pj x Qj , (para j=1 a j=n)
Esto no le ha salido gratis, porque ha tenido que pagar nóminas por trabajador (“Wj”), cotizaciones a la Seguridad Social por trabajador (“Cj”), otros costes salariales no proporcionales a las horas de trabajo y el conjunto de materias, materias primas, amortizaciones del inmovilizado, maquinaria, alquileres, etc. que hemos llamado antes “R”. Los costes incurridos lo podemos resumir así:
Costes = suma de (Wj + Cj) x Lj + R (para j=1 a j=n)
siendo “Lj” el trabajo aplicado al producto o servicio “j”, y la suma de todos los recursos humanos (L) igual a la suma de Lj desde j=1 a j=n
L = suma de Lj (para j=1 a j=n)
De los anterior se desprende que los beneficios de esta empresa –de cualquier empresa- es la diferencia entre Ingresos y Costes, siempre que se incluyan todos los ingresos y todos los costes, también los costes de oportunidad. Pero el análisis económico no se queda en esta trivialidad sino que va más allá y recoge el guante neoliberal y establece como paradigma que el empresario/gestor debe asignar y pagar los recursos –en este caso sólo nos interesa el trabajo- de tal manera que maximice los beneficios. Es decir, que este empresario egoísta y calvinista maximiza la función:
Beneficios = Ingresos – Costes
Beneficios = suma de Pj x Qj - suma de (Wj + Cj) x Lj + R , (para j=1 a j=n)
Y derivando se obtiene que los salarios han de cumplir la ecuación:
suma Pj x df(Lj,R)/dLj x dLj/dL = suma (Wj + Cj) x dLj/dL
(para j=1 a j=n) (para j=1 a j=n)
No hace falta entrar en la complejidad de esta ecuación, sino saber que para que se cumpla lo anterior es condición suficiente –aunque no necesario- que se cumpla esta otra:
Pj x df(Lj,R)/dLj = Wj + Cj (para j=1 a j=n)
que expresado verbalmente quiere decir que los salarios (Wj) y la cotizaciones a la Seguridad Social (Cj) deben retribuirse según el valor de la productividad del trabajo (Pj x df/dL). Aunque al lego en la materia pueda sorprender el resultado, tiene sin embargo una lógica impecable: un empresario, gestor, dueño de un comercio, etc., si quiere maximizar sus beneficios debe emplear los recursos humanos entre las diferentes ocupaciones o productos (los “j”) de tal manera que lo que pague a cada trabajador sea igual a lo que aporta a los ingresos de la empresa el último trabajador asignado o contratado a “j”; si no fuera así y, por ejemplo en un banco, se obtuviera unos ingresos superiores en el departamento de tarjetas de crédito que en la sala de mercado de opciones, bueno sería que el director del banco llevara al departamento de tarjetas parte de los trabajadores de opciones; y si se sobrepasara y aportara ahora más a los ingresos totales del banco los del mercado de opciones, tendría el gestor que dar marcha atrás y devolver parte de los trabajadores del departamento de tarjeta al de opciones. El óptimo paretiano se alcanza cuando los trabajadores están asignados hasta que el valor de los ingresos marginales de todos los departamentos del banco sean iguales entre sí. Si además se pagan los salarios por un importe igual a estos valores, el empresario maximizará los beneficios, porque si los ingresos marginales obtenidos por la empresa por la última incorporación fuera mayor que el salario unitario pagado a todos los trabajadores, bueno sería para el empresario incorporar más trabajadores y añadir con ello más a los ingresos que a los costes; por el contrario, si el salario pagado a todos los trabajadores fuera superior a los ingresos marginales derivados de la última incorporación, la empresa mejoraría sus beneficios desprendiéndose de algunos de los trabajadores. Sólo cuando el salario pagado fuera igual al aumento de los ingresos originados por esta incorporación la empresa maximizaría la diferencia entre ingresos y gastos. Y esto vale para cualquier empresa por pequeña o grande que sea, trabaje en cualquier mercado y en cualquier sector[6].
Pasamos ahora hacer una crítica de esta visión[7], pero antes un comentario: lo primero que sorprende al lego en este tipo de análisis no es lo de la productividad sino lo de marginal. No estamos acostumbrados a pensar en términos marginales porque la inercia al acercarnos a esta materia es hacerlo implícita o explícitamente en términos de productividad media. Se trata sin duda de una conquista del pensamiento –y no sólo económico-, porque toda optimización obliga, no a fijarnos en el pasado (criterio de la media), sino en el futuro (criterio marginal), a valorar lo que hace la última unidad aportada al proceso y no lo que han hecho las predecesoras; obliga, como a la mujer de Lot, a no mirar atrás, a no añorar el pasado, sino a confiar y arriesgar por el futuro.
La primera crítica a este criterio de optimización es la visión absolutamente mercantilista y utilitarista del empresario como maximizador de beneficios sin otra preocupación, sin otros intereses, sin otras aspiraciones, exento de una brizna de altruismo. Hay detrás de esta sencilla formulación mucha ideología, mucha moral calvinista propia de la época y lugar (Inglaterra, 1776, A. Smith) donde nace la teoría económica, con permiso de fisiócratas, mercantilistas, escuela de Salamanca, etc. que les precedieron. Otra crítica es la de que el empresario debe atender a la solvencia de la empresa y sacrificar a veces el beneficio a corto plazo por la supervivencia de la empresa a largo plazo; también se han propuesto modelos de comportamiento centrados en la maximización de las ventas; además existe el comercio justo, el basado en el respeto a la naturaleza, contra la explotación infantil, etc., que no tienen como objetivo la maximización de beneficios. La maximización del beneficio es un objetivo, quizá el más importante para la mayoría de comerciantes, gestores, empresarios, pero no el único, sino a lo más un objetivo prioritario pero compartido con otros.
Otra crítica aún más severa es la que atañe a esa construcción intelectual que es la función de producción Q= f(L,R). Según la teoría clásica, esta función presenta rendimientos decrecientes para los factores de producción, de tal manera que a medida que aumenta el trabajo, aumenta la producción, pero en menor medida que lo que lo hizo aquél[8]. Estos rendimientos decrecientes –ahora productividad marginal- son cruciales para justificar la asignación óptima de los recursos a partir de la maximización de los beneficios, porque si los rendimientos son constantes o crecientes, el criterio de la igualación de los valores o ingresos marginales para asignar o repartir el trabajo ya no valen. Y los rendimientos constantes e incluso crecientes son muy frecuentes; así, una empresa puede obtener como mínimo rendimientos constantes duplicando una nave o haciendo otra empresa que sea copia de la existente.
Más críticas. Por ejemplo, la ignorancia. Si preguntamos a gestores, empresarios a comerciantes que conocemos de nuestro barrio si pagan a los empleados de acuerdo con la productividad marginal que aporta el último que ha entrado en la empresa te dirán que “si es eso todo lo que te enseñan en la facultad”. Ocurre que, al igual que en derecho la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, así el propio comerciante o, empresario, buscando a ciegas lo que ha de pagar a los empleados o, alternativamente, calculando cuanto debe producir o vender y qué gasto le reporta cada cosa, se acercará a ciegas a estos criterios como esos perros viejos y ya casi ciegos buscan la comida o la mano amiga del amo. Aún así cometerán muchos errores en este sendero tan poco iluminado y muchos tendrán que cerrar el negocio, más por fruto de sus errores en estas cuestiones que por efecto de la competencia.
Otra también severa es la de que en el mundo de las democracias –aunque no sólo en estas- existen sindicatos que firman convenios fruto de la negociación colectiva, que acuerdan salarios iguales para puestos de trabajo homogéneos, aunque haya luego márgenes para que determinados trabajadores asciendan y/o les mejoren los sueldos la dirección de la empresa. Los neoliberales no ven en ello mayor objeción, porque casi sin advertirlo o haciendo lo posible para que no nos demos cuenta, pasan de lo positivo a lo normativo, del análisis de la realidad a lo que debiera ser la realidad, todo ello como en un juego de ping-pong en el que unas veces tuvieran para sí el lado de la mesa de la realidad y otras la de los deseos y tu asistieras como espectador al cambio de las reglas del juego. A pesar de todo, la gestión de la empresa le queda ese margen, ese juego de mejoras y ascensos para emplear criterios de productividad marginal que ya hemos visto.
Y por último y para no cansar, también hay otro punto negro de esta manera de asignar los recursos, porque hemos supuesto que estos son sustituibles entre sí, que son maleables y que no son complementarios. Si se piensa bien y se observa muchos procesos de producción, muchas empresas o simples comercios, las posibilidades de sustituir trabajo por capital, maquinaria, tecnología son muy limitadas. En una construcción, obra civil o en una gran infraestructura, pocas veces se puede sustituir, por ejemplo, obreros por grúas; la provisión a pie por un coche de reparto en un pequeño comercio; no hay –al menos por el momento- robots que sustituyan a cajeras en los supermercados; tampoco ordenadores que solucionen por sí mismos una reclamación de un apunte mal imputado de un cliente en una caja o en un banco, etc. Son mayoría o, al menos más significativos, los procesos basados en la complementariedad que en la sustitucionabilidad. Y si no hay de esta última, no hay manera de optimizar la asignación de recursos “marginalmente”, porque ésta exige suavidad, casi dulzura, en la sustitución en el margen de unos factores por otros[9].
Crisis y mercado de trabajo: visión histórica
La visión anterior sobre los salarios y la productividad no es sólo una explicación/justificación de la remuneración del trabajo bajo criterios optimizadores, sino que avanza o sirve a su vez para determinar la demanda de trabajo. Parece un hecho incontestable que la demanda de trabajo[10] por parte de los empresarios es decreciente como lo es cualquier mercancía, bien o servicio[11]. Esto no lo han inventado los neoliberales, pero sí han incardinado en la teoría económica la visión optimizadora en la construcción de una “función de demanda del trabajo” que tiene como base y justificación la relación entre salarios y productividad discutida anteriormente. En efecto, si sumáramos –al menos como hipótesis- todas las cantidades demandadas por cada producto (bien o servicio) homogéneo que actúa en un mercado para cada nivel de salarios de acuerdo con la relación entre salarios y productividad anterior, obtendríamos una “función demanda de trabajo” decreciente. Lo cual es admisible, pero recordando todos los supuestos que se han hecho hasta llegar a relacionar salarios y productividades: que los salarios se crean en un mercado libre sin tapujos, sin negociación colectiva; que se hace con criterios empresariales únicos de maximización de beneficios; que se dan rendimientos decrecientes del trabajo en la producción en todos los sectores de la economía; y que el trabajo se retribuye de acuerdo con la productividad incorporado a la empresa derivado de un aumento (o disminución) de la plantilla[12]. Otros aspectos que se dan en la realidad, como el de la complementariedad entre trabajo y resto de insumos en lugar de sustitucionabilidad, la fragmentación del mercado del trabajo en el espacio, la aparición del ocio como sustituto parcial del trabajo, etc. dificultan pero no impiden la construcción de una “función de demanda del trabajo” decreciente.
Parecería, prima facie, que todo lo anterior es un juego de salón, una discusión entre dualistas del intelecto deseosos de cubrir el tiempo libre. Nada más lejos. Detrás de todo esto está la justificación de la derecha –ahora en su versión neoliberal- para mantenerse en mundo “lampedusiano” donde las cosas se cambien precisamente para que nada cambie esencialmente. En el mundo neoclásico –aunque sólo sea como ensoñación de un mundo inexistente- donde no hubiera trabas en la contratación y despido de los trabajadores, no hubiera costes de despido, donde los salarios no tuvieran mínimos, donde no hubiera la posibilidad de defensa de los derechos colectivos de los trabajadores, donde hubiera perfecta movilidad del trabajo, donde, en definitiva, el trabajo fuera una mercancía más disponible siempre para su contratación individualizada, sin leyes laborales; en un mundo así, en esa en esa “Alicia en el país de las maravillas”, no existiría paro. En efecto, si los empresarios pudieran contratar libremente sin condiciones, sin trabas, y bajar, o subir en su caso, los salarios, podría pensarse que sólo habría el paro llamado “friccional”, es decir el derivado de la búsqueda de trabajo y poco más. Un mundo así parecería que nunca debiera haber parados porque todo sería cuestión de bajar los salarios hasta casar las ofertas y las demandas. Por sorprendente que pueda parecer, esta visión tiene su refrendo académico, su justificación, y se conoce como el del mercado “walrasiano”[13]. Lo curioso es que este mundo ya ha existido: es en términos marxistas, el “modo de producción esclavista”, donde no había paro. Esta visión, aunque solapada y rehuyendo explicitarla por vergüenza o por ignorancia, es la que tiene la derecha en su versión neoliberal cuando reclama “el mercado”, sólo el mercado” y todo para “el mercado”. Ya hemos visto las objeciones de la “función de demanda” a partir de la “función de producción” así construida. A ello hay que añadir que la perfecta flexibilidad de salarios –y también de precios- no garantiza el pleno empleo, porque este viene determinado por un nivel de desarrollo, de inversiones, de riqueza acorde con la población activa; que históricamente el pleno empleo no se ha dado ni en los momentos de menor protección social de los trabajadores en el capitalismo, y que tuvo su momento y lugar, su tour de force, su prueba de fuego, su reválida en el año 29 en USA y fracasó. Allí en efecto, en el “nuevo mundo”, donde menos impedimentos había históricamente –al menos en los tiempos modernos- para que se diera la flexibilidad de precios y salarios y los despidos se compensaran inmediatamente con nuevas contrataciones, la visión que ahora llamamos neoclásica del funcionamiento de la economía fracasó: la crisis económica provocó que en muy poco tiempo la cuarta parte de la población ocupada hasta ese momento quedara en el paro. Incluso en esta situación, ilustres profesores como Joseph Schumpeter y Lionel Robbins “salieron a la palestra a exhortar concretamente a que no se hiciera nada”[14], confiando en que el mercado llevaría las aguas a su cauce. Tanto confiaba la administración Hoover en la visión neoclásica –la equivalente a la neoliberal de ahora-, que hubo que esperar a las elecciones de 1933 para que el nuevo presidente de USA, Franklin Roosevelt[15], cambiara de paradigma, implantara un gigantesco plan de ayudas desde el gobierno federal a la agricultura y a otros sectores de la economía (el new deal) y se saliera del atolladero.
Tal fue el batacazo que el paradigma neoclásico de “plena flexibilidad de precios y salarios” y pleno empleo asegurado fue sustituido en el campo de la “teoría” –en el de la práctica ya hemos visto que lo cambió la realidad y la nueva Administración USA- por un profesor del Cambridge inglés perteneciente al círculo de “los apostólicos” y que escribió un libro en 1936 titulado “Teoría general del empleo, el interés y el dinero”: se llamaba John Maynard Keynes[16]. El libro es un criptograma, una mezcla de teoría neoclásica con aportaciones nuevas y con igual mezcla de lenguajes, pero tenía una virtud: se extraía la conclusión que, a diferencia de la concepción neoclásica, podía darse lo que los economistas llaman un equilibrio macroeconómico[17] con paro indeseado. Otra virtud es la de que permitía y casi obligaba a la intervención de la Administración en la economía en las situaciones de crisis sin que las costuras del capitalismo saltaran por los aires y se vieran sus vergüenzas. Era una teoría que podía contentar a todos: a la izquierda porque daba al Estado un papel en la economía que los neoclásicos negaban; a la derecha porque daba oxígeno al propio sistema de “relaciones de producción capitalista” sin romper sus esquemas básicos, su trabajo asalariado, su separación entre capital y trabajo; y a los propios sindicatos porque les exoneraba de sentimientos de culpa cuando se organizaban y luchaban por sus reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo. El propio sistema tenía fuelle y resortes para salir de las crisis de forma más o menos “lampedusiana”, pero, eso sí, con la ayuda del Estado, es decir, del Gasto Público.
Sin embargo, nada es eterno y a mediados de los años 70 los paradigmas –meras recetas a veces- de la “General Theory” se fueron desacreditando porque no daba explicaciones ni soluciones satisfactorias a otro problema que había estado latente: la inflación. Los hechos demostraban que eran compatibles la inflación y el estancamiento, en contra de lo que parecía desprenderse del libro de Keynes. A ello se añadió la crisis económica de los años 70 con la guerra del Yom Kippur y las subidas de los precios del petróleo del 73 y las subidas 79, y de nuevo los economistas y políticos se quedaron huérfanos de soluciones, aunque no, claro está, de explicaciones (¿o eran justificaciones?). El resultado es el nacimiento de un nuevo paradigma: el monetarismo de los “Chicago boys” y el Sr. Friedman, paradigma aplicado civilizadamente en el Reino Unido por la Sra. Tatcher y en USA por el Sr. Reagan en los 80, y menos civilizadamente en Chile, Argentina y otros países latinoamericanos. El nuevo paradigma se basaba en la inacción otra vez: cuanta menos intervención del Estado, mejor. La Administración sólo debería preocuparse de acompasar la creación de dinero a la economía real y pare usted de contar. Las crisis y ciclos económicos, paro, distribución injusta de la renta y la riqueza están en la naturaleza de las cosas y no se pueden cambiar: toda intervención pública es inútil para solucionar estos problemas y además es inflacionista. Si a este monetarismo se le suma la exaltación del mercado como “medida de todas las cosas” tenemos el neoliberalismo de ayer mismo; el de hoy es el de “intervencionismo neoliberal”, es decir, la conquista del poder para utilizar los recursos públicos con fines privados. Y aquí estamos, con la Sra. Aguirre, la reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, poniendo en práctica estas teorías –aunque dudo que las conozca pormenorizadamente- en la sanidad pública y en la educación pública, y bajando de nuevos los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones, etc.
Mercado de trabajo español y propuesta de soluciones
En el momento actual el problema más acuciante del mercado de trabajo no es tanto el paro (un 8%) sino el de la precariedad del empleo, especialmente por la contratación temporal y que se ceba principalmente entre jóvenes, mujeres e inmigrantes. La temporalidad aún no baja del 30% de la población ocupada a pesar de que estamos creciendo a un ritmo de casi el 4% del PIB y hay que empezar a preguntarse: ¿hasta cuando aplazamos la solución? Es verdad que el gobierno, sindicatos y organizaciones patronales que lo han firmado han obtenido un éxito aceptable y esperanzador con la ley “43/2006 para la mejora del crecimiento y el empleo”, convirtiendo en menos de un año 882.970 empleos temporales en indefinidos y creando 764.012 indefinidos[18] directamente.
cuadro 1
Resultado Ley 43/2006 para la mejora del crecimiento y el empleo
Conversiones =
882.970
Iniciales =
764.012
totales =
1.646.982
fuente: Ministerio de Asuntos Sociales
El aspecto negativo son los costes de oportunidad de la Administración en otras partidas del presupuesto por las subvenciones y la incógnita del comportamiento de empresarios y contratadores en el próximo futuro cuando se acaban aquéllas. Para comparar estas medidas con las anteriores tomadas por el gobierno de Aznar se adjunta el cuadro 2.
cuadro 2
Conversiones a fijos al 2º semestre
2002
246.430
2003
244.291
2004
274.632
2005
321.981
2006
670.238
fuente: Ministerio de Asuntos Sociales
Tampoco es irrelevante la diferencia de los ingresos salariales entre contratación indefinida y temporal. Como puede verse en el cuadro 3, el ingreso medio de los contratos indefinidos es superior en un 65% a los contratos temporales (determinados), lo cual resulta inadmisible, porque una gran parte de estos contratos no son de jóvenes que obtienen un primer empleo y podrían justificarse en la fase de aprendizaje, sino que son una forma consolidada de contratación que se extiende a todo tipo de edades y que se ceba especialmente en jóvenes, mujeres e inmigrantes.
cuadro 3
Ganancia media anual por tipo de contrato, año 2002
indefinida
determinada
ind./det.
España =
22.132
13.440
1,65
Resto de Europa =
30.758
15.659
1,96
fuente : INE (encuesta de estructura salarial)
Por todo ello, una medida que aquí se propone es la creación de 2 salarios mínimos: uno para la contratación indefinida y otro para la contratación temporal (determinada), siendo más alto el de la contratación temporal que el de la indefinida. Esto puede resultar sorprendente, pero lo que resulta absurdo es que un tipo de contrato –el indefinido- tenga todas las desventajas para el contratador y otro, el temporal, tenga todas las ventajas, porque de ello da lugar necesariamente a un comportamiento empresarial perverso: no se elige el contrato por las características del trabajo o por que el trabajador esté aún en la fase de aprendizaje laboral, sino por el menor coste del contrato. Eso puede favorecer a la cuenta de resultados de las empresas de los empresarios o gestores con menos escrúpulos, pero da lugar a asignaciones ineficientes del trabajo entre las empresas del mismo sector al no asignarse el trabajo de acuerdo con capacidades y experiencias de los trabajadores.
cuadro 4
Salario mínimo, año 2006
diferencias con España
ppp
pps
absolutas
en %
Portugal
437
510
-212
-29%
España
631
722
0
0%
Grecia
668
785
63
9%
Irlanda
1.293
1.050
328
45%
Bélgica
1.234
1.184
462
64%
Francia
1.218
1.128
406
56%
R. Unido
1.269
1.202
480
66%
Holanda
1.273
1.210
488
68%
fuente: Eurostat (Statistics in focus)
En el cuadro 4 podemos ver en términos de poder de compra (pps) lo alejado que estamos de los países que en Europa tienen regulado el salario mínimo. Así, Francia nos sobrepasa en un 56%, Reino Unido en un 66%, etc., incluso Grecia nos supera en un 9%. Por todo ello se propone una subida sustancial del salario mínimo que sirva de auténtica garantía para evitar situaciones de explotación inaceptables en España en el 2007 y los 570 euros actuales no representan ningún colchón mínimo[19]. De acuerdo con la teoría de los “salarios de eficiencia”, no deben ser los salarios los que se adecuen a la productividad, sino que es ésta, merced a las inversiones, innovaciones, mejor gestión, etc., la que debe adaptarse al salario para elevar la productividad del sistema económico en su conjunto. Sólo se podría hacer excepción en los contratos de aprendizaje, pero si se regulara de tal manera que se evitara el uso perverso del mismo.
Con el fin de tener un salario mínimo no arbitrario o discrecional, podrían implementarse estas dos medidas: a) debiera ligarse al salario medio en un porcentaje fijado por ley; b) que fuera objeto de negociación obligatoria en los convenios colectivos con el fin de adecuar –aumentándolo o no- este mínimo a las condiciones y posibilidades de cada sector. Con ello reduciríamos las ineficiencias a que da lugar todo mínimo, toda subvención fija.
gráfico 1
El gráfico 1 podría representar la oferta de trabajo de un sector u ocupación de la economía o de la economía en su conjunto, es decir, representa el número de trabajadores/horas de trabajo que la población activa está dispuesta a trabajar (eje horizontal) a cada nivel de salario (eje vertical)[20]. Este pretende representar una característica de la oferta de trabajo: cuando la población activa supera con holgura a la población ocupada, los empresarios pueden encontrar trabajo asalariado disponible sin subir apenas el salario (zona elástica); sin embargo, a medida que la población en paro va disminuyendo en relación a la población activa, los empresarios encuentran cada vez más dificultades en encontrar trabajadores disponibles y deben aumentar exponencialmente la contrapartida salarial y además esperar a veces un cierto tiempo hasta lograrlo (zona inelástica). Eso ocurre desde luego muy desigualmente según sectores, ocupaciones, sexo o zonas geográficas[21]. Llegado este punto cobra importancia la fijación de la cuantía del salario mínimo. Si este se fija en un nivel cercano al salario medio cuando estamos en la zona elástica de la oferta de trabajo corremos el peligro de que la oferta (la de los trabajadores que figura en el gráfico 1) exceda en mucho a la demanda y se produzca paro indeseado y/o economía sumergida; en cambio si la situación de la economía se acerca al pleno empleo, el salario mínimo puede acercarse a su vez más al salario medio sin peligro de que se produzca exceso de oferta y paro indeseado.
La economía española está entrando en esa fase (8% de paro global). Sin embargo esta medida no puede ser general precisamente por variabilidad de las tasas de paro según zonas y sectores, por lo que en los actuales niveles de paro sería fundamental el papel de los sindicatos en la fijación de los salarios mínimos sectoriales a través de los convenios colectivos. En esta situación puede tener un efecto purificador un salario mínimo más cercano al salario medio porque permitiría echar del mercado a los “empresarios” sin escrúpulos y/o defraudadores y obligaría a mejorar la gestión e invertir e innovar para mejorar la cuenta de resultados en lugar de hacerlo mediante salarios bajo.
La tercera medida, casi revolucionaria, sería la de cambiar el criterio lineal de las cotizaciones a la Seguridad Social y sustituirlo por un criterio que fuera creciente durante los primeros años de cotización, llegar a un máximo, para disminuirlas en los últimos años de la vida laboral del trabajador y de tal manera que la suma actualizada de ambos sistemas -el lineal y el variable- fuera la misma. Desde el punto de vista de la asignación del trabajo entre empresas y sectores/ocupaciones este sistema tendría ventaja de que las cotizaciones se adecuarían a la productividad de los trabajadores; en efecto, éstas van de menos a más porque a la preparación teórica se añade la experiencia y a ésta, la fuerza e iniciativas propias de la juventud, para ir cayendo a medida que estas últimas se ven mermadas y no se compensan con nuevas experiencias o con una formación teórica más elevada.
gráfico 2
Veamos la cuarta. El relativo éxito en conversión y/o creación de empleo indefinido reciente con motivo de la ley del crecimiento y el empleo deja como efecto secundario el defecto de estas medidas: que sólo tienen en cuentas los modelos de contratación y algunas de las características del trabajador, pero no el desigual comportamiento de los empresarios en sus conversiones y contrataciones según sectores y ocupaciones. Podemos ahora medir por sectores/ocupaciones las elasticidades de empleo respecto a las subvenciones. Es por tanto una ocasión de oro para valorar las relaciones “contratos realizados/costo de las subvenciones”[22] en cada sector/ocupación y que nuevas experiencias de este tipo lo tengan en cuanta para dividir lo presupuestado por ley entre sectores/ocupaciones de tal manera que se maximice el empleo creado por euro gastado.
Veamos cómo se puede plantear esto con un poco de matemáticas. Sea “Li” la oferta potencial de trabajo temporal correspondiente al sector u ocupación “i”, y sea “L” la suma de todo la oferta potencial de trabajo temporal medido en número de trabajadores u horas de trabajo:
L = L1 + L2 + ….+ Ln
(siendo “n” el número de sectores u ocupaciones)
Sea “ai1” las subvenciones por trabajador u horas de trabajo en el sector u ocupación “i” para el monto de euros gastados, por ejemplo, para los mayores de 45 años (ley 43/2006). De esto se obtiene:
S1 = a11 x L1 + a21 x L2 + a31 x L3 + …. + an1 x Ln
siendo “S1” el total de las subvenciones gastadas correspondiente a la partida “mayores de 45 años”.
Podríamos así seguir y establecer ahora el coeficiente “ai2” correspondiente a las subvenciones por trabajador u horas de trabajo del sector “i” dedicadas a los jóvenes entre 16 y 30 años. Con esto obtendríamos:
S2 = a12 x L1 + a22 x L2 + a32 x L3 + ….. + an2 x Ln
y los coeficientes “aik” serían las subvenciones destinadas al epígrafe “k” en el sector “i. Ahora podemos presentar la cuestión como un problema de programación lineal, siendo la función objetivo a maximizar:
L = L1 + L2 + …. + Ln
(siendo “n” el número de sectores u ocupaciones)
sujeto a las restricciones:
S1 = a11 x L1 + a21 x L2 + a31 x L3 + .…+ ai1 x Li + ….+ an1 x Ln
S2 = a12 x L1 + a22 x L2 + a32 x L3 + .…+ ai2 x Li +....+ an2 x Ln
…………………………………………………….…………………………………………
Sm = a1m x L1 + a2m x L2 + a3m x L3 + .…+ aik x Li +....+ anm x Ln
siendo los “m” todos los epígrafes de la ley 43/2006 y “n” todos los sectores u ocupaciones. Con ello se obtendría los “Li” trabajadores potenciales en los sectores “i” y, lo que es más importante, el gasto destinado por sectores y epígrafes (los aikxLi) y el destinado a los epígrafes “k” (los “Sk”), con la seguridad de que se estaría gastando de la mejor manera posible según los comportamientos empresariales en la contratación y conversión de temporales a indefinidos a de la ley 43/2006. El Ministerio tiene todos los datos sobre gastos y contratos indefinidos y convertidos imputables a la ley de crecimiento y empleo.
Alternativamente la cosa se puede plantear de otra manera menos restrictiva. A partir de la experiencia de la ley 43/2006 sabemos los empleos indefinidos directos creados y convertidos por sectores u ocupaciones (Li) y el Ministerio tiene la información sobre el gasto en subvenciones también por sector u ocupación (Si). Con ello podemos obtener los:
Ci = Li / Si (desde i=1 a n)
que serían los ”coeficientes de de sensibilidad” del empleo respecto a la subvención de cada sector u ocupación. Además, la Administración podría repartir el presupuesto total en Subvenciones (S) entre todos los sectores con criterios proporcionales al empleo creado de tal manera que se cumpliera que las subvencionas destinadas a cada sector (Si) fueran mayores o iguales que la cantidad presupuestada (Pi):
Si >= Pi (desde i=1 a n)
La resultante es de nuevo un problema de programación lineal consistente en minimizar la función objetivo:
S = S1 + S2 + ….+ Sn
sujeto a las restricciones:
L = c1 x S1 + c2 x S2 + ….+ cn x Sn
Si >= Pi (desde i=1 a n)
De aquí se obtendrían las subvenciones por sector (Si) que minimizan el gasto destinado a las subvenciones. Este sistema deja una gran libertad en las restricciones por sectores u ocupaciones porque sólo se exige que la Subvenciones de cada sector (Si) sean mayores que una cierta cantidad (Pi). Esto se puede completar estableciendo alguna función (“f”) que relacione a ambas proporcionalmente (Pi = f(Si)). Así, y siguiendo el criterio anunciado al principio, se podría repartir la próxima vez las subvenciones en proporción a las elasticidades de “empleo/subvención”, tomando como sustrayendo del incremento del empleo y la subvención los correspondientes valores estimados de la ley anterior. Así, se podría definir lo siguiente:
L(43,i) = como el empleo adjudicable a la ley 43/2006 en el sector “i”
L(ant,i) = el empleo adjudicable a la ley anterior en el sector “i”
S(43,i) = subvenciones correspondientes a la ley 43/2006 en el sector “i”
S(ant,i) = subvenciones correspondientes a la ley anterior en el sector “i”
y con esto calcularíamos la elasticidad del empleo respecto a la subvención para el sector “i” como:
elast(43/ant,i) = [[L(43,i) - L(ant,i)] / L(ant,i)] / [[S(43,i) - S(ant,i)] / S(ant,i)]
(desde i=1 a n)
Ahora calculamos lo que anteriormente hemos llamado “coeficientes de sensibilidad” del empleo respecto a la subvención (C(43/ant,i)) tal que:
C(43/ant,i) = elast(43/ant,i) / S(43,i) (desde i=1 a n)
Estos coeficientes de sensibilidad permitirían distribuir las subvenciones en una posible ley futura simplemente repartiendo aquellas en proporción a los coeficientes[23].
Con estas propuestas, y más allá de las técnicas matemáticas empleadas, se trata de jerarquizar y priorizar los sectores u ocupaciones donde se haya demostrado más capacidad de creación/conversión de contratos laborales y, por ende, de empleo.
[1] Una asignación óptima en sentido de Pareto, que es, por cierto, perfectamente compatible con una asignación absolutamente desigualitaria de los recursos. Un criterio paretiano en un asignación de recursos se da cuando no se puede mejorar la satisfacción de un consumidor (o productor) sin empeorar la de algún otro. Es un criterio deseable tanto en el consumo como en la producción. Norte, justificación y punto final para muchos economistas conservadores que creen el mercado como criterio único de asignación de recursos en la producción y en el consumo. La razón de ello es que desde un punto de vista meramente axiológico (y casi angelical), hay una correspondencia entre una economía hipotéticamente de competencia perfecta en todos los mercados y una asignación paretiana (primer y segundo teorema de la Teoría del Bienestar). Pero la cosa tiene al menos 2 problemas: uno, que no tiene nada que ver con el mundo real; dos, que el criterio paretiano es perfectamente compatible con una distribución de la renta y la riqueza tal que el 1% de la población tuviera el 99% de la renta y riqueza, y el 99% restante tuviera sólo el 1%. Que se utilice este instrumental para valorar empresas, situaciones de mercado y formas de regulación es comprensible; que se utilice como meta de reparto o cómo ideal de una ideología es inaceptable: es condenar a millones de seres humanos del planeta al hambre, a la enfermedad y a la ignorancia en aras de unas bondades del mercado que no existen ni han existido nunca.
[2] “La Riqueza de las Naciones”.
[3] Para una explicación sucinta de estas ideas véase “Historia de teoría económica y de su método”, de Robert B. Ekelund y Robert F. Hébert.
[4] Véase “Trabajo asalariado y capital”.
[5] No entramos ahora cómo se fijan los precios.
[6] Omito que si no se trabaja en un mercado de competencia perfecta –y eso es lo normal-, en lugar de un precio de un producto lo que se tiene son “ingresos marginales”, porque los precios no son un dato sino que pueden variar según el nivel de producción. Entrar en esto sería complicar en exceso el tema y no aportaría nada a la cuestión que aquí se trata.
[7] Una corriente de pensamiento actual son los salarios de eficiencia que invierte la relación causa y efecto entre productividad y salarios: en términos matemáticos diríamos que la variable independiente son los salarios y la dependiente el nivel de productividad, además de hacer algunas hipótesis sobre el comportamiento de trabajadores y empresarios. Dicho de otra manera: para los empresarios el salario es un dato y si quieren maximizar sus beneficios tienen que adaptar su productividad al mismo. Se puede ver en “Macroeconomía avanzada”, que aparece en otra nota, pero también en la página web: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=164254 se puede obtener el artículo de Mª Ángeles Carballo Pou “Salarios, productividad y empleo: la hipótesis de los salarios de eficiencia”.
[8] Un matemático diría que la primera derivada “df/dL”>0, pero la segunda “d2f/dL2”<0
[9] Como quiera que este trabajo va dirigido a una publicación de ámbito sindical, he omitido algunas críticas más técnicas en el texto principal, pero hay que decir que incluso éstas han surgido dentro del corpus de la teoría económica y ya en la década de los 60 y posteriores hubo autores muy críticos –el caso de Jean Robinson- con el paradigma neoclásico de la relación inversa entre precio de los factores y productividad. Así surgió el conocido problema del “retorno de las técnicas”, donde se estudiaba y demostraba que esa esa relación no es permanente y depende de los precios de productos y factores. La crítica se generalizó con la publicación de un libro revolucionario dentro del campo del análisis económico: “Producción de mercancías por medio de mercancías”, de Piero Sraffa. Escrito en los años 20 pero traducido al inglés en los 60 (¡40 años!), donde el mismo título lo indica todo: el capital desaparece como fantasma y se sustituye por lo que en realidad es, trabajo acumulado. No me resisto a traer a colación lo que dicen del libro Ernesto Screpanti y Stefano Zamagni en “Panorama de historia del pensamiento económico”: “el beneficio no puede explicarse por la contribución productiva del factor capital y su escasez, sino que queda como un excedente cuyo tamaño depende únicamente de las relaciones sociales y técnicas con las que se produce capitalistamente un ouput final determinado”.
[10] Resulta sorprendente y significativo que en el mundo sindical llamen demandantes de trabajo a los trabajadores que quieren trabajar en lugar de oferentes. Este error induce a confusión. Así, son los empresarios los que demandan trabajo, los que contratan, y la curva de demanda es decreciente porque a más salario, los empresarios estarán dispuestos a contratar a menos trabajadores/horas de trabajo y, por el contrario, a menos salarios más trabajadores/horas de trabajo. Si, como dicen los sindicatos, fueran los trabajadores los que demandaran empleo –en lugar de ofrecerse a trabajar, como realmente ocurre-, ante un aumento de la “demanda” (versión sindical) debiera ocurrir que aumentara el empleo y subieran los salarios simultáneamente. Pues no ocurre eso: ante un aumento de “la demanda” (versión sindical), sí ocurre que aumenta el empleo, pero disminuyen los salarios (en lugar de aumentar). Lo que ha ocurrido en realidad es que el empleo ha aumentado ante una mayor oferta de trabajadores/horas de trabajo dispuestos a trabajar, pero sólo a cambio de una disminución de los salarios.
[11] Salvo los llamados “bienes inferiores”.
[12] Se suele decir que de acuerdo con la productividad del último trabajador incorporado. A mí esta expresión no me gusta porque parece culpabilizadora y errónea: el problema es la disminución marginal de la productividad como consecuencia del aumento de la plantilla sin que haya aumentado el resto de los medios de trabajo.
[13] Puede verse en “Macroeconomía avanzada”, de David Comer, pág. 446, edición Mac Graw-Hill.
[14] “Historia de la Economía”, de John K. Galbraith, pág. 213, editorial Ariel, 1989.
[15] Tan importante fue la decisión de Roosevelt, con la mayor parte de sus consejeros en contra imbuidos por la teoría neoclásica, que el escritor Carlos Fuentes lo elige como el personaje más importante del siglo XX.
[16] Recomendable el libro de Enrique Ballestero “Introducción a la teoría económica” para este punto, págs. 426 y siguientes, edición Alianza Universidad Textos.
[17] Precisamente lo que se entiende por “macroeconomía” nace a raíz de la popularización de estas ideas. El equilibrio lo sería entre la demanda agregada, es decir, consumo privado, más inversiones, más gasto público, más exportaciones, por un lado, y producción interior más importaciones, por otro.
[18] Según datos del propio Ministerio de Asuntos Sociales.
[19] Sin dejar de reconocer que los mayores aumentos relativos del salario mínimo desde hace tiempo lo ha hecho el gobierno actual.
[20] Ya he mencionado que en el sindicato se confunde la oferta con la demanda de trabajo.
[21] Así ocurre que mientras en la provincia de Navarra sólo hay paro “friccional” en la provincia de Cádiz hay un paro del 20%; y mientras en la Comunidad de Madrid estamos cerca del paro masculino friccional y todavía un paro femenino de 2 dígitos.
[22] Lo expresamos así a sabiendas de que la elasticidad es el cociente de los incrementos relativos de 2 variables que se suponen ligados por una relación de causa y efecto.
[23] Esta es una nota difícil. Aunque pueda parecer lo contrario, los criterios de programación lineal para la optimización del empleo y el último, el de la proporcionalidad de las subvenciones respecto a las elasticidades, no darían los mismos resultados. Lo ideal sería el criterio marginal, como siempre: es decir, lo ideal sería que las subvenciones se repartieran entre los sectores u ocupaciones de tal manera que el último euro aplicado por sector u ocupación diera los mismos aumentos marginales de empleo creados o convertidos para cada sector. Ello no se puede hacer porque no tenemos una función no lineal que relacione subvenciones y empleos. En cuanto al criterio de reparto proporcional a la elasticidad hay que decir que es menos inocente de lo que parece. En realidad, en este sistema de reparto está implícito una función que, al igual que el cuento del “Retablo de las Maravillas” de Cervantes, los personajes no se ven. La elasticidad esconde una función que relaciona 2 variables por los logaritmos de sus valores. Sin embargo, esta función parece representativa del tema que nos ocupa, porque la forma de la función es crecientemente creciente, sin máximo y sin punto de inflexión, pero con crecimiento suave a medida que se avanza en la variable independiente (las subvenciones). Indica agotamiento, muy acorde con la realidad de la que tratamos: en efecto, la realidad indica que si quisiéramos avanzar en la creación de más empleo con más subvenciones, nos encontraríamos tarde o temprano que el empleo creado lo sería cada vez en menor proporción que el dinero gastado, aunque con diferencias marcadas entre zonas geográficas y sectores.
Antonio Mora Plaza
Economista
Madrid, junio 2007
Relacionar salarios y productividad se trata sin duda de uno de los paradigmas neoliberales que dominan la corriente de pensamiento económico, dentro de un paradigma más amplio: que las relaciones económicas deben darse en el “mercado”, dentro del “mercado” y sólo en el “mercado”. El otro eje del neoliberalismo aparecía hasta hace poco como el de cuanto menos Estado de Bienestar, mejor. Digo hasta hace poco, porque lo que ha ocurrido siempre y ahora aparece más descarnadamente, es una suerte de “neoliberalismo farisaico”, que consiste en verbalizar el “sólo mercado”, pero utilizar los recursos públicos para solventar cuestiones privadas. Así vemos en España cómo los afectados de Afinsa y Filesa se han tornado intervencionistas y reclaman que el Estado les solucione el problema de la merma de sus ahorros por obra y gracia de los gestores de su fondo de inversión; en su día vimos a “mercaderes” practicando la economía libre de mercado con el aceite adulterado (la colza), y al final hemos sido entre todos, con nuestros impuestos, los que hemos compensado o paliado las actuaciones criminales –aunque sea por negligencia- de los “oferentes” de esa mercancía a través del “mercado”; hemos visto también al Sr. Bush compensando a las líneas aéreas por sus pérdidas a raíz de los atentados del 11-S, al mismo tiempo que disminuía los presupuestos para la educación y sanidad públicas; vemos y oímos al nuevo presidente de la CEOE reclamando inversiones “públicas” en Madrid, a la vez que alaba las virtudes del mercado libre de intromisiones; a los agricultores reclamando subvenciones para la agricultura; o a la Sra. Aguirre decir que “Zapatero estrangula Madrid” al mismo tiempo que disminuye las partidas para la escuela pública y construye o proyecta construir hospitales de propiedad privada con recursos públicos, o menoscaba los recurso fiscales de la comunidad de Madrid al rebajar los impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones sin que se le caiga la cara de vergüenza. Los ejemplos podrían alargarse ad infinitum.
Salarios y productividad
Volviendo al tema de salarios y productividad, el paradigma neoliberal se muestra al establecer una relación de causa y efecto entre ambos y en un solo sentido. Hasta ahí la cosa parecería inocente si no fuera porque el fundamentalismo neoliberal establece el siguiente implícito esquema: a) la productividad del factor trabajo es siempre decreciente, que es tanto como decir que cuando aumenta el empleo, sea en el ámbito de la empresa, sea en un sector de la economía o en ésta en su conjunto, la productividad “necesariamente” baja; b) para la empresa es siempre lo óptimo que los trabajadores cobren de acuerdo con su productividad; c) lo que es bueno para las empresas una a una es bueno para el conjunto del país; d) el resultado es una asignación óptima de los recursos[1].
Una parte de este artículo trata de valorar este esquema a la luz del análisis económico para, por un lado, dotarlo de la precisión necesaria para su discusión y, por otro, para establecer sus límites, desenmascarar sus tópicos y desechar sus errores, quedándonos con lo que tenga de valioso. Creo que es importante porque, como quería el fallecido Althusser, “la lucha en la teoría” forma parte de la lucha de clases y el neoliberalismo es un enemigo para los que aspiran y aspiramos a una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. El otro aspecto a resaltar en lo que sigue es la profunda confusión que los neoliberales y el neoliberalismo introduce entre lo positivo y lo normativo, entre las afirmaciones sobre la realidad y sobre lo que nos gustaría de como fueran las cosas, entre la realidad y el deseo, que es característico de las ideas que se transforman en ideologías, es decir, en doctrina y, por tanto, en pensamiento acientífico.
La idea de relacionar salarios y productividad ya aparece en Adam Smith cuando dice que los salarios están determinados por la productividad porque “en ese estado originario de la sociedad… el producto total del trabajo pertenece al trabajador. No tiene patrón con el que compartirlo”[2]. Otro de los grandes economistas del período clásico, David Ricardo, relaciona salario con rendimientos decrecientes del trabajo, como ocurre con cualquier factor que entre en la producción. Sin embargo, para este economista la retribución del trabajo depende más de un “fondo de salarios”, que es el dinero que el terrateniente adelanta al trabajador porque no puede esperar a la cosecha para alimentarse y alimentar a su familia. Los rendimientos decrecientes sería lo equivalente a la de la productividad de la época actual[3]. Marx rompe con estos esquemas y conceptos y entiende el salario como la retribución del “valor de la fuerza de trabajo”, que es lo que dar valor al producto y únicamente él, y que la diferencia entre el valor de la producción y el valor de esta “fuerza de trabajo” es la plusvalía, corazón y centro sobre el que gravita toda su gigantesca construcción sobre el capitalismo. El salario no vendría pues determinado por su productividad, sino por la capacidad de arrebatar a los propietarios de los medios de producción parte de la plusvalía generada por el propio trabajador; dependería, en definitiva, de la lucha de clases[4].
Vamos a entrar en materia sobre qué es o de qué se trata cuando hablamos de “productividad” con algo más de rigor de lo que hemos hecho hasta ahora, pero ello exige algo de paciencia porque no nos queda más remedio que darnos de bruces con las matemáticas, esa cosa que tanto temor infunde cuando neófitos nos acercamos a ella, pero que tanto nos recompensa cuando se entienden. ¿Dé donde ha salido eso de relacionar la productividad con el salario? Descendemos a nivel “micro” y podemos especificar lo que hace un empresario, un gestor de medios, recursos y trabajo ajeno y propio, es decir de lo que hace un empresario. Aúna trabajo (L) y recursos, medios de producción, maquinaria, instalaciones, materiales que transforma o simplemente comercializa. A todo esto lo llamamos “R”. Con todo esto obtiene un conjunto de productos y/o servicios (Q) que vende. A esta correspondencia entre trabajo (“L”) y medios de producción (“R”) lo hacemos corresponder con el resultado del negocio mediante la relación:
Q = f(L,R)
Este conjunto de “n” bienes y servicios (Qj para j = desde 1 a n), el empresario, comerciante, banquero, etc. lo vende al precio Pj (desde j=1 a n)[5] y con ello obtiene unos ingresos de:
Ingresos = suma de Pj x Qj , (para j=1 a j=n)
Esto no le ha salido gratis, porque ha tenido que pagar nóminas por trabajador (“Wj”), cotizaciones a la Seguridad Social por trabajador (“Cj”), otros costes salariales no proporcionales a las horas de trabajo y el conjunto de materias, materias primas, amortizaciones del inmovilizado, maquinaria, alquileres, etc. que hemos llamado antes “R”. Los costes incurridos lo podemos resumir así:
Costes = suma de (Wj + Cj) x Lj + R (para j=1 a j=n)
siendo “Lj” el trabajo aplicado al producto o servicio “j”, y la suma de todos los recursos humanos (L) igual a la suma de Lj desde j=1 a j=n
L = suma de Lj (para j=1 a j=n)
De los anterior se desprende que los beneficios de esta empresa –de cualquier empresa- es la diferencia entre Ingresos y Costes, siempre que se incluyan todos los ingresos y todos los costes, también los costes de oportunidad. Pero el análisis económico no se queda en esta trivialidad sino que va más allá y recoge el guante neoliberal y establece como paradigma que el empresario/gestor debe asignar y pagar los recursos –en este caso sólo nos interesa el trabajo- de tal manera que maximice los beneficios. Es decir, que este empresario egoísta y calvinista maximiza la función:
Beneficios = Ingresos – Costes
Beneficios = suma de Pj x Qj - suma de (Wj + Cj) x Lj + R , (para j=1 a j=n)
Y derivando se obtiene que los salarios han de cumplir la ecuación:
suma Pj x df(Lj,R)/dLj x dLj/dL = suma (Wj + Cj) x dLj/dL
(para j=1 a j=n) (para j=1 a j=n)
No hace falta entrar en la complejidad de esta ecuación, sino saber que para que se cumpla lo anterior es condición suficiente –aunque no necesario- que se cumpla esta otra:
Pj x df(Lj,R)/dLj = Wj + Cj (para j=1 a j=n)
que expresado verbalmente quiere decir que los salarios (Wj) y la cotizaciones a la Seguridad Social (Cj) deben retribuirse según el valor de la productividad del trabajo (Pj x df/dL). Aunque al lego en la materia pueda sorprender el resultado, tiene sin embargo una lógica impecable: un empresario, gestor, dueño de un comercio, etc., si quiere maximizar sus beneficios debe emplear los recursos humanos entre las diferentes ocupaciones o productos (los “j”) de tal manera que lo que pague a cada trabajador sea igual a lo que aporta a los ingresos de la empresa el último trabajador asignado o contratado a “j”; si no fuera así y, por ejemplo en un banco, se obtuviera unos ingresos superiores en el departamento de tarjetas de crédito que en la sala de mercado de opciones, bueno sería que el director del banco llevara al departamento de tarjetas parte de los trabajadores de opciones; y si se sobrepasara y aportara ahora más a los ingresos totales del banco los del mercado de opciones, tendría el gestor que dar marcha atrás y devolver parte de los trabajadores del departamento de tarjeta al de opciones. El óptimo paretiano se alcanza cuando los trabajadores están asignados hasta que el valor de los ingresos marginales de todos los departamentos del banco sean iguales entre sí. Si además se pagan los salarios por un importe igual a estos valores, el empresario maximizará los beneficios, porque si los ingresos marginales obtenidos por la empresa por la última incorporación fuera mayor que el salario unitario pagado a todos los trabajadores, bueno sería para el empresario incorporar más trabajadores y añadir con ello más a los ingresos que a los costes; por el contrario, si el salario pagado a todos los trabajadores fuera superior a los ingresos marginales derivados de la última incorporación, la empresa mejoraría sus beneficios desprendiéndose de algunos de los trabajadores. Sólo cuando el salario pagado fuera igual al aumento de los ingresos originados por esta incorporación la empresa maximizaría la diferencia entre ingresos y gastos. Y esto vale para cualquier empresa por pequeña o grande que sea, trabaje en cualquier mercado y en cualquier sector[6].
Pasamos ahora hacer una crítica de esta visión[7], pero antes un comentario: lo primero que sorprende al lego en este tipo de análisis no es lo de la productividad sino lo de marginal. No estamos acostumbrados a pensar en términos marginales porque la inercia al acercarnos a esta materia es hacerlo implícita o explícitamente en términos de productividad media. Se trata sin duda de una conquista del pensamiento –y no sólo económico-, porque toda optimización obliga, no a fijarnos en el pasado (criterio de la media), sino en el futuro (criterio marginal), a valorar lo que hace la última unidad aportada al proceso y no lo que han hecho las predecesoras; obliga, como a la mujer de Lot, a no mirar atrás, a no añorar el pasado, sino a confiar y arriesgar por el futuro.
La primera crítica a este criterio de optimización es la visión absolutamente mercantilista y utilitarista del empresario como maximizador de beneficios sin otra preocupación, sin otros intereses, sin otras aspiraciones, exento de una brizna de altruismo. Hay detrás de esta sencilla formulación mucha ideología, mucha moral calvinista propia de la época y lugar (Inglaterra, 1776, A. Smith) donde nace la teoría económica, con permiso de fisiócratas, mercantilistas, escuela de Salamanca, etc. que les precedieron. Otra crítica es la de que el empresario debe atender a la solvencia de la empresa y sacrificar a veces el beneficio a corto plazo por la supervivencia de la empresa a largo plazo; también se han propuesto modelos de comportamiento centrados en la maximización de las ventas; además existe el comercio justo, el basado en el respeto a la naturaleza, contra la explotación infantil, etc., que no tienen como objetivo la maximización de beneficios. La maximización del beneficio es un objetivo, quizá el más importante para la mayoría de comerciantes, gestores, empresarios, pero no el único, sino a lo más un objetivo prioritario pero compartido con otros.
Otra crítica aún más severa es la que atañe a esa construcción intelectual que es la función de producción Q= f(L,R). Según la teoría clásica, esta función presenta rendimientos decrecientes para los factores de producción, de tal manera que a medida que aumenta el trabajo, aumenta la producción, pero en menor medida que lo que lo hizo aquél[8]. Estos rendimientos decrecientes –ahora productividad marginal- son cruciales para justificar la asignación óptima de los recursos a partir de la maximización de los beneficios, porque si los rendimientos son constantes o crecientes, el criterio de la igualación de los valores o ingresos marginales para asignar o repartir el trabajo ya no valen. Y los rendimientos constantes e incluso crecientes son muy frecuentes; así, una empresa puede obtener como mínimo rendimientos constantes duplicando una nave o haciendo otra empresa que sea copia de la existente.
Más críticas. Por ejemplo, la ignorancia. Si preguntamos a gestores, empresarios a comerciantes que conocemos de nuestro barrio si pagan a los empleados de acuerdo con la productividad marginal que aporta el último que ha entrado en la empresa te dirán que “si es eso todo lo que te enseñan en la facultad”. Ocurre que, al igual que en derecho la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, así el propio comerciante o, empresario, buscando a ciegas lo que ha de pagar a los empleados o, alternativamente, calculando cuanto debe producir o vender y qué gasto le reporta cada cosa, se acercará a ciegas a estos criterios como esos perros viejos y ya casi ciegos buscan la comida o la mano amiga del amo. Aún así cometerán muchos errores en este sendero tan poco iluminado y muchos tendrán que cerrar el negocio, más por fruto de sus errores en estas cuestiones que por efecto de la competencia.
Otra también severa es la de que en el mundo de las democracias –aunque no sólo en estas- existen sindicatos que firman convenios fruto de la negociación colectiva, que acuerdan salarios iguales para puestos de trabajo homogéneos, aunque haya luego márgenes para que determinados trabajadores asciendan y/o les mejoren los sueldos la dirección de la empresa. Los neoliberales no ven en ello mayor objeción, porque casi sin advertirlo o haciendo lo posible para que no nos demos cuenta, pasan de lo positivo a lo normativo, del análisis de la realidad a lo que debiera ser la realidad, todo ello como en un juego de ping-pong en el que unas veces tuvieran para sí el lado de la mesa de la realidad y otras la de los deseos y tu asistieras como espectador al cambio de las reglas del juego. A pesar de todo, la gestión de la empresa le queda ese margen, ese juego de mejoras y ascensos para emplear criterios de productividad marginal que ya hemos visto.
Y por último y para no cansar, también hay otro punto negro de esta manera de asignar los recursos, porque hemos supuesto que estos son sustituibles entre sí, que son maleables y que no son complementarios. Si se piensa bien y se observa muchos procesos de producción, muchas empresas o simples comercios, las posibilidades de sustituir trabajo por capital, maquinaria, tecnología son muy limitadas. En una construcción, obra civil o en una gran infraestructura, pocas veces se puede sustituir, por ejemplo, obreros por grúas; la provisión a pie por un coche de reparto en un pequeño comercio; no hay –al menos por el momento- robots que sustituyan a cajeras en los supermercados; tampoco ordenadores que solucionen por sí mismos una reclamación de un apunte mal imputado de un cliente en una caja o en un banco, etc. Son mayoría o, al menos más significativos, los procesos basados en la complementariedad que en la sustitucionabilidad. Y si no hay de esta última, no hay manera de optimizar la asignación de recursos “marginalmente”, porque ésta exige suavidad, casi dulzura, en la sustitución en el margen de unos factores por otros[9].
Crisis y mercado de trabajo: visión histórica
La visión anterior sobre los salarios y la productividad no es sólo una explicación/justificación de la remuneración del trabajo bajo criterios optimizadores, sino que avanza o sirve a su vez para determinar la demanda de trabajo. Parece un hecho incontestable que la demanda de trabajo[10] por parte de los empresarios es decreciente como lo es cualquier mercancía, bien o servicio[11]. Esto no lo han inventado los neoliberales, pero sí han incardinado en la teoría económica la visión optimizadora en la construcción de una “función de demanda del trabajo” que tiene como base y justificación la relación entre salarios y productividad discutida anteriormente. En efecto, si sumáramos –al menos como hipótesis- todas las cantidades demandadas por cada producto (bien o servicio) homogéneo que actúa en un mercado para cada nivel de salarios de acuerdo con la relación entre salarios y productividad anterior, obtendríamos una “función demanda de trabajo” decreciente. Lo cual es admisible, pero recordando todos los supuestos que se han hecho hasta llegar a relacionar salarios y productividades: que los salarios se crean en un mercado libre sin tapujos, sin negociación colectiva; que se hace con criterios empresariales únicos de maximización de beneficios; que se dan rendimientos decrecientes del trabajo en la producción en todos los sectores de la economía; y que el trabajo se retribuye de acuerdo con la productividad incorporado a la empresa derivado de un aumento (o disminución) de la plantilla[12]. Otros aspectos que se dan en la realidad, como el de la complementariedad entre trabajo y resto de insumos en lugar de sustitucionabilidad, la fragmentación del mercado del trabajo en el espacio, la aparición del ocio como sustituto parcial del trabajo, etc. dificultan pero no impiden la construcción de una “función de demanda del trabajo” decreciente.
Parecería, prima facie, que todo lo anterior es un juego de salón, una discusión entre dualistas del intelecto deseosos de cubrir el tiempo libre. Nada más lejos. Detrás de todo esto está la justificación de la derecha –ahora en su versión neoliberal- para mantenerse en mundo “lampedusiano” donde las cosas se cambien precisamente para que nada cambie esencialmente. En el mundo neoclásico –aunque sólo sea como ensoñación de un mundo inexistente- donde no hubiera trabas en la contratación y despido de los trabajadores, no hubiera costes de despido, donde los salarios no tuvieran mínimos, donde no hubiera la posibilidad de defensa de los derechos colectivos de los trabajadores, donde hubiera perfecta movilidad del trabajo, donde, en definitiva, el trabajo fuera una mercancía más disponible siempre para su contratación individualizada, sin leyes laborales; en un mundo así, en esa en esa “Alicia en el país de las maravillas”, no existiría paro. En efecto, si los empresarios pudieran contratar libremente sin condiciones, sin trabas, y bajar, o subir en su caso, los salarios, podría pensarse que sólo habría el paro llamado “friccional”, es decir el derivado de la búsqueda de trabajo y poco más. Un mundo así parecería que nunca debiera haber parados porque todo sería cuestión de bajar los salarios hasta casar las ofertas y las demandas. Por sorprendente que pueda parecer, esta visión tiene su refrendo académico, su justificación, y se conoce como el del mercado “walrasiano”[13]. Lo curioso es que este mundo ya ha existido: es en términos marxistas, el “modo de producción esclavista”, donde no había paro. Esta visión, aunque solapada y rehuyendo explicitarla por vergüenza o por ignorancia, es la que tiene la derecha en su versión neoliberal cuando reclama “el mercado”, sólo el mercado” y todo para “el mercado”. Ya hemos visto las objeciones de la “función de demanda” a partir de la “función de producción” así construida. A ello hay que añadir que la perfecta flexibilidad de salarios –y también de precios- no garantiza el pleno empleo, porque este viene determinado por un nivel de desarrollo, de inversiones, de riqueza acorde con la población activa; que históricamente el pleno empleo no se ha dado ni en los momentos de menor protección social de los trabajadores en el capitalismo, y que tuvo su momento y lugar, su tour de force, su prueba de fuego, su reválida en el año 29 en USA y fracasó. Allí en efecto, en el “nuevo mundo”, donde menos impedimentos había históricamente –al menos en los tiempos modernos- para que se diera la flexibilidad de precios y salarios y los despidos se compensaran inmediatamente con nuevas contrataciones, la visión que ahora llamamos neoclásica del funcionamiento de la economía fracasó: la crisis económica provocó que en muy poco tiempo la cuarta parte de la población ocupada hasta ese momento quedara en el paro. Incluso en esta situación, ilustres profesores como Joseph Schumpeter y Lionel Robbins “salieron a la palestra a exhortar concretamente a que no se hiciera nada”[14], confiando en que el mercado llevaría las aguas a su cauce. Tanto confiaba la administración Hoover en la visión neoclásica –la equivalente a la neoliberal de ahora-, que hubo que esperar a las elecciones de 1933 para que el nuevo presidente de USA, Franklin Roosevelt[15], cambiara de paradigma, implantara un gigantesco plan de ayudas desde el gobierno federal a la agricultura y a otros sectores de la economía (el new deal) y se saliera del atolladero.
Tal fue el batacazo que el paradigma neoclásico de “plena flexibilidad de precios y salarios” y pleno empleo asegurado fue sustituido en el campo de la “teoría” –en el de la práctica ya hemos visto que lo cambió la realidad y la nueva Administración USA- por un profesor del Cambridge inglés perteneciente al círculo de “los apostólicos” y que escribió un libro en 1936 titulado “Teoría general del empleo, el interés y el dinero”: se llamaba John Maynard Keynes[16]. El libro es un criptograma, una mezcla de teoría neoclásica con aportaciones nuevas y con igual mezcla de lenguajes, pero tenía una virtud: se extraía la conclusión que, a diferencia de la concepción neoclásica, podía darse lo que los economistas llaman un equilibrio macroeconómico[17] con paro indeseado. Otra virtud es la de que permitía y casi obligaba a la intervención de la Administración en la economía en las situaciones de crisis sin que las costuras del capitalismo saltaran por los aires y se vieran sus vergüenzas. Era una teoría que podía contentar a todos: a la izquierda porque daba al Estado un papel en la economía que los neoclásicos negaban; a la derecha porque daba oxígeno al propio sistema de “relaciones de producción capitalista” sin romper sus esquemas básicos, su trabajo asalariado, su separación entre capital y trabajo; y a los propios sindicatos porque les exoneraba de sentimientos de culpa cuando se organizaban y luchaban por sus reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo. El propio sistema tenía fuelle y resortes para salir de las crisis de forma más o menos “lampedusiana”, pero, eso sí, con la ayuda del Estado, es decir, del Gasto Público.
Sin embargo, nada es eterno y a mediados de los años 70 los paradigmas –meras recetas a veces- de la “General Theory” se fueron desacreditando porque no daba explicaciones ni soluciones satisfactorias a otro problema que había estado latente: la inflación. Los hechos demostraban que eran compatibles la inflación y el estancamiento, en contra de lo que parecía desprenderse del libro de Keynes. A ello se añadió la crisis económica de los años 70 con la guerra del Yom Kippur y las subidas de los precios del petróleo del 73 y las subidas 79, y de nuevo los economistas y políticos se quedaron huérfanos de soluciones, aunque no, claro está, de explicaciones (¿o eran justificaciones?). El resultado es el nacimiento de un nuevo paradigma: el monetarismo de los “Chicago boys” y el Sr. Friedman, paradigma aplicado civilizadamente en el Reino Unido por la Sra. Tatcher y en USA por el Sr. Reagan en los 80, y menos civilizadamente en Chile, Argentina y otros países latinoamericanos. El nuevo paradigma se basaba en la inacción otra vez: cuanta menos intervención del Estado, mejor. La Administración sólo debería preocuparse de acompasar la creación de dinero a la economía real y pare usted de contar. Las crisis y ciclos económicos, paro, distribución injusta de la renta y la riqueza están en la naturaleza de las cosas y no se pueden cambiar: toda intervención pública es inútil para solucionar estos problemas y además es inflacionista. Si a este monetarismo se le suma la exaltación del mercado como “medida de todas las cosas” tenemos el neoliberalismo de ayer mismo; el de hoy es el de “intervencionismo neoliberal”, es decir, la conquista del poder para utilizar los recursos públicos con fines privados. Y aquí estamos, con la Sra. Aguirre, la reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, poniendo en práctica estas teorías –aunque dudo que las conozca pormenorizadamente- en la sanidad pública y en la educación pública, y bajando de nuevos los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones, etc.
Mercado de trabajo español y propuesta de soluciones
En el momento actual el problema más acuciante del mercado de trabajo no es tanto el paro (un 8%) sino el de la precariedad del empleo, especialmente por la contratación temporal y que se ceba principalmente entre jóvenes, mujeres e inmigrantes. La temporalidad aún no baja del 30% de la población ocupada a pesar de que estamos creciendo a un ritmo de casi el 4% del PIB y hay que empezar a preguntarse: ¿hasta cuando aplazamos la solución? Es verdad que el gobierno, sindicatos y organizaciones patronales que lo han firmado han obtenido un éxito aceptable y esperanzador con la ley “43/2006 para la mejora del crecimiento y el empleo”, convirtiendo en menos de un año 882.970 empleos temporales en indefinidos y creando 764.012 indefinidos[18] directamente.
cuadro 1
Resultado Ley 43/2006 para la mejora del crecimiento y el empleo
Conversiones =
882.970
Iniciales =
764.012
totales =
1.646.982
fuente: Ministerio de Asuntos Sociales
El aspecto negativo son los costes de oportunidad de la Administración en otras partidas del presupuesto por las subvenciones y la incógnita del comportamiento de empresarios y contratadores en el próximo futuro cuando se acaban aquéllas. Para comparar estas medidas con las anteriores tomadas por el gobierno de Aznar se adjunta el cuadro 2.
cuadro 2
Conversiones a fijos al 2º semestre
2002
246.430
2003
244.291
2004
274.632
2005
321.981
2006
670.238
fuente: Ministerio de Asuntos Sociales
Tampoco es irrelevante la diferencia de los ingresos salariales entre contratación indefinida y temporal. Como puede verse en el cuadro 3, el ingreso medio de los contratos indefinidos es superior en un 65% a los contratos temporales (determinados), lo cual resulta inadmisible, porque una gran parte de estos contratos no son de jóvenes que obtienen un primer empleo y podrían justificarse en la fase de aprendizaje, sino que son una forma consolidada de contratación que se extiende a todo tipo de edades y que se ceba especialmente en jóvenes, mujeres e inmigrantes.
cuadro 3
Ganancia media anual por tipo de contrato, año 2002
indefinida
determinada
ind./det.
España =
22.132
13.440
1,65
Resto de Europa =
30.758
15.659
1,96
fuente : INE (encuesta de estructura salarial)
Por todo ello, una medida que aquí se propone es la creación de 2 salarios mínimos: uno para la contratación indefinida y otro para la contratación temporal (determinada), siendo más alto el de la contratación temporal que el de la indefinida. Esto puede resultar sorprendente, pero lo que resulta absurdo es que un tipo de contrato –el indefinido- tenga todas las desventajas para el contratador y otro, el temporal, tenga todas las ventajas, porque de ello da lugar necesariamente a un comportamiento empresarial perverso: no se elige el contrato por las características del trabajo o por que el trabajador esté aún en la fase de aprendizaje laboral, sino por el menor coste del contrato. Eso puede favorecer a la cuenta de resultados de las empresas de los empresarios o gestores con menos escrúpulos, pero da lugar a asignaciones ineficientes del trabajo entre las empresas del mismo sector al no asignarse el trabajo de acuerdo con capacidades y experiencias de los trabajadores.
cuadro 4
Salario mínimo, año 2006
diferencias con España
ppp
pps
absolutas
en %
Portugal
437
510
-212
-29%
España
631
722
0
0%
Grecia
668
785
63
9%
Irlanda
1.293
1.050
328
45%
Bélgica
1.234
1.184
462
64%
Francia
1.218
1.128
406
56%
R. Unido
1.269
1.202
480
66%
Holanda
1.273
1.210
488
68%
fuente: Eurostat (Statistics in focus)
En el cuadro 4 podemos ver en términos de poder de compra (pps) lo alejado que estamos de los países que en Europa tienen regulado el salario mínimo. Así, Francia nos sobrepasa en un 56%, Reino Unido en un 66%, etc., incluso Grecia nos supera en un 9%. Por todo ello se propone una subida sustancial del salario mínimo que sirva de auténtica garantía para evitar situaciones de explotación inaceptables en España en el 2007 y los 570 euros actuales no representan ningún colchón mínimo[19]. De acuerdo con la teoría de los “salarios de eficiencia”, no deben ser los salarios los que se adecuen a la productividad, sino que es ésta, merced a las inversiones, innovaciones, mejor gestión, etc., la que debe adaptarse al salario para elevar la productividad del sistema económico en su conjunto. Sólo se podría hacer excepción en los contratos de aprendizaje, pero si se regulara de tal manera que se evitara el uso perverso del mismo.
Con el fin de tener un salario mínimo no arbitrario o discrecional, podrían implementarse estas dos medidas: a) debiera ligarse al salario medio en un porcentaje fijado por ley; b) que fuera objeto de negociación obligatoria en los convenios colectivos con el fin de adecuar –aumentándolo o no- este mínimo a las condiciones y posibilidades de cada sector. Con ello reduciríamos las ineficiencias a que da lugar todo mínimo, toda subvención fija.
gráfico 1
El gráfico 1 podría representar la oferta de trabajo de un sector u ocupación de la economía o de la economía en su conjunto, es decir, representa el número de trabajadores/horas de trabajo que la población activa está dispuesta a trabajar (eje horizontal) a cada nivel de salario (eje vertical)[20]. Este pretende representar una característica de la oferta de trabajo: cuando la población activa supera con holgura a la población ocupada, los empresarios pueden encontrar trabajo asalariado disponible sin subir apenas el salario (zona elástica); sin embargo, a medida que la población en paro va disminuyendo en relación a la población activa, los empresarios encuentran cada vez más dificultades en encontrar trabajadores disponibles y deben aumentar exponencialmente la contrapartida salarial y además esperar a veces un cierto tiempo hasta lograrlo (zona inelástica). Eso ocurre desde luego muy desigualmente según sectores, ocupaciones, sexo o zonas geográficas[21]. Llegado este punto cobra importancia la fijación de la cuantía del salario mínimo. Si este se fija en un nivel cercano al salario medio cuando estamos en la zona elástica de la oferta de trabajo corremos el peligro de que la oferta (la de los trabajadores que figura en el gráfico 1) exceda en mucho a la demanda y se produzca paro indeseado y/o economía sumergida; en cambio si la situación de la economía se acerca al pleno empleo, el salario mínimo puede acercarse a su vez más al salario medio sin peligro de que se produzca exceso de oferta y paro indeseado.
La economía española está entrando en esa fase (8% de paro global). Sin embargo esta medida no puede ser general precisamente por variabilidad de las tasas de paro según zonas y sectores, por lo que en los actuales niveles de paro sería fundamental el papel de los sindicatos en la fijación de los salarios mínimos sectoriales a través de los convenios colectivos. En esta situación puede tener un efecto purificador un salario mínimo más cercano al salario medio porque permitiría echar del mercado a los “empresarios” sin escrúpulos y/o defraudadores y obligaría a mejorar la gestión e invertir e innovar para mejorar la cuenta de resultados en lugar de hacerlo mediante salarios bajo.
La tercera medida, casi revolucionaria, sería la de cambiar el criterio lineal de las cotizaciones a la Seguridad Social y sustituirlo por un criterio que fuera creciente durante los primeros años de cotización, llegar a un máximo, para disminuirlas en los últimos años de la vida laboral del trabajador y de tal manera que la suma actualizada de ambos sistemas -el lineal y el variable- fuera la misma. Desde el punto de vista de la asignación del trabajo entre empresas y sectores/ocupaciones este sistema tendría ventaja de que las cotizaciones se adecuarían a la productividad de los trabajadores; en efecto, éstas van de menos a más porque a la preparación teórica se añade la experiencia y a ésta, la fuerza e iniciativas propias de la juventud, para ir cayendo a medida que estas últimas se ven mermadas y no se compensan con nuevas experiencias o con una formación teórica más elevada.
gráfico 2
Veamos la cuarta. El relativo éxito en conversión y/o creación de empleo indefinido reciente con motivo de la ley del crecimiento y el empleo deja como efecto secundario el defecto de estas medidas: que sólo tienen en cuentas los modelos de contratación y algunas de las características del trabajador, pero no el desigual comportamiento de los empresarios en sus conversiones y contrataciones según sectores y ocupaciones. Podemos ahora medir por sectores/ocupaciones las elasticidades de empleo respecto a las subvenciones. Es por tanto una ocasión de oro para valorar las relaciones “contratos realizados/costo de las subvenciones”[22] en cada sector/ocupación y que nuevas experiencias de este tipo lo tengan en cuanta para dividir lo presupuestado por ley entre sectores/ocupaciones de tal manera que se maximice el empleo creado por euro gastado.
Veamos cómo se puede plantear esto con un poco de matemáticas. Sea “Li” la oferta potencial de trabajo temporal correspondiente al sector u ocupación “i”, y sea “L” la suma de todo la oferta potencial de trabajo temporal medido en número de trabajadores u horas de trabajo:
L = L1 + L2 + ….+ Ln
(siendo “n” el número de sectores u ocupaciones)
Sea “ai1” las subvenciones por trabajador u horas de trabajo en el sector u ocupación “i” para el monto de euros gastados, por ejemplo, para los mayores de 45 años (ley 43/2006). De esto se obtiene:
S1 = a11 x L1 + a21 x L2 + a31 x L3 + …. + an1 x Ln
siendo “S1” el total de las subvenciones gastadas correspondiente a la partida “mayores de 45 años”.
Podríamos así seguir y establecer ahora el coeficiente “ai2” correspondiente a las subvenciones por trabajador u horas de trabajo del sector “i” dedicadas a los jóvenes entre 16 y 30 años. Con esto obtendríamos:
S2 = a12 x L1 + a22 x L2 + a32 x L3 + ….. + an2 x Ln
y los coeficientes “aik” serían las subvenciones destinadas al epígrafe “k” en el sector “i. Ahora podemos presentar la cuestión como un problema de programación lineal, siendo la función objetivo a maximizar:
L = L1 + L2 + …. + Ln
(siendo “n” el número de sectores u ocupaciones)
sujeto a las restricciones:
S1 = a11 x L1 + a21 x L2 + a31 x L3 + .…+ ai1 x Li + ….+ an1 x Ln
S2 = a12 x L1 + a22 x L2 + a32 x L3 + .…+ ai2 x Li +....+ an2 x Ln
…………………………………………………….…………………………………………
Sm = a1m x L1 + a2m x L2 + a3m x L3 + .…+ aik x Li +....+ anm x Ln
siendo los “m” todos los epígrafes de la ley 43/2006 y “n” todos los sectores u ocupaciones. Con ello se obtendría los “Li” trabajadores potenciales en los sectores “i” y, lo que es más importante, el gasto destinado por sectores y epígrafes (los aikxLi) y el destinado a los epígrafes “k” (los “Sk”), con la seguridad de que se estaría gastando de la mejor manera posible según los comportamientos empresariales en la contratación y conversión de temporales a indefinidos a de la ley 43/2006. El Ministerio tiene todos los datos sobre gastos y contratos indefinidos y convertidos imputables a la ley de crecimiento y empleo.
Alternativamente la cosa se puede plantear de otra manera menos restrictiva. A partir de la experiencia de la ley 43/2006 sabemos los empleos indefinidos directos creados y convertidos por sectores u ocupaciones (Li) y el Ministerio tiene la información sobre el gasto en subvenciones también por sector u ocupación (Si). Con ello podemos obtener los:
Ci = Li / Si (desde i=1 a n)
que serían los ”coeficientes de de sensibilidad” del empleo respecto a la subvención de cada sector u ocupación. Además, la Administración podría repartir el presupuesto total en Subvenciones (S) entre todos los sectores con criterios proporcionales al empleo creado de tal manera que se cumpliera que las subvencionas destinadas a cada sector (Si) fueran mayores o iguales que la cantidad presupuestada (Pi):
Si >= Pi (desde i=1 a n)
La resultante es de nuevo un problema de programación lineal consistente en minimizar la función objetivo:
S = S1 + S2 + ….+ Sn
sujeto a las restricciones:
L = c1 x S1 + c2 x S2 + ….+ cn x Sn
Si >= Pi (desde i=1 a n)
De aquí se obtendrían las subvenciones por sector (Si) que minimizan el gasto destinado a las subvenciones. Este sistema deja una gran libertad en las restricciones por sectores u ocupaciones porque sólo se exige que la Subvenciones de cada sector (Si) sean mayores que una cierta cantidad (Pi). Esto se puede completar estableciendo alguna función (“f”) que relacione a ambas proporcionalmente (Pi = f(Si)). Así, y siguiendo el criterio anunciado al principio, se podría repartir la próxima vez las subvenciones en proporción a las elasticidades de “empleo/subvención”, tomando como sustrayendo del incremento del empleo y la subvención los correspondientes valores estimados de la ley anterior. Así, se podría definir lo siguiente:
L(43,i) = como el empleo adjudicable a la ley 43/2006 en el sector “i”
L(ant,i) = el empleo adjudicable a la ley anterior en el sector “i”
S(43,i) = subvenciones correspondientes a la ley 43/2006 en el sector “i”
S(ant,i) = subvenciones correspondientes a la ley anterior en el sector “i”
y con esto calcularíamos la elasticidad del empleo respecto a la subvención para el sector “i” como:
elast(43/ant,i) = [[L(43,i) - L(ant,i)] / L(ant,i)] / [[S(43,i) - S(ant,i)] / S(ant,i)]
(desde i=1 a n)
Ahora calculamos lo que anteriormente hemos llamado “coeficientes de sensibilidad” del empleo respecto a la subvención (C(43/ant,i)) tal que:
C(43/ant,i) = elast(43/ant,i) / S(43,i) (desde i=1 a n)
Estos coeficientes de sensibilidad permitirían distribuir las subvenciones en una posible ley futura simplemente repartiendo aquellas en proporción a los coeficientes[23].
Con estas propuestas, y más allá de las técnicas matemáticas empleadas, se trata de jerarquizar y priorizar los sectores u ocupaciones donde se haya demostrado más capacidad de creación/conversión de contratos laborales y, por ende, de empleo.
[1] Una asignación óptima en sentido de Pareto, que es, por cierto, perfectamente compatible con una asignación absolutamente desigualitaria de los recursos. Un criterio paretiano en un asignación de recursos se da cuando no se puede mejorar la satisfacción de un consumidor (o productor) sin empeorar la de algún otro. Es un criterio deseable tanto en el consumo como en la producción. Norte, justificación y punto final para muchos economistas conservadores que creen el mercado como criterio único de asignación de recursos en la producción y en el consumo. La razón de ello es que desde un punto de vista meramente axiológico (y casi angelical), hay una correspondencia entre una economía hipotéticamente de competencia perfecta en todos los mercados y una asignación paretiana (primer y segundo teorema de la Teoría del Bienestar). Pero la cosa tiene al menos 2 problemas: uno, que no tiene nada que ver con el mundo real; dos, que el criterio paretiano es perfectamente compatible con una distribución de la renta y la riqueza tal que el 1% de la población tuviera el 99% de la renta y riqueza, y el 99% restante tuviera sólo el 1%. Que se utilice este instrumental para valorar empresas, situaciones de mercado y formas de regulación es comprensible; que se utilice como meta de reparto o cómo ideal de una ideología es inaceptable: es condenar a millones de seres humanos del planeta al hambre, a la enfermedad y a la ignorancia en aras de unas bondades del mercado que no existen ni han existido nunca.
[2] “La Riqueza de las Naciones”.
[3] Para una explicación sucinta de estas ideas véase “Historia de teoría económica y de su método”, de Robert B. Ekelund y Robert F. Hébert.
[4] Véase “Trabajo asalariado y capital”.
[5] No entramos ahora cómo se fijan los precios.
[6] Omito que si no se trabaja en un mercado de competencia perfecta –y eso es lo normal-, en lugar de un precio de un producto lo que se tiene son “ingresos marginales”, porque los precios no son un dato sino que pueden variar según el nivel de producción. Entrar en esto sería complicar en exceso el tema y no aportaría nada a la cuestión que aquí se trata.
[7] Una corriente de pensamiento actual son los salarios de eficiencia que invierte la relación causa y efecto entre productividad y salarios: en términos matemáticos diríamos que la variable independiente son los salarios y la dependiente el nivel de productividad, además de hacer algunas hipótesis sobre el comportamiento de trabajadores y empresarios. Dicho de otra manera: para los empresarios el salario es un dato y si quieren maximizar sus beneficios tienen que adaptar su productividad al mismo. Se puede ver en “Macroeconomía avanzada”, que aparece en otra nota, pero también en la página web: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=164254 se puede obtener el artículo de Mª Ángeles Carballo Pou “Salarios, productividad y empleo: la hipótesis de los salarios de eficiencia”.
[8] Un matemático diría que la primera derivada “df/dL”>0, pero la segunda “d2f/dL2”<0
[9] Como quiera que este trabajo va dirigido a una publicación de ámbito sindical, he omitido algunas críticas más técnicas en el texto principal, pero hay que decir que incluso éstas han surgido dentro del corpus de la teoría económica y ya en la década de los 60 y posteriores hubo autores muy críticos –el caso de Jean Robinson- con el paradigma neoclásico de la relación inversa entre precio de los factores y productividad. Así surgió el conocido problema del “retorno de las técnicas”, donde se estudiaba y demostraba que esa esa relación no es permanente y depende de los precios de productos y factores. La crítica se generalizó con la publicación de un libro revolucionario dentro del campo del análisis económico: “Producción de mercancías por medio de mercancías”, de Piero Sraffa. Escrito en los años 20 pero traducido al inglés en los 60 (¡40 años!), donde el mismo título lo indica todo: el capital desaparece como fantasma y se sustituye por lo que en realidad es, trabajo acumulado. No me resisto a traer a colación lo que dicen del libro Ernesto Screpanti y Stefano Zamagni en “Panorama de historia del pensamiento económico”: “el beneficio no puede explicarse por la contribución productiva del factor capital y su escasez, sino que queda como un excedente cuyo tamaño depende únicamente de las relaciones sociales y técnicas con las que se produce capitalistamente un ouput final determinado”.
[10] Resulta sorprendente y significativo que en el mundo sindical llamen demandantes de trabajo a los trabajadores que quieren trabajar en lugar de oferentes. Este error induce a confusión. Así, son los empresarios los que demandan trabajo, los que contratan, y la curva de demanda es decreciente porque a más salario, los empresarios estarán dispuestos a contratar a menos trabajadores/horas de trabajo y, por el contrario, a menos salarios más trabajadores/horas de trabajo. Si, como dicen los sindicatos, fueran los trabajadores los que demandaran empleo –en lugar de ofrecerse a trabajar, como realmente ocurre-, ante un aumento de la “demanda” (versión sindical) debiera ocurrir que aumentara el empleo y subieran los salarios simultáneamente. Pues no ocurre eso: ante un aumento de “la demanda” (versión sindical), sí ocurre que aumenta el empleo, pero disminuyen los salarios (en lugar de aumentar). Lo que ha ocurrido en realidad es que el empleo ha aumentado ante una mayor oferta de trabajadores/horas de trabajo dispuestos a trabajar, pero sólo a cambio de una disminución de los salarios.
[11] Salvo los llamados “bienes inferiores”.
[12] Se suele decir que de acuerdo con la productividad del último trabajador incorporado. A mí esta expresión no me gusta porque parece culpabilizadora y errónea: el problema es la disminución marginal de la productividad como consecuencia del aumento de la plantilla sin que haya aumentado el resto de los medios de trabajo.
[13] Puede verse en “Macroeconomía avanzada”, de David Comer, pág. 446, edición Mac Graw-Hill.
[14] “Historia de la Economía”, de John K. Galbraith, pág. 213, editorial Ariel, 1989.
[15] Tan importante fue la decisión de Roosevelt, con la mayor parte de sus consejeros en contra imbuidos por la teoría neoclásica, que el escritor Carlos Fuentes lo elige como el personaje más importante del siglo XX.
[16] Recomendable el libro de Enrique Ballestero “Introducción a la teoría económica” para este punto, págs. 426 y siguientes, edición Alianza Universidad Textos.
[17] Precisamente lo que se entiende por “macroeconomía” nace a raíz de la popularización de estas ideas. El equilibrio lo sería entre la demanda agregada, es decir, consumo privado, más inversiones, más gasto público, más exportaciones, por un lado, y producción interior más importaciones, por otro.
[18] Según datos del propio Ministerio de Asuntos Sociales.
[19] Sin dejar de reconocer que los mayores aumentos relativos del salario mínimo desde hace tiempo lo ha hecho el gobierno actual.
[20] Ya he mencionado que en el sindicato se confunde la oferta con la demanda de trabajo.
[21] Así ocurre que mientras en la provincia de Navarra sólo hay paro “friccional” en la provincia de Cádiz hay un paro del 20%; y mientras en la Comunidad de Madrid estamos cerca del paro masculino friccional y todavía un paro femenino de 2 dígitos.
[22] Lo expresamos así a sabiendas de que la elasticidad es el cociente de los incrementos relativos de 2 variables que se suponen ligados por una relación de causa y efecto.
[23] Esta es una nota difícil. Aunque pueda parecer lo contrario, los criterios de programación lineal para la optimización del empleo y el último, el de la proporcionalidad de las subvenciones respecto a las elasticidades, no darían los mismos resultados. Lo ideal sería el criterio marginal, como siempre: es decir, lo ideal sería que las subvenciones se repartieran entre los sectores u ocupaciones de tal manera que el último euro aplicado por sector u ocupación diera los mismos aumentos marginales de empleo creados o convertidos para cada sector. Ello no se puede hacer porque no tenemos una función no lineal que relacione subvenciones y empleos. En cuanto al criterio de reparto proporcional a la elasticidad hay que decir que es menos inocente de lo que parece. En realidad, en este sistema de reparto está implícito una función que, al igual que el cuento del “Retablo de las Maravillas” de Cervantes, los personajes no se ven. La elasticidad esconde una función que relaciona 2 variables por los logaritmos de sus valores. Sin embargo, esta función parece representativa del tema que nos ocupa, porque la forma de la función es crecientemente creciente, sin máximo y sin punto de inflexión, pero con crecimiento suave a medida que se avanza en la variable independiente (las subvenciones). Indica agotamiento, muy acorde con la realidad de la que tratamos: en efecto, la realidad indica que si quisiéramos avanzar en la creación de más empleo con más subvenciones, nos encontraríamos tarde o temprano que el empleo creado lo sería cada vez en menor proporción que el dinero gastado, aunque con diferencias marcadas entre zonas geográficas y sectores.