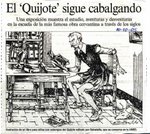.
Antonio Mora Plaza
.
Sigo viendo con estupor que los sindicatos siguen reclamando... un cambio de modelo para... crear empleo... a corto plazo. Esto último lo supongo. Siguen con la carta a los Reyes Magos, cuando los Reyes han pasado y, además, son los padres. Pues bien, ya se ha producido el cambio de modelo y estamos en el tránsito de un modelo sectorial donde la Construcción tiraba de la producción y -sobre todo- del empleo, a otro modelo que depende de millones de decisiones privadas que deben valorar las posibilidades de rentabilidad de sus inversiones y que están por venir. Este es el capitalismo, es decir, donde estamos. Esto no es China, es decir, esto no es “un país, dos sistemas”. El sólo mercado no da más de sí. Los sindicalistas no perciben que están reclamando algo que ya se ha cumplido en su primera mitad y se han perdido 800.000 puestos de trabajo en la Construcción y 1.400.000 en el total de todos los sectores desde comenzó la crisis. Resulta incomprensible que los sindicalistas sigan demandando algo que se va a dar inexorablemente, que se está dando... ¡por desgracia! El modelo especulación-recalificación-caída de los tipos de interés-inmigración sin derechos, con sus defectos insoportables e inmorales, fue imbatible en la creación de empleo, cosa demostrado en estos dos momentos: el de la creación y el de la destrucción. No hay modelo económico, es decir, cambio intersectorial de empleo, capaz de crear tantos puestos de trabajo como los perdidos: ¿por qué corren los sindicalistas de Málaga a Malagón? No se entiende. Díaz Ferrán, ese gestor ejemplar de Air Comet, Marsans y otras, está de acuerdo con el cambio de modelo; el Gobierno también; los tardofranquistas del P.P. no se oponen, porque la suerte de los trabajadores asalariados les importa en la medida que se transmuten en votos para su partido. Hasta una representante de CC.OO. lo reconoce sin querer cuando dice que: “No hace mucho, CC.OO. reclamaba en solitario el cambio de un patrón de crecimiento que se reveló eficaz para crear centenares de miles de empleos, pero que tenía los pies de barro. La fragilidad y precariedad de los puestos de trabajo creados, fundamentalmente en el sector de la Construcción, alimentó una burbuja que se ha desmoronado con la misma facilidad”. ¿En qué quedamos entonces? ¿Fue bueno o malo ese “patrón de crecimiento” si llevaba en sí mismo el cáncer de su destrucción? Para solucionarlo, esta representante de CC.OO. reclama “la necesidad de proceder a un cambio de cultura empresarial, de sus códigos de conducta”. Apañados vamos si para crear empleo o cambiar de modelo, previamente los empresarios, contratadores o simples capataces tienen que cambiar de “cultura empresarial”, cuando precisamente uno de los cuellos de botella de la economía española es la ignorancia técnico-científica de la inmensa mayoría de empresarios y gestores españoles; porque de la otra, de la humanística, mejor no hablamos. Ya le digo yo a esta representante de CC.OO. -que no quiero mencionar su nombre para caer en un personalismo que me es ajeno- que si depende del “cambio de cultura empresarial”, no salimos ni saldremos de la crisis, ni de nada. Los problemas son otros y las medidas también.
Los sindicatos siguen confundiendo modelo económico y cambio de modelo, con modelo laboral. A un elefante le podemos llamar mariposa, pero no por eso va a volar. Los sindicalistas deben saber de una vez por todas que cuando los economistas hablan -hablamos- de modelo económico se refieren a los sectores de la economía, a su peso en el PIB, a su capacidad de crear empleo, a las inversiones necesarias para este fin, al crecimiento global o sectorial para crear empleo también, a las relaciones económicas del país con el exterior. En definitiva, a la estructura económica de un país -de un continente o del planeta- y a su evolución. No basta importar el lenguaje o la jerga económica para saber lo que se dice, porque detrás de las palabras están los conceptos y con estos se construyen las estructuras de pensamiento, y ni aquellos ni estas se dejan manejar ni manipular por la semántica. Es preferible llamar las cosas por su nombre y emplear la jerga propia si se desconoce la estructura de un conocimiento. A nadie se le ocurre discutir con un físico profesional de mecánica cuántica o de astrofísica si no es otro profesional, con los estudios pertinentes para, simplemente, dialogar. En cambio, de economía parece entender todo el mundo: periodistas, empresarios, sindicalistas, políticos, taxistas, quiosqueros, etc., ignorando lo que ignoran. Hace poco lo señalaba el profesor Julio Segura -actual presidente de la CNMV- que para entender de economía es necesario tener, fruto del estudio, un modelo económico en la cabeza, una estructura -esto lo digo yo- de pensamiento acorde con el problema planteado. Y esto no se adquiere solamente leyendo las páginas económicas de los periódicos. Hay que leerlas, por supuesto, para llenar de contenido empírico la estructura de pensamiento. Eso son las teorías científicas: estructuras lógicas de pensamiento contrastadas con la realidad o, al menos, con sus manifestaciones. Cuando no se tiene esa estructura, lo primero que sufre es el lenguaje. Se emplean palabras de la jerga, eso sí, pero sin ton ni son, trasmutando conceptos, embarcándolos a la deriva con las mismas barcas de las palabras. El cambio de modelo es eso y no se puede cambiar porque no queramos reconocer que estamos equivocados o que estamos, simplemente, navegando en la ignorancia. El gran fracaso de los neoliberales ahora ha sido precisamente que tenían y tienen una estructura de pensamiento que no ha pasado la criba de la realidad, pero tenían y tienen, sin duda, una estructura de pensamiento.
Este sería el error de CC.OO. y UGT: pedir un cambio de modelo... para crear empleo... a corto plazo cuando: 1) el cambio de modelo ¡por desgracia! ya se está produciendo; 2) sea cual sea el sector o los sectores punteros fruto de este cambio de modelo, no van a crear más empleo que el perdido, y eso no se evita sólo con meras reformas jurídicas laborales, aunque haya que hacer reformas laborales jurídicas en algún momento; 3) ni siquiera un país que pudiera compaginar mercado con planificación de forma óptima con el objetivo de maximizar el empleo a medio y largo plazo, podría crear empleo a corto plazo cuando se ha agotado ya el modelo de estructura económica que lo creaba; 4) las meras medidas jurídicas que dependan de la buena voluntad de las partes -lo del cambio de cultura empresarial- no van a tener ninguna eficacia. Para comprobarlo sólo basta retroceder en nuestro próximo pasado; 5) los sindicalistas debieran comprender que los modelos, en economía que es de lo que hablamos, no se eligen a voluntad, sino que son fruto de muchas decisiones, privadas -las más- y públicas -las menos - en una economía tan sesgada al mercado como la nuestra y la del mundo llamado Occidental; 6) el Gobierno, con toda la Administración Central, no tienen poder económico, ni administración discrecional de los recursos presupuestarios suficiente para cambiar el supuesto modelo a corto plazo, aunque esa fuera su intención (que yo no pondo en duda, aunque sólo sea por un mero interés electoral). Un dato: el Gobierno sólo ejecuta el 20% del Presupuesto.
La historia, reciente o remota, es el laboratorio de las ciencias sociales. Las reformas laborales que desde 1984 se han tomado, la multiplicación de formas de contrato, incluso gran parte de las subvenciones gastadas, no han servido para consolidar el empleo. Todo lo contrario: han permitido crear empleos precarios, temporales, generalizados, sin costes de despido, que han desaparecido a las primeras de cambio, con una intensidad relativa mucho mayor que en todos los países de la Unión Económica. Aprendamos de la historia y no confiemos sólo en lo jurídico. Para ser creativos -y no sólo críticos- ahí van estas concretas, limitadas y sustanciales reformas:
1) Ya lo he dicho anteriormente en esta misma tribuna: dividir el salario mínimo en dos, uno para los contratos con costes de despido y otro para los sin coste de despido, siendo el de estos últimos significativamente mayor que el de los primeros, con el fin de construir una clase empresarial -fruto de la competencia- que, sin necesidad de cambiar de cultura, no tengan más remedio que entrar por el aro de los salarios de eficiencia. Los contratadores y empresarios sólo tendrían dos opciones: o contratar, como ahora, con costes de despido, pero con salarios mínimos más bajos, o contratar sin costes de despido, pero con costes mensuales laborales significativamente más altos. En concreto, propongo que el salario mínimo para los contratos con coste de despido pase de los actuales, renovados y ridículos 633 euros de salario mínimo a 800 euros netos, y el de los contratos sin costes de despido a 1.400 euros netos. En todo caso, siempre sobrepasando la media de los salarios netos de los contratos con costes de despido. Así, los empresarios, contratadores y gestores tendrían dos opciones a elegir con sus ventajas e inconvenientes, no teniendo ninguna forma de contrato la ventaja absoluta. Así es como se cambia la cultura empresarial: mandando al paro a los malos empresarios y gestores que sólo buscan montar chiringuitos para obtener algunos beneficios a corto plazo y deshacerse de ellos y de los trabajadores en cuanto pueden. Con ello tendrían más oportunidades los emprendedores, los empresarios que tienen intención de permanencia, que no rehúyen su papel, pero que lo interpretan con honestidad y eficacia. La reforma laboral propuesta ayuda a estos últimos y manda al paro a los especuladores, con su in-cultura empresarial, pero al paro. Por cierto, el resto de lo contratos deberían desaparecer, excepto los de tiempo parcial y los correspondientes a las incapacidades. Este es, en definitiva, el nudo gordiano de la reforma laboral, y esta reforma, simple y concreta, la espada que lo rompería.
2) Crear una subvención o renta mínima para todos los ciudadanos residentes en paro, sea porque han perdido el empleo, sea porque nunca lo han tenido. Esta renta debería implementarse desde la Administración Central para evitar las trampas de los tardofranquistas que gobiernan en algunas Comunidades. Cada palo, cada Comunidad, que aguante su vela. He intentado ser preciso, incluso en el lenguaje. No le he llamado salario de integración, por ejemplo, porque no debe depender de la situación laboral pretérita del supuesto beneficiario; no la he llamado de inserción, porque quien se tiene que insertar son las instituciones en la sociedad y no al revés. Veamos unos datos: 600 euros al mes por 12 mensualidades y por 2.000.000 de personas que tuvieran derecho a esta hipotética subvención serían 14.400 millones de euros, el 1,40% de nuestro PIB, en torno al 4% de nuestros presupuestos. Es una cifra importante, aunque no lo parezca. Se puede financiar. Veamos la tercera medida.
3) Lucha denodada contra el fraude fiscal y en las cotizaciones. No debemos estar muy lejos del 20% de fraude fiscal sobre la renta potencial tributaria que diversos estudios han analizado. Eso significa que los niveles de fraude deben ser del orden 70.000 millones de euros potenciales. Si consiguiéramos unos niveles de fraude medio acordes con la Unión Europea -en torno al 10% de fraude- nos basta y nos sobra para financiar esas subvenciones, aunque hubiera que recurrir temporalmente a un leve aumento de nuestro endeudamiento (en torno al 50% del PIB es lo que se espera) a cuenta de una mayor recaudación, fruto de esa lucha contra el fraude. Sería un gasto excelente, porque las subvenciones y la nula capacidad de ahorro de sus beneficiarios servirían para compensar el excesivo ahorro que se está dando ahora y sus nefastas consecuencias para el consumo y el conjunto de la demanda agregada. Sería, en el peor de los casos, un gasto anticrisis y anticíclico. Resulta tan obvio y archiconocido que no se entiende que los sindicatos no se ciñan a esto y en cambio se firmen continuamente acuerdos -v. gr., con la impresentable Aguirre en la Comunidad de Madrid- que no sirven para nada, como se está demostrando en esta comunidad, con un aumento marginal del paro superior a otras, a pesar de tantos acuerdos.
4) Pasar lo más rápidamente posible del 35% de participación de lo público en el PIB a un 40% a medio plazo para que lo público represente algo más de 400.000 millones de euros de posible gasto con criterios contracíclicos y poder compensar el gasto procíclico inevitable de los privados y sus criterios de mercado. Una de las causas de nuestro alargamiento en el ciclo -además de nuestra menor productividad- es que nuestro gasto público es insuficiente y deficiente: lo primero, por lo dicho, y lo segundo, porque se hace con criterios privados, es decir, procíclicos. Eso da votos probablemente a las comunidades donde gobierna el P.P., pero es nefasto para que la demanda agregada de un año no sea inferior a la del anterior y, con ello, seguir al ciclo y a la crisis. Ese 35% también es insuficiente para consolidar nuestro precario Estado de Bienestar. Hay una correspondencia entre éste y una participación mayor de lo público en el conjunto del gasto. El que tenga duda que mire estas cifras en los países nórdicos de Europa; también en Francia, en Alemania.
5) Creación de una empresa pública del crédito. Ya lo he escrito aquí mismo. Yo propongo la creación de unas empresas del crédito que compitan con bancos y cajas en el mismo mercado pero, claro está, con reglas del juego cambiadas. No debe escapársele a nadie que una empresa pública del crédito que compitiera en el mismo mercado con la banca privada y con las mismas reglas sería innecesaria, porque para eso ya está la privada. Las reglas, condiciones y situación de esa banca empresarial pública serían las siguientes: 1) sería una banca con muchos tentáculos, es decir, con muchas oficinas, aunque con muchas menos en términos relativos que la banca privada y con una relación de depósitos por oficina mucho mayor; 2) su comportamiento crediticio sería anticíclico y anticrisis: se mostraría renuente y exigente al préstamo en los períodos de vacas orondas del ciclo, dejando el protagonismo a la banca privada, asegurando al máximo la solvencia de los prestatarios, aumentando sus reservas y su solvencia; 3) lo contrario en los momentos del ciclo bajo o en las crisis –como la actual-, aflojando el rigor del riesgo, otorgando más crédito en términos relativos que la privada (apelando también al interbancario) con el fin de compensar la caída del crédito –si se produce- del sector privado; 4) el diferencial de morosidad que inevitablemente se produciría se financiaría con los presupuestos de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas; 5) el director de la institución pública sería elegido por el Parlamento de la Nación y a él daría cuenta anualmente; 6) esa empresa pública del crédito no repartiría dividendos porque no sería una sociedad anónima; 7) sólo se dedicaría a la tarea crediticia, atrayendo a su clientela -tanto de activo como de pasivo- por sus tipos de interés, que serían algo más favorables para esa clientela por varios motivos: a) porque su solvencia sería mayor al tener una ratio de depósitos por empleado y por oficina mucho mayor que el sistema privado; b) porque apenas prestaría servicios bancarios más allá de los imprescindibles para captar dinero y prestarlo; c) porque no repartiría dividendos; d) porque sus ejecutivos tendrían una retribución menor (pero sin descuidar la calidad profesional de sus empleados en el mercado laboral). Estas empresas públicas del crédito no se crearían ex-novo: ya están el ICO y las Cajas de Ahorro como germen de lo que se propone. Es cuestión de aumentar su capacidad económica y cambiar de criterios, sin olvidar nunca que son administradores e inversores del dinero ajeno.
Son 5 medidas sencillas, antineoliberales, intelectualmente simples, administrativamente fáciles de implementar, no necesitan grandes variaciones de nuestro corpus jurídico, son anticrisis y anticíclicas, son fáciles de fiscalizar y no dependen de la buena voluntad de las partes para su cumplimiento; tampoco son necesarios cambios imposibles de cultura. Por supuesto que son necesarias otras medidas a medio y largo plazo para modernizar la economía española, para buscarla una ubicación en el horizonte que dibujan los cambios que se están produciendo en el mundo a causa y/o a costa de la actual crisis, pero los parados de ahora no pueden esperarlas.
Madrid, 12 de enero de 2010.