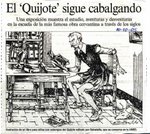.
Antonio Mora Plaza
.
Abstract
The joint production is an historical matter from Sraffa, although the text books don´t treat it frequently, perhaps for the formal accommodation to the single production, despite that the joint production is the question more empirical important. Along this papers will appear the names of authors who they have treated this question under a ricardian or neo-ricardian survey. The marginalist joint production is obviated . The other hand, is not my intention to talk about the the historical developement of joint production. This matter has been worked with succes and facilitated many graduates and doctorates. This is an attempt to contribute with somes ideas and to make also somes criticals to the unquestioned knowledge.
keywords: joint production, single production, Sraffa
Introducción
El tema de la producción conjunta es un tema manido desde Sraffa, aunque los manuales se resisten a tratarlo quizá, por la comodidad formal que supone la producción simple, a pesar de que lo relevante empíricamente es la conjunta. A lo largo del artículo saldrán nombres de autores que se han ocupado de esto, es decir, de la producción conjunta en un contexto ricardiano o neo-ricardiano. Se obvia pues la producción conjunta marginalista. No obstante, nada más lejos de mi intención hacer un recuento histórico del tema. Esto ya se ha hecho con éxito y ha dado juego para doctorados. Estas notas son intentos de aportación, de novedad en algunos aspectos de la producción conjunta, por un lado, y, por otro, alguna crítica a verdades consideradas indiscutibles .
palabras clave: producción conjunta, producción simple, Sraffa
Jel: B24
PRODUCCIÓN SIMPLE Y CONJUNTA A CONSECUENCIA DE SRAFFA
Antonio Mora Plaza
Producción simple y producción conjunta
Como se ha observado en varias ocasiones, uno de los muchos méritos de Piero Sraffa en su obra “Producción de mercancías por medio de mercancías” es haber dado importancia a la producción conjunta, relegada en la enseñanza de la economía a tesis doctorales y artículos especializados y poco más. Y ello ha sido así a pesar del caso irrelevante en la práctica de la producción simple. Siendo bienpensante, se podría decir que acaso se confiaba demasiado en que las posibles conclusiones que se extrajeran de la producción conjunta fueran las mismas que las de la simple. Hasta Sraffa el caso de la producción conjunta lo justifica para el posterior tratamiento del Capital fijo y la Tierra , y no es hasta el capítulo IX (tercero de la producción conjunta) -y cuando lleva entonces dos capítulos avanzados- que el economista italiano lo justifica en relación a la producción simple de esta manera: “Queda ahora por ver en qué medida las otras conclusiones alcanzadas en el caso de las industrias de productos simples son aplicables al caso de las industrias con producción conjunta. Una de las que claramente necesita verificación es la norma según la cual, cuando el tipo de beneficio es cero, el valor relativo de las mercancías es proporcional a la cantidad de trabajo que, directa o indirectamente, ha ido a producirlas” . Lo cual es cierto si, como hace Sraffa, reduce el capital a trabajo fechado, porque entonces lo que nos queda es un vector de precios dependientes proporcionalmente del salario y de la sumas de trabajo en distintas fechas. Sraffa no lo explica así porque no hace mención a ecuaciones que no hace explícitas, pero esta es la explicación más sencilla y evidente. Y la segunda justificación que nos da es que cabe la posibilidad de precios negativos en la producción conjunta, cosa soslayable en la simple bajo algunos supuestos razonables. Esto ya no es tan intuitiva ni tan fácil de ver a primera vista, pero tiene que ver -como veremos- con la imposibilidad de aplicar el teorema de Perrón-Froebenius según los supuestos y asegurar con ello un vector (de equilibrio) de precios positivos. Esta sería la explicación formal; la explicación económica es algo más compleja en Sraffa, pero viene a ser la siguiente: en la producción simple los precios varían siempre proporcionalmente a los salarios (ver ecuación (1)), incluso con ganancias positivas, lo que hace que el precio del producto considerado aumente como producto en la misma proporción que lo hace como medio (factor); en cambio, en la producción conjunta son muchos los productos que se producen mediante un mismo proceso y, aún cuando la suma normalizada con la razón-patrón de todos esos productos fuera equivalente a un único precio (caso anterior en la producción simple), ahora podría ocurrir que uno de los sumandos contuviera un precio negativo sin afectar por ello a la positividad de la suma . En esta ocasión, la explicación es más farragosa, pero creo que lo expuesto sintetiza correctamente lo expresado por el italiano. Sin más dilación y justificación entramos en faena y, aunque las anotaciones de Sraffa son como siempre peculiares para lo que ahora se acostumbra, el modelo del italiano se podría caracterizar por la ecuación:
(1)
donde P es el precio de los bienes, Y la matriz de bienes finales, L los inputs de trabajo, W la matriz diagonal de salarios, X los medios de producción y G la matriz también diagonal de tasas de ganancia según sectores (o mercancías). Todo ello es muy parecida a la de la reproducción simple, pero con una notable diferencia: en aquélla la matriz de productos finales Y era diagonal, es decir, con ceros en todos los elemento en los que i fuera diferente de j. Aquí, en la producción conjunta, todos los elementos de Y tienen o pueden tener cualquier valor positivo, de tal forma que la matriz de la diferencia es o puede ser semipositiva. Aunque es un caso de producción conjunta porque tenemos n mercaderías de n sectores X que producen n mercaderías distribuidas en n sectores, también es un caso muy restrictivo y podemos llamarlo caso de producción conjunta srafiano. El caso más amplio que puede concebirse y que normalmente está fuera de la literatura económica sería aquel que vendría dado por la ecuación del sistema:
(2) para m>n
donde la matriz de bienes finales Y tiene dimensión mxn y la de medios de producción ñxn. Ambas, por lo tanto, coinciden en los sectores de donde proceden tanto bienes como medios (n), pero no en las características de estos (m para Y, ñ para X). Un caso tan abierto de producción conjunta tendría al menos los siguientes problemas:
(a) La inversa de -que da lugar a una matriz simétrica dado que se ha supuesto que m>n -carece de sentido económico aún cuando sea factible despejar los precios Pb finales de la ecuación (2).
(b) No se puede hacer la resta por ser matrices de distinta dimensión, con lo cual no se puede hallar el producto neto, y menos intentar obtener la razón-patrón.
(c) Ni la mercancía-patrón ni la razón-patrón -que podrían obtenerse de las variables no monetarias de (2)- serían únicas. En efecto, la mercancía-patrón se obtiene de reducir los valores reales de productos finales y medios de producción mediante qi multiplicadores de acuerdo con las siguientes ecuaciones:
(3)
(4)
que, aún cuando hiciéramos m=ñ para que la igualdad (3) fuera posible, tendríamos m+1 ecuaciones (m filas de (3) y la ecuación (4)) y n+1 incógnitas (n multiplicadores q y un u coeficiente reductor). Además hemos supuesto que m>n por motivos de realismo económico. Y si no es única la mercancía-patrón, tampoco lo será la razón-patrón, puesto que todas estas n+1 incógnitas se obtendrían conjuntamente resolviendo (3) y (4). A pesar que se ha abierto mucho las posibilidades formales de plantear la producción conjunta desde los trabajos de Pasinetti (1980), Schefold (1971) y el teorema de Mangasarian (1971), etc. todo tiene un límite.
(d) Si hacemos m=n=ñ para entrar en la producción conjunta srafiana, tampoco tendríamos una única mercancía patrón. El motivo es que ahora la matriz de productos finales Y ya no es una matriz diagonal y de (3) obtenemos para . Pero ahora el vector ha de ser positivo como resultado de una solución Perrón-Froebenius en la ecuación anterior. Es decir, , lo cual se puede cumplir sin poder asegurar que los multiplicadores qi sean todos positivos (lo único que sabemos es que al menos un multiplicador a de ser positivo porque los medios de producción X sólo pueden cero o positivos por motivos obvios).
(e) Si no se puede calcular los autovalores en la producción conjunta eso no significa que no pueda obtenerse resultados significativos de las ecuaciones del sistema, pero lo que está vedado es entonces que la ecuación que resulta de hacer cero los salarios en (2) nos de un tipo de beneficio que, aún siendo el máximo posible por lo anterior, no tiene porqué coincidir con el autovalor que garantice unos precios positivos. De ello se percató Sraffa en su libro revolucionario diciendo que: “... mientras las ecuaciones pueden ser satisfechas por soluciones negativas para las incógnitas, sólo son practicables aquellos métodos de producción que, en las condiciones efectivamente dominantes (es decir, al salario dado o al tipo de beneficio dado), sólo implican precios positivos” . Por esta razón y a falta de la agarradera de Perrón-Froebenius para el cálculo del autovalor que pudiera permitir que la razón-patrón (M en (7)) coincida con los beneficios que resultan de hace cero los salarios en (6), Sraffa nos da un razonamiento económico por reducción al absurdo, utilizando los salarios como variable estratégica . Es cierto que con ello se obtiene la razón-patrón única, pero el problema sigue siendo el mismo: sin Perrón-Froebenius no se garantizan precios positivos. Este modo de pensar, esta inversión de variables, es una de las revoluciones que introduce Sraffa en el análisis económico. En efecto, para la economía neoclásica y marginalista se acostumbra a pensar que precios, ganancias y salarios son las variables que han de adaptarse a la tecnología (llámase función de producción neoclásica o matriz de requerimientos); en la filosofía srafiana es lo contrario o al menos, las posibilidades de cambio están en pie de igualdad. La otra gran revolución de su filosofía es la posibilidad de que los sistemas sean abiertos, con grados de libertad en lenguaje matemático (más incógnitas que ecuaciones); que no se busquen soluciones únicas y que sea la sociedad y, por ende, la sociología, la que se encargue de resolver y/o analizar los conflictos (la lucha de clases en Marx).
Consecuencias de la producción conjunta
Entre ambos extremos, es decir, entre los sistemas de producción conjunta caracterizados por las ecuaciones (1) y (2), nosotros vamos a proponer en un primer momento el siguiente sistema de ecuaciones siguiendo el espíritu srafiano -aunque no estrictamente su letra- con distinción entre bienes básicos y no básicos.
(6)
(7)
(8)
(9)
donde I es el vector vertical nx1 de unos, pb, pn son los precios de los bienes básicos y no básicos, Yb e Yn los productos finales básicos y no básicos y X los medios de producción. Ahora el vector de precios Pb es común a productos finales y medios; M es la matriz diagonal de beneficios máximos y las ecuaciones (8) y (9) son los numerarios empleados para trabajar en un conjunto cerrado y acotado con el producto neto y los inputs de trabajo normalizados (además el producto neto es el numerario), y m>n, porque en la producción conjunta la lógica económica implica se producirán más y distintos productos finales que los medios empleados. Este sistema es aún más general que el propuesto por el economista italiano, porque la matriz de productos -que está representada por Yb y Yn -tienen m+n filas entre ambas y, en cambio, la matriz de medios X sólo tiene m; en Sraffa el número de filas y columnas coinciden tanto en la matriz de productos finales como la de medios, de tal forma que se puede efectuar la resta de ambas y hallar su inversa (en principio). Nada de esto se puede hacer en la que aquí se propone. Pues bien, de este conjunto de ecuaciones se pueden obtener algunos resultados no triviales:
(a) Los precios de los productos básicos influyen en la formación de los precios de los básicos y de los no básicos; en cambio los precios de los no básicos no influyen en la de los básicos.
Esta afirmación puede ser sostenida mediante la ecuación (6) despejando los precios de los no básicos y queda:
(10)
El conspicuo lector podría objetar que también es despejable los precios de los productos básicos, aunque de forma más complicada formalmente. A ello se puede responder de la siguiente forma: a1) que las matemáticas carecen de sentido causal ; este los pone el que las usa, en este caso, el economista y eso es lo que hace Sraffa en su libro clásico; a2) que hay una razón más poderosa, porque despejar los precios de los productos básicos en función de los no básicos y del resto de las variables exigiría hallar la inversa de (YbT es la traspuesta de Yb), que es una matriz simétrica que carece de sentido económico, y puede dar lugar a valores sin sentido por haber considerado que m>n. Veamos las palabras de Sraffa: “Desde el principio, sin embargo, la principal implicación económica de la distinción era que los productos básicos juegan una parte esencial en la determinación de los precios y del tipo de beneficio, en tanto que los productos no básicos no la juegan” .
(b) La frontera de tipo de salario-tipo de ganancia que surge en la producción conjunta según el modelo definido por (6), (7), (8) y (9) es formalmente el mismo que el que surge en la producción simple (modelo Sraffa) sin adelantamiento de salarios.
Esta afirmación parece ir contra el sentido común por lo alejado que están los modelos aludidos, especialmente porque este de producción conjunta, por lo que se ha explicado, es mucho menos restrictivo que el propuesto por el propio Sraffa en su libro tantas veces mencionado. Y sin embargo, las matemáticas esta vez nos sirven para desvelar lo que la intuición nos niega. En efecto, si igualamos (6) y (7) en lo que tienen de común queda:
(11)
Y ahora abandonamos los múltiplos salarios y ganancias, para ir a un único salario y una única ganancia; y si además multiplicamos las ecuaciones por el vector vertical de unos I, queda de (9) y (11):
y (7), (8) y (9) nos deja:
y entre ambas ecuaciones anteriores nos da:
(12)
Veamos ahora el sistema srafiano de producción simple sin adelantamiento de salarios caracterizado por (13), (14), (15) y (16).
(13)
(14)
(15)
(16)
De este conjunto de ecuaciones sale que la relación entre tipo de salario y tipo de ganancia es:
(17)
que es formalmente el mismo que (12) en la producción conjunta con tal de hacer y . Ello demuestra la potencialidad que tiene la invención -¿o descubrimiento?- de la razón-patrón de Sraffa, porque sin ese recurso no podría haberse llegado a esta insospechada conclusión.
(c) En la producción conjunta -al menos en este modelo- se producirá un aumento de los precios de los bienes y servicios (mercancías) no básicos ante: a) una disminución de la productividad, b) un aumento de los salarios, c) un aumento de los precios de los bienes y servicios básicos, d) un aumento de los medios de producción por unidad de los bienes y servicios finales no básicos, e) un aumento de las ganancias en cualquier sector, f) una disminución de los bienes y servicios básicos en relación a los no básicos.
En efecto, de (10) se obtiene (18) al pasar de n tasas de ganancia (G) y n tasas de salarios W a una única tasa de ganancia g y una única tasa de salarios w:
(18)
donde es la inversa de la productividad del trabajo, es la relación entre medios de producción por unidad de bienes y servicios no básicos, y es la relación también entre bienes y servicios (mercancías) básicos finales y no básicos. Con (18) se calculan las derivadas de los precios de los bienes no básicos pn con respecto a todas las variables anunciadas y los signos de las mismas son los enunciados en (c).
(d) Por encima de un cierto nivel de salarios (de ganancias), las ganancias (los salarios) son más altas (altos) en la producción simple que en la conjunta dada la matriz de medios de producción; por debajo de ese nivel, ocurre lo contrario.
En la producción simple con salarios ex-ante ya hemos visto que la frontera salarios-ganancias está dada por la ecuación , mientras que la misma frontera en la producción conjunta se define a través de . El punto de corte en el eje de ordenadas es igual para ambos: w=1, como se pude comprobar haciendo la tasa de ganancia g=0 en ambas ecuaciones. En cambio, ambas ecuaciones no coinciden en el punto de corte con el eje de abcisas, es decir, cuando los salario son w=0 en ambos. Para la primera ecuación -la de la reproducción simple- es g=R, mientras que para la producción conjunta es g=M, y ya hemos visto que se cumple que R
(e) La tasa máxima de beneficios (M) cuando los salarios son cero no garantiza que sea igual a la razón-patrón porque esta no es única en este modelo de producción conjunta srafiano; en cambio, sí está acotada respecto a la producción simple srafiana con adelantamiento de salarios (ex-ante).
Esta afirmación es aún menos intuitiva que la anterior, pero es útil para limitar el grado del error que se comete al no poder utilizar directamente Perrón-Froebenius. Igualmente se intuye que puede acotar la posibilidad de precios negativos. En el epígrafe anterior hemos visto que la ecuación de la reproducción simple y la que define la producción conjunta se cortan en el punto , en el cual, si se hace g>0 y tras pasos algebraicos elementales, se obtiene:
(19)
De otra parte, la relación entre razón-patrón, tasa de salario y tasa de ganancia en la producción simple con adelantamiento srafiano de salarios es: . Si ahora sustituimos esta tasa de ganancia g por su valor en la producción conjunta (11) se obtiene que , con lo que para que los salarios w sean positivos ha de ocurrir que:
(20)
Y uniendo (17) y (18) queda:
(21)
Es decir, a falta de razón-patrón única en la producción conjunta, la tasa de ganancia en esta modalidad de producción M está acotada por la razón-patrón de la producción simple ex-ante R según (19), y cuanto menor sea la razón-patrón, menor será el intervalo de acotación. Esta relación es un resultado novedoso.
La frontera salario-ganancia
En la última parte del capítulo IX dedicado a “otros efectos de la producción conjunta”, inicia Sraffa una discusión sobre la posibilidad de que ante un descenso en los salarios tenga como consecuencia necesariamente un alza en el tipo de beneficio . Sraffa afirma que no siempre ha de ocurrir esto, porque si cambia el patrón de medida (mercancía-patrón), el salario medido en una mercancía-patrón cambiante puede tomar cualquier dirección y compensar -esto es lo que hay que interpretar de las palabras de Sraffa- durante algún tramo el aumento natural del tipo de beneficio ante el descenso de los salarios. Sin embargo, todo esto parecería contradecir la ecuación (11) que es monótona decreciente, lo que sería incoherente con las explicaciones del economista italiano. No obstante, el punto clave de todo esto está en la ecuación (19) que hemos deducido, donde está acotada la tasa máxima de beneficios en la producción conjunta, pero no tenemos -a diferencia de la producción simple- una razón-patrón única. En efecto, al menos entre los tramos que van de R a M y de M a R/(1-R), la relación de los salarios con su mercancía patrón puede ser oscilante y permitir un descenso de las ganancias, a la vez que un descenso en el salario-patrón. Todo ello se deriva indirectamente de que en la producción conjunta tengamos más incógnitas que ecuaciones que impiden una única razón-patrón, que tengamos posibles multiplicadores negativos y, por último, unos posibles precios también negativos. Sraffa lo soluciona con criterio económico como hemos visto: es la propia economía y sus actores los que eliminarán soluciones de precios negativos por inviables. Y esto es una pista para ciertos comportamientos que la economía neoclásica y marginalista no puede explicar. Me refiero a que los comportamientos económicos lleven, a pesar de todo, a precios negativos. La necesidad de una subvención casi permanente a ciertos sectores (en Europa, leche, algunos productos agrícolas, carbón, etc.) podrían explicarse a partir de estas posibilidades de precios negativos por las relaciones de costes directos e indirectos de estas industrias o sectores que llevarían a que los precios de sus inputs elevaran sus costes directos e indirectos, de tal forma que la suma de todos estos costes -seguidos a través de la matriz de requerimientos- fueran tales que superaran los ingresos; ello se debería a que los precios finales (de producción) no pudieran elevarse al mismo ritmo que sus costes por la necesidad que tiene la economía -según estos modelos- de tender a igualar las tasas de beneficios y de salarios; también porque, en todo caso, no hay una única razón-patrón que determine la tasa máxima de beneficios, aunque hemos visto que está acotada (21). Sraffa, como casi siempre, no especificó la función que justificaba sus afirmaciones, pero sí dio las explicaciones económicas pertinentes.
La posibilidad del cambio de convexidad - y por tanto del retorno de las técnicas- depende exclusivamente del cambio de las técnicas y no de los períodos de trabajo fechado, cambio de patrón (Sraffa) o de la actualización del valor del capital físico (Pasinetti, Nuti) exclusivamente.
Desde que Sraffa planteó el problema en los capítulos de la producción conjunta se ha hecho un esfuerzo por demostrar el error de la teoría del capital en el marginalismo. En efecto, en la teoría marginalista la relación entre la intensidad del capital por hora u hombre trabajada con respecto al tipo de interés, es una relación monótona decreciente sin cambio de convexidad. Para la crítica iniciada en el Cambrigde inglés, con Robinson, Sraffa, Kaldor, Dobb, seguido luego por Nuti, Pasinetti, Garegnani, Morishima, etc., se ha demostrado la falsía de esta teoría en lo que respecta a este punto. Y si falla eso, también falla la misma relación respecto a la relación entre la productividad del trabajo de esta misma teoría, porque la frontera salario-ganancia puede ser en algunos tramos no monótona decreciente. Y con ello tampoco se cumple el teorema Euler de reparto del producto en función del valor de las productividades marginales de los factores. Sin embargo, a veces se traslada erróneamente la posibilidad del retorno de las técnicas -que es su consecuencia- achacándolo a lo que no es. Así, en el excelente -por otra parte- libro de Ahijado , se dice, referido a la función de producción que relaciona tasa de salario con tasa de ganancia , “que es una función polinomial muy compleja de orden n-1, que es el orden de la matriz A, y tiene un trazado irregular”. Son argumentos que recoge a su vez de Pasinetti . Desde luego, nada más gratificante que la derrota de unos los aspectos claves del marginalismo, pero me parece que este un argumento falso o, simplemente, un error. Desde entonces parece que perpetúa esta aseveración. Si la frontera precios/salario-ganancia es irregular, incluso, como afirmaba antes, no es monótona decreciente en algún tramo, lo es no por lo que dice el autor referido. La función de los precios en la producción simple con tasas de salario único ex-post y ganancia única es como sigue:
(22) con
que multiplicada por la matriz vertical I de unos nx1, despejado el salario y tomado pI como numerario queda:
(23)
Se ha partido desde el principio de que A es productiva, es decir, que se cumple que Ai>Ai+1, además de que la tasa de ganancia sea menor que la razón-patrón (g
(24)
sea convergente . Por su parte, el teorema de Perrón-Froebenius nos dice que (24) es una función creciente tanto de g como de A. Es por lo tanto una función contínua por ser suma de funciones contínuas; es monótona creciente para cualquier valor de g (aunque sabemos que está acotada esta tasa). Y si (24) es continua y convergente, (23) es monótona decreciente, con puntos de corte en el eje de ordenadas y tangente en el infinito en el de abscisas. ¿Donde queda entonces la afirmación de Ahijado que el recoge de otros autores? La confusión viene -creo yo- al no distinguir entre deslizamiento a lo largo de la curva (entre salario-ganancia (w-g)) y traslación de esta misma curva. Para obtener una curva salario-ganancia con cambio de convexidad -que es una condición suficiente pero no necesaria para el retorno de las técnicas- es necesario partir de la hipótesis económica de que el comportamiento empresarial consista en dejar fija una de las dos variables monetarias -salarios o ganancias- y que optimice alguna función empresarial -ventas, beneficios, etc.-, variando la elección de las técnicas, es decir, A y/o L. Nuti da en cambio una explicación financiera para el retorno de las técnicas: “el significado económico de la oscilación es que, en ciertos intervalos de variación de la tasa de interés, una empresa es prestataria en ciertos períodos y prestamista en otros, y gana con un incremento de la tasa de interés como prestamista más de lo que pierde como prestatario, de manera que pueda pagar un mayor nivel de salarios si realiza operaciones de otorgamiento y toma de préstamos con una tasa más elevada de interés” . Pero esta explicación tiene, creo, dos defectos: a) hay que recurrir a la reducción de trabajo fechado necesariamente; b) más importante, en esta explicación no parecen variar ni A ni L, por lo que no hay cambio de técnicas ni de organización, por lo que la función frontera salario-ganancia no se desplaza sino sólo se desliza. Con ello no cambia la convexidad y, menos aún, la monotoneidad de la función. Sraffa, por su parte, habla de cambio de patrón para justificar una línea oscilante entre salarios y ganancias y lo hace por la “posibilidad de que el precio de un producto pueda descender más deprisa que el salario” . El economista italiano no dio la ecuación con la que trabajaba y hay que deducirla a partir de sus hipótesis.
Para la producción conjunta donde m>n (no srafiana), el caso es el mismo, sólo que la ecuación (22) es más complicada por no ser cuadrada la matriz de productos Y. El resultado es la ecuación (25).
(25)
La conclusión es la de que sin cambio en las técnicas -es decir, variando Y, X, L, Ai, aunque no necesariamente todas- no se ve cómo puedan darse los casos de Sraffa y Ahijado que originan un retorno de las técnicas que hemos discutido. Un cambio de las técnicas debe implicar un tipo de comportamiento empresarial que suponga un desplazamiento de la función frontera salario-ganancia. Sólo se me ocurre una excepción que luego se verá. Sin ello, por más complicada que sea la ecuación característica -que no lo es- que menciona Ahijado, no por eso deja de ser la función de precios continua y creciente (22), y con ella, decreciente la función frontera w-g. También puede estar el error de los autores al considerar a como un polinomio que hay que resolver de forma tradicional , calculando los ceros (valores de la función que se obtienen al hacer cero la tasa de ganancia). No es cierto. Lo que se hace es calcular los autovalores de forma tradicional y elegir el único autovalor que cumple el teorema de Perrón-Froebenius (P-F). No hay polinomio característico de n ceros, sino un sólo cero: el autovalor de P-F elegido, es decir, el autovalor más alto en términos absolutos, que sea real y no repetido. No hay, por tanto, una ecuación algebraica cuyas n soluciones haya que utilizar en (22), sino un único valor. Y por más que variemos g para cada A dado, sólo tenemos un w bajo una relación monótona decreciente.
a) Retorno de las técnicas sin cambio de convexidad
Ante las dificultades de construir una función salarios-beneficios con cambio de convexidad a pesar del cambio de la tecnología (cambios en la matriz A de requerimientos más los inputs de trabajo L), vamos a presentar cómo se puede construir una función con retorno de las técnicas convexa en todo su recorrido. Esta es la excepción de la que hablábamos antes. Para ello podemos utilizar la ecuación (23) de producción simple sraffiana o la (25) de producción conjunta con m>n. Utilizamos la (23) en un primer momento de la manera que sigue:
(26)
(27)
Ambas ecuaciones se diferencian en las matrices de requerimientos A y en los inputs de trabajo L. Ambas ecuaciones cortan en el eje de ordenadas (vertical) para g=0, pero en puntos diferentes (salvo que se diera A1=A2, L1=L2 e Y1=Y2) y descienden a medida que aumenta la tasa de ganancia de forma continua porque el denominador es una función suma de funciones continuas siempre crecientes (la inversa, por tanto, es decreciente). Pues bien, siempre podremos elegir valores de A1, A2, L1, L2, Y1, Y2 tales que se cumpla que:
variable función w-g envolvente
para 0<=g
para g=g1 w(A2,L2,g) = w(A1,L1,g) w(A1,L1,g)
para g1
para g=g2 w(A1,L1,g) = w(A2,L2,g) w(A2,L2,g)
para g2
y que ambas curvas se corten dos veces en los puntos g1 y g2. La función estaría definida por la curva quebrada envolvente que es continua a lo largo de todo ella, derivable -salvo en los puntos de corte g1 y g2- y convexa siempre. No hay pues cambio de convexidad y si retorno de las técnicas. Para su construcción es necesaria el concurso de los empresarios, que tienen a disposición los dos posibles procesos implicados en las curvas (26) y (27) y que maximicen las ganancias cambiando la técnica de producción en los puntos g1 y g2, para pasar de la ecuación (26) a la (27) en g1 y retornar a la (26) de nuevo en g2. La función envolvente es toda ella continua y derivable, salvo en los puntos de cruce entre las dos funciones. Si en lugar de (23) hubiéramos empleado (25) normalizada para pI=1, las conclusiones hubieran sido parecidas, salvo que los movimientos en el cambio de las técnicas serían más bruscas, con posible aparición de precios negativos, pero en ningún caso y, dado que hemos hecho pI = numerario, la suma de todos ellos sería positivo y la función siempre decreciente. En ningún caso cambiaría la convexidad quebrada de la curva envolvente.
b) Modelo convexo sin retorno de las técnicas
En el modelo anterior hemos supuesto desde el principio (desde g=0) que había 2 procesos definidos por (26) y (27) y que el empresario o gestor (o el conjunto de los que toman decisiones empresariales en un país) elegía, porque estaba en su mano a medida que iba aumentando el tipo de beneficio, un proceso u otro con el fin de maximizar los beneficios dado un tipo de salario (se puede entender al revés, porque formalmente da igual, aunque económicamente tenga sentido diferente). De esta manera se podía construir una envolvente que, dado en concreto los tipos de procesos, se daría un retorno de las técnicas. Sin embargo, para que el modelo sea operativo o simplemente realista, el gestor debía tener desde el principio (desde g=0) opción a cualquiera de los 2 procesos. Esto supone una restricción, aunque normalmente no se hace explícito. En este segundo modelo supondremos que el nuevo proceso se hace presente en el momento de la intersección de la curva que define el proceso en activo. Dicho de otra manera, no necesariamente teníamos a nuestra disposición el proceso alternativo y sólo surge cuando aventuramos que una nueva técnica podría ser más barata -y obtener con ello más beneficios- que la anterior. Aunque parezca la misma que la del modelo anterior, tiene unas consecuencias distintas. La ecuación que define el proceso general -en singular- es formalmente la misma que las que definían el modelo anterior, pero con una diferencia notable: la del proceso sólo comienza su andadura cuando el gestor se da cuenta de que hay la posibilidad de cambiar la técnica del proceso, variando A, L, es decir, los medios de producción y el input trabajo. Con este comportamiento ya no vale el modelo (a) de deslizamiento a lo largo de las curvas que definen los dos procesos, sino que ahora sólo tenemos una curva que define los dos procesos: el que teníamos hasta g2 y el nuevo que, al variar A y L, se produce un desplazamiento de la curva que define la función -única función-, de tal forma que lo que obtenemos es una curva quebrada con un salto o, al menos, con una quiebra de la función presente para situarla de nuevo más alejada de ambos ejes. En términos formales, la nueva curva será > , para cualquier valor de g. La realidad de este modelo es que nunca se produce un cruce de 2 técnicas, porque el desplazamiento de la función cuando se van a cruzar es permanente. El resultado es una curva descendente, monótona, quebrada, continua a trozos, derivable también a trozos y convexa. Sería como la (26) o (27), pero definida de esta manera:
(28)
variable función w-g envolvente
para 0<=g
para g=g1 w(A1,L1,g) = w(A2,L2,g) w(A1,L1,g)
para g1
para g2<=g
para g=g3 w(A2,L2,g) = w(A3,L3,g) w(A3,L3,g)
con R como tasa máxima de ganancia y siendo la función envolvente continua entre g=0 y g1=1 y derivable entre g=0 y g1<1; no existe entre g1
g2 y derivable para g>g2 hasta g
c) Modelo de frontera de salario-ganancia con salarios acotados
En un intento de acercarnos a la realidad, se presenta en este epígrafe un modelo donde el gestor (o gestores, sectores o de toda la economía) tienen acotados simultáneamente los salarios por arriba con , y por abajo con : por arriba, porque son los anteriores los que ponen límite al salario de los trabajadores; por abajo, porque son los mismos trabajadores -o sus representantes sindicales- los que lo acotan mediante mínimos de convenio, acuerdos, mínimos legales (gobiernos), etc. De esta manera, aún cuando las funciones que expresan la frontera salario-ganancia son las mismas que en los casos anteriores, el comportamiento de los gestores se presupone diferente. Este, cuando se haya en un punto de salarios y ganancias dentro del intervalo de salarios (wm, wM) sigue con la misma técnica caracterizada por la curva , deslizándose hacia abajo, es decir, aumentando las ganancias y rebajando los salarios , pero hasta el nivel wm, no más. Cuando llega a ese punto donde se cortan la función frontera anterior y la recta que expresa el salario mínimo w=wm, lo que hace es desplazar la curva a la derecha, modificando los valores A y L hasta una nueva posición que se encuentre al menos dentro del intervalo (wM / wm), y así sucesivamente. El esquema es el siguiente:
variable función w-g envolvente
para 0<=g
para g=g1 wM = w(A1,L1,g) w(A1,L1,g)
para g1
para g=g2 wm = w(A1,L1,g) < wM w(A1,L1,g)
para g2
para g3=g
La función pues no existe hasta que se corta con el salario máximo, por lo que es continua entre g1<=g<=g2 y derivable entre g1
d) Modelo de frontera salario-ganancia escalonada
En este modelo el salario es único, pero va cambiando según tramos de la tasa de ganancia g, y permanece constante hasta el siguiente tramo. Sea el valor de los salarios impuesto por la realidad (o las fuerzas sociales y económicas) entre los tramos que de ganancia que se indica; luego se salta en el siguiente tramo, de tal forma que ahora la función horizontal de limitación de salarios es más alta que la anterior; la función frontera w-g es y se corta con la función de limitación tal que w=w1, es decir, en un punto intermedio entre g0 y g2 (tal como g1). La peculiaridad de este modelo es la de que entre g1 y g2, los gestores no pueden hacer compatible los salarios con la función de producción que determina la frontera de salario-ganancia ; lo único que pueden hacer es saltar a , y lo harán en un punto intermedio de la nueva función de limitación de salarios , y así sucesivamente. El resumen sería:
variable función w-g f. de salarios
0<=g
g=g1 w(A1,L1,g) w=w1(0<=g
g1
g2
g=g3 w(A2,L2,g) w=w2(g2<=g g3
Aquí la función envolvente es siempre creciente, obligando a los que deciden (empresa, sector o sectores) a cambiar A y L para hacer compatible salarios y ganancias siempre crecientes, por tramos los primeros y continuas las segundas.
e) Modelo de frontera salario-ganancia de doble acotación
A diferencia del modelo con acotación de salarios, supondremos que tanto los salarios como las ganancias lo están. Es decir, los trabajadores, merced a acuerdos con los empresarios, gestores, por ley, etc., o merced a su capacidad impedir la bajada de sus salarios como consecuencia del deslizamiento de la función de salario-ganancia aumentando la tasa de ganancia a costa de los salarios, el salario no bajará de un tope wm; tampoco podrán subir más allá de un tope superior wM impuesto por la parte contraria. Hasta aquí es el mismo modelo que el que hemos llamado con acotación de salarios. La novedad es que también las ganancias están acotadas. En efecto, el gestor y/o empresario o el propio conocimiento tecnológico para ese momento no comenzará la producción de la empresa (sector) hasta no obtener un nivel de ganancias mínimo gm; tampoco podrá superar como sabemos la razón-patrón o la tasa máxima de beneficios del sistema económico (aunque no coincida con la razón-patrón). Con ello tenemos un espacio cuadrado de soluciones factibles cuyo vértice inferior es el (wm / gm) y el superior (wM / g=R) . Si ahora la función atraviesa el cuadrado, podrá tocar primero en un punto tal como el (w1 / gm), donde w está acotado (wm
variable función frontera w-g
para 0
para gm<=g<=g2 wm
para g2
para g=R wm
Con esta función frontera las ganancias no pasarán del tope máximo de ganancia, porque a partir de g2 no son compatibles a la vez salarios, ganancias y función frontera; sólo lo serán si cambia la matriz de requerimientos A y la de inputs de trabajo L y la función frontera se desplace a la derecha del origen de coordenadas, pero no más allá del extremo inferior (w=wm / g=R) o del extremo superior (w=wM / g=R). Por encima del cual a los trabajadores les encantaría llegar, pero la gestión no podría hacerlo, incluso aunque quisiera (R o en su caso M, es el límite máximo de ganancias que le permite el sistema económica merced a la competencia).
Función frontera salario-ganancia con reducción a trabajo fechado
Traemos aquí la ecuación de precios de la producción simple o conjunta srafiana con reducción de mercancías a trabajo fechado del artículo: “Aspectos de la economía de Sraffa” . Los precios pt, como se puede apreciar, dependen proporcionalmente de los salarios w, también proporcionalmente de la inversa de la productividad del trabajo Ly y, de forma mucho más compleja, de los tipos de intereses r, de las razones-patrones anuales (Rk, distintas cada año) y, por último, del tiempo de reducción a trabajo fechado (t-i) .
Si ahora post-multiplicamos esta por YI, siendo Y como siempre la matriz de productos finales e I el vector vertical de unos; si consideramos que LY=LY-1, y si además tomamos a PYI=1 como numerario y despejamos el salario w, obtenemos la ecuación:
(29)
que sería la frontera salario-ganancia srafiana (simple o conjunta) de la función de precios anterior y que tendría las siguientes propiedades:
a) cuando el tipo beneficio (ganancia) tiende a cero, buscado para encontrar el punto de corte en ordenadas w cuando r= 0, obtenemos de (29) que:
(30)
Este hecho apunta a la idea de que la frontera de salario-ganancia en el sistema de reducción de trabajo fechado es irregular.
b) para que la tasa de salario w sea mayor que cero ha de cumplirse que el numerador de (29) sea mayor que cero, y eso es como decir que, tras manipulaciones algebraicas elementales, ocurra:
(31)
c) si Rm fuera la razón-patrón media de Rk desde k=1 a k=i de tal forma que se cumpliera:
(32)
es decir, para que la tasa de salario sea mayor que cero -para que el sistema sea posible- ha de ocurrir que el tipo de ganancia (beneficio) del sistema sea menor que la razón-patrón media (tal como se ha definido).
d) para valorar si la función (29) es creciente o decreciente debemos hallar el numerador de la primera derivada. Este es como sigue:
(33) siendo
Si la anterior inecuación es con el signo > la función (29) es creciente, y si con el signo < , es decreciente. Como se puede comprobar cualquier cosa es posible. A diferencia del cálculo de la producción simple, conjunta srafiana e incluso no srafiana, donde la relación entre tasa de salario y tasa de ganancia podía ser monótona o no monótona, creciente o decreciente, cóncava o convexa en función de los supuestos (uno de los cuales e imprescindible era el de fijar el comportamiento de los gestores), aquí, con mercancías (sean bienes y servicios de consumo o de producción) reducidas a trabajo fechado, se puede afirmar que cualquier cosa es posible en , porque depende de los tiempos (t, i) y de la razones-patrón interanuales (Rk) que consideremos. Hay que advertir que estas razones-patrón, que son a la vez una medida de la productividad del sistema y del excedente, sustituyen, inspirados en Sraffa, a la matriz de requerimientos A (donde están Y e X, es decir, matriz de productos y de medios).
e) el resultado anterior parece muy complejo, pero si llevamos i hasta el final t-1, es decir, si extendemos hasta su máxima extensión en el tiempo la reducción a trabajo fechado la ecuación de determinación de los precios que hemos traído del artículo “Aspectos de la economía de Sraffa”, sustituimos además i=t-1 en (29) y normalizamos el trabajo LI=1, tras pasos elementales, queda la ecuación:
(34)
y donde para que los salarios sean positivos (w>0) ha de ocurrir que:
(35)
Es una conclusión análoga a la obtenida en (31). Ahora la función (29) completa se ha simplificado enormemente, y al hallar la primera derivada de la tasa de salarios w respecto al tipo de ganancia r, queda:
(36)
Y (36) es siempre negativa, por lo que la función de la que deriva (34) es decreciente. Además la segunda derivada es:
(37)
que es también negativa, por lo que la función (34) es decrecientemente decreciente (convexa hacia el origen). Además todas las derivadas tendrán signo negativo:
(38) desde j=1 a j=t-1
La función frontera de salario-ganancia tiene un interés adicional. Si a t (el tiempo de reducción a trabajo fechado) le damos el valor 1, es decir, sólo consideramos un período de tiempo, los salarios valen cero (w=0); en cambio para t=2 el resultado es muy interesante:
(39)
que tiene el mismo punto de corte en el eje de abcisas (w=0 / r=R1) que la razón-patrón de la producción simple de Sraffa , aunque distinto en el eje de ordenadas (r=0 / w=R1/(1+R1)). Para t=2 se obtiene:
(40)
y, en general, para t=j tendremos:
(41)
La ecuación (41) podríamos pues tildarla de función generatriz de razones-patrón interanuales de reducción a trabajo fechado. El nombre es desde luego un poco largo, pero no se me ocurre como reducirlo. Y no por ello deja de ser una función frontera de salario-ganancia que se ha simplificado notablemente respecto a las anteriores (23) y (34) merced a la introducción de las razones-patrón interanuales Rk que han sustituido a la matriz de requerimientos A y sus productos, es decir, Aj. Pero sigamos. La derivada primera de (41) es:
(42)
que al ser negativa hace que la función (41) se decreciente (como se observa a simple vista). La derivada segunda es:
(43)
que es también negativa, por lo que la función (41) -como cabía esperar- es decrecientemente decreciente, es decir, convexa hacia el origen.
Hay recordar que todos estos resultados se dan en el caso particular de que la función frontera de salario-ganancia (29) se haya llevado hasta el final de los tiempos en la reducción a trabajo fechado (haciendo i=t-1). Este caso no es descabellado porque representa el valor actual de las mercancías -de todas ellas- para poder hacer así comparaciones y obtener además los precios de producción. En este caso se podría decir que la ontogénesis de la obtención de los precios actuales coincide con la filogénesis de su historia.
En síntesis, de todo esto podríamos decir que, si consideramos que el tipo de ganancia r no puede ser mayor que la razón-patrón correspondiente Rk, se concluye que la función frontera salario-ganancia es siempre decreciente si extendemos hasta el infinito la matriz de requerimientos (sustituidas por las razones-patrón interanuales), pero si la extensión no es total, ya no se puede afirmar esto. De ahí que Sraffa pudiera comparar el precio de dos mercancías tales como el vino y el roble viejo con diferentes, pero sobre todo parciales, períodos de maduración. Lo correcto es que hubiera hallado el cociente a través de la matriz de requerimientos A, entonces Sraffa se habría dado cuenta que el cociente de los precios de dos mercancías, extendidas ambas al infinito en sus matrices de requerimientos (Ai, con i al infinito), sólo se diferencian en el trabajo directo, como puede comprobarse en la ecuación de precios traída del trabajo ya mencionado . Y, en todo caso, si no es al infinito, como A es productiva -y cuanto más, mejor- la matriz Ai será siempre residual con respecto al trabajo directo de los diferentes períodos a medida que aumente el tiempo de reducción (i). En nuestro caso, se han ido sustituyendo estas matrices por las razones-patrón interanuales a través del mecanismo de reducción de trabajo fechado. Todo esto, llevado a la frontera salario-ganancia, con los numerarios PYI=1 (lo que significa que se anulan los efectos de los precios en los consumos de las empresas) y LI=1 (lo que significa que se normalizan los salarios), da lugar a un tipo de funciones cuyas posibles cambios de convexidad, incluso posibles casos de crecimiento, dependen de los supuestos que se hagan sobre el comportamiento de los gestores (empresarios, gobiernos, etc.) y no por sí sólo de las funciones frontera salario-ganancia empleados, tal como se ha expuesto.
Epílogo
Quería acabar con estos modelos de frontera salario-ganancia en lo que me parece que es una paradoja. Parecería, en efecto, que las tesis de los neoclásicos y Samuelson con su función subrogada podrían triunfar porque no hubiera retorno de las técnicas nunca jamás y la función frontera salario-ganancia fuera monótona decreciente, continua y derivable siempre, al menos en el límite. No hay tal porque en los tres últimos donde no se da retorno de las técnicas, su existencia se postula precisamente por el desplazamiento (y nunca deslizamiento) de la función frontera salario-ganancia al cambio de la técnica como consecuencia de que los gestores maximizan los beneficios cambiando la matriz de requerimientos A y/o los inputs de trabajo L a cada tipo de salario dado. Son funciones continuas a trozos, quebradas y derivables solo a trozos en el mejor de los casos, unas veces monótonas decrecientes (las dos primeras) y otras crecientes (las dos últimas). Y, aún así, si se postula como lo hace Sraffa, que las mercancías se producen por medios de mercancías y no existe nada específico llamado capital sino productos que se utilizan como medios según trabajo fechado, la derrota de los neoclásicos y marginalistas es desde el principio. Y eso que se ha partido de la producción simple y/o conjunta srafianas por comodidad, pero si nos a la función (25) de producción conjunta no srafiana, los posibles saltos y discontinuidades son ingobernables, donde ahí ya no se puede asegurar que no haya cambios de convexidad de la función y retorno de las técnicas, es decir, donde para cada nivel de salarios no haya reaparición de las misma técnica a tipos de ganancia diferentes; la convexidad, incluso la monotoneidad decreciente de la función no está asegurada (puede haber precios negativos, con escapismos de precios al infinito, como el caso de las habas de Sraffa), cosa que al menos si lo estaba con la producción simple y conjunta srafianas, y con diferenciación o no entre productos básicos y no básicos.
Apéndice
La frontera salarios-ganancias se han definido mediante las ecuaciones (23) o (25), pero presentamos aquí una alternativa, porque no parece natural tomar como numerario la suma de los precios pI=1, aunque formalmente no hay inconveniente. Traemos aquí la ecuación (22)
(22)
Combinamos ahora esta ecuación con la ecuación de la razón-patrón de Sraffa de la función de producción simple:
(44)
Y post-multiplicando esta ecuación por la inversa de Y queda:
(45)
que igualándola con (22) y post-multiplicando la igualdad por Y sale:
(46)
Tomando como numerario pXI=1 y despejando la tasa de salario:
(47)
que parece más natural que (23), además de incorporar la razón-patrón de Sraffa. Por otra parte, con la producción conjunta no srafiana, donde m>n (más productos que medios) hay que tomar (25) y con (2) y el numerario PXI=1 sale la ecuación frontera salario-ganancia para la conjunta no srafiana:
(48)
Ahora se puede despejar sin dificultad la tasa de salario w e incorporar la matriz de requerimientos A mediante .
Bibliografía
Afriat, S.: “Sraffa´s Prices”, Universitá degli Studi di Siena, quaderni 474.
www.econ-pol.unisi.it/quaderni/474.pdf
Ahijado, M.: “Distribucción, precios de producción y crecimiento”, 1982, Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces.
Caballero, A. y Lluch, E.: “Sraffa en España”, Investigaciones Económicas (2ª época, vol. X, n.º 2), 1986.
Dobb, M.: “Teoría del valor y de la distribución desde Adam Smith, edit. Siglo XXI editores.
Dobb, M.: “The Sraffa system and the critique of neoclassical theory of distribution”, 1970.
Estrin, S. y Laidler, D: “Introduction microeconomics”.
Fiorito, Alejandro: “La implosión de la economía neoclásica”. Está en la red: www.geocities.com/aportexxi/sraffa12.pdf
Foncerrada, Luis Antonio: “Sraffa y Böhm-Bawerk”. Está en la red: http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/FoncerradaPLA/tesis.pdf
Gehrke, Ch.y Kurz, D.: “Sraffa on von Bortkiewicz”. Está en la red: http://www.newschool.edu/cepa/events/papers/050509_Bortkiewicz.pdf
Harcourt, G.C.: “Teoría del capital” (Some Cambridge controversies in the theory of capital, 1975), apéndice al cap. 4, 1975, edit. Oikos-tau.
Heahtfield, D. F.: “Productions funtions”.
Marx, Carlos: “El método en la Economía Política”, 1974, Ediciones Grijalbo, S.A.
Marx, Carlos: “El Capital”, en el FCE, traducción de Wenceslao Roces.
Meade, J.: “A neo Classical Theory of Economic Growth”, 1961.
Meek, R.: “Mr. Sraffa´s Rehabilitationof Classical Economics”, 1961
Mora Plaza, A.: “Aspectos de la economía de Sraffa”, revista: Nómadas, n. 23, U. Complutense de Madrid, enlace: http://www.ucm.es/info/nomadas/23/antoniomora.pdf
Morhisima, M.: “La teoría económica de Marx” (Marx´s Economics, 1973), 1977, pág. 15, edit. Tecnos.
Moseley, F.: “El método lógico y el problema de la transformación”. http://www.azc.uam.mx/publicaciones/etp/num7/a8.htm
Murga, Gustavo: “Piero Sraffa”.
http://marxismo.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=1
Nuti, D.: “Capitalism, Socialism and sleady growth”, 1970.
Okishio, N.: “A mathematical note on marxian theorems”, 1963.
Pasinetti. L.: “Critical of the neoclassical theory of growth and distribution”. Está en la red:
http://www.unicatt.it/docenti/pasinetti/pdf_files/Treccani.pdf
Pasinetti, L.: “Structural Change and Economic Growth: a theoretical essay on the dynamics of Wealth of Nations”, 1981, Cambridge University Press.
Pasinetti, L.: “Rate of profit and income distribution in relation to the rate of economic growth”, 1961/2.
Pasinetti, L.: “Switches of technique and the rate of return in Capital Theory”, 1969.
Pasinetti, L.: “Crecimiento económico y distribucción de la renta” (“Growth and Income Distribution”, 1974), 1978, Alianza Editorial.
Pasinetti, L.: “Lecciones de teoría de la producción” (“Lezioni di teoria della produzioni”, 1975), 1983, FCE.
Peris i Ferrando, J.E: “Análisis de la resolubilidad de modelos lineales de producción conjunta”, 1987, en internet: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3829/1/Peris%20Ferrando,%20Josep.pdf
Potier, J.P.: “Piero Sraffa”, 1994, edicions Alfons Magnànim.
Ricardo, D.: “Principios de Economía Política y Tributación” (On the Principles of Political Economy and Taxation,), 1973, F.C.E.
Robinson, J.: “Ensayos críticos”, 1984, Ediciones Orbis.
Samuelson, Paul: “Understanding the Marxian notion of Exploitation”, 1971.
Sargent, T.J.: “Teoría macroeconómica” (Macroeconomic Theory, 1979), 1988, Antoni Bosch editor.
Schumpeter, J. A.: “Historia del Análisis Económico” (History of Economic Analisis, 1954), 1971, Ediciones Ariel.
Segura, J.: “Análisis microeconómico”, pág. 88, 2004, Alianza editorial Tecnos.
Steedman, I.: “Marx, Sraffa y el problema de la transformación” (Marx after Sraffa, 1977), 1985, F.C.E.
Sraffa, Piero: “Producción de mercancías por medio de mercancías” (Production of commodities by means commodities, 1960), 1975.
Schumpeter, J. A.: “Historia del Análisis Económico” (History of Economic Analisis, 1954), 1971, Ediciones Ariel.
Segura, J.: “Análisis microeconómico”, pág. 88, 2004, Alianza editorial Tecnos.
Solow, R.: “The interest rate and transition between techniques”, 1967.
Sraffa, Piero: “Producción de mercancías por medio de mercancías” (Production of commodities by means commodities, 1960), 1975, Oikos-Tau.
Ricardo, D.: “Principios de Economía Política y Tributación” (On the Principles of Political Economy and Taxation,), 1973, F.C.E.
Vegara, J. M.: “Economía política y modelos multisectoriales”,1979, edit. Tecnos.
AMP, Madrid, 12 de diciembre de 2009